Gutierrez-Raul Tribunal-Constitucional-En-El-Peru.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Capítulo 2: Radiografía De Los 120 Congresistas
RADIOGRAFÍA DEL CONGRESO DEL PERÚ - PERÍODO 2006-2011 capítulo 2 RADIOGRAFÍA DE LOS 120 CONGRESISTAS RADIOGRAFÍA DEL CONGRESO DEL PERÚ - PERÍODO 2006-2011 RADIOGRAFÍA DE LOS 120 CONGRESISTAS 2.1 REPRESENTACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS CONGRESISTAS 2.1.1 Cuadros de bancadas Las 7 Bancadas (durante el período 2007-2008) GRUPO PARLAMENTARIO ESPECIAL DEMÓCRATA GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA Carlos Alberto Torres Caro Fernando Daniel Abugattás Majluf Rafael Vásquez Rodríguez Yaneth Cajahuanca Rosales Gustavo Dacio Espinoza Soto Marisol Espinoza Cruz Susana Gladis Vilca Achata Cayo César Galindo Sandoval Rocio de María González Zuñiga Juvenal Ubaldo Ordoñez Salazar Víctor Ricardo Mayorga Miranda Juana Aidé Huancahuari Páucar Wilder Augusto Ruiz Silva Fredy Rolando Otárola Peñaranda Isaac Mekler Neiman José Alfonso Maslucán Culqui Wilson Michael Urtecho Medina Miró Ruiz Delgado Cenaida Sebastiana Uribe Medina Nancy Rufina Obregón Peralta Juvenal Sabino Silva Díaz Víctor Isla Rojas Pedro Julián Santos Carpio Maria Cleofé Sumire De Conde Martha Carolina Acosta Zárate José Antonio Urquizo Maggia ALIANZA PARLAMENTARIA Hilaria Supa Huamán Werner Cabrera Campos Carlos Bruce Montes de Oca Juan David Perry Cruz Andrade Carmona Alberto Andrés GRUPO PARLAMENTARIO FUJIMORISTA Alda Mirta Lazo Ríos de Hornung Keiko Sofía Fujimori Higuchi Oswaldo de la Cruz Vásquez Yonhy Lescano Ancieta Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenca Renzo Andrés Reggiardo Barreto Mario Fernando Peña Angúlo Carlos Fernando Raffo Arce Ricardo Pando Córdova Antonina Rosario Sasieta Morales -

El Congreso De La R
184 Diario de los Debates - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2007 - TOMO I Congreso, el proyecto recién aprobado no requiere Andrade Carmona, Bedoya de Vivanco, Beteta Ru- doble votación. bín, Bruce Montes de Oca, Cajahuanca Rosales, Calderón Castro, Cánepa La Cotera, Cenzano —El texto aprobado es el siguiente: Sierralta, Chacón De Vettori, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Eguren Neuenschwander, “El Congreso de la República; Espinoza Soto, Estrada Choque, Falla Lamadrid, Florián Cedrón, Fujimori Fujimori, Fujimori Ha dado la Resolución Legislativa siguien- Higuchi, Galindo Sandoval, Giampietri Rojas, te: González Zúñiga, Guevara Gómez, Guevara Trelles, Herrera Pumayauli, Hildebrandt Pérez Resolución Legislativa que autoriza al se- Treviño, Isla Rojas, Lazo Ríos de Hornung, León ñor Presidente de la República a salir del Minaya, León Zapata, Lescano Ancieta, Lombardi territorio nacional entre los días 5 y 10 de Elías, Luizar Obregón, Macedo Sánchez, Maslucán setiembre de 2007 Culqui, Mayorga Miranda, Mendoza del Solar, Morales Castillo, Moyano Delgado, Mulder El Congreso de la República, de conformidad con Bedoya, Negreiros Criado, Núñez Román, lo prescrito en los artículos 102.° inciso 9) y 113.° Ordóñez Salazar, Otárola Peñaranda, Pando inciso 4) de la Constitución Política del Perú; en Córdova, Pastor Valdivieso, Peña Angulo, Peralta el artículo 76.° inciso j) del Reglamento del Con- Cruz, Pérez del Solar Cuculiza, Perry Cruz, Raffo greso; y en la Ley N.° 28344, ha resuelto acceder Arce, Ramos Prudencio, Rebaza Martell, Reggiar- a la petición formulada por el señor Presidente do Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Constitucional de la República y, en consecuen- Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, Santos Carpio, cia, autorizarlo para salir del territorio nacional Sasieta Morales, Serna Guzmán, Silva Díaz, Sousa entre los días 5 y 10 de setiembre del presente Huanambal, Sumire de Conde, Supa Huamán, año. -

Funciones Y Competencias Del Tribunal Constitucional Peruano”
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU ESCUELA DE POSGRADO “FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO” Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional que presenta la alumna ARACELI ACUÑA CHAVEZ ASESOR ENRIQUE MARTIN BERNALES BALLESTEROS JURADO JOSÉ FRANCISCO GÁLVEZ MONTERO – Presidente LUÍS FERNANDO CASTILLO CÓRDOVA – Tercer Miembro Lima, 2014 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO INDICE Pág. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….……………… 5 Capítulo I Naturaleza y Organización del Tribunal Constitucional 1. La jurisdicción constitucional………………………………………………………….. 7 2. Origen del Tribunal Constitucional……………………………………………………. 9 3. Finalidad del Tribunal Constitucional…………………………………………………. 11 4. Naturaleza del Tribunal Constitucional peruano…………………………………….. 12 2.1. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional……..…………..….. 14 2.2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional……..………..……… 16 2.3. El Tribunal Constitucional cómo órgano político…………..…..…………….. 18 5. El estatuto jurídico del Tribunal Constitucional……………………………………… 23 5.1. Magistrados……………………………………………………………………… 24 5.1.1. Requisitos e impedimentos…………………………………………... 25 5.1.2. Número de magistrados, duración, reelección y renovación en el cargo……………………………………………………………………. 27 5.1.3. Elección, designación, votación y juramento………………..……… 30 5.1.4. Derechos, prerrogativas e inmunidades…………………………….. 36 5.1.5. Deberes e incompatibilidades…………………………………….….. 37 5.1.6. Vacancia, suspensión, -

SLO 2007 01 Sesión De Instalación.PMD
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2007 - TOMO I - Diario de los Debates 143 Medina, Valle Riestra Gonzales Olaechea, Var- do oportunamente, con el fi n de estructurar me- gas Fernández, Vega Antonio, Velásquez Ques- jor nuestra Agenda. quén, Venegas Mello, Waisman Rjavinsthi, Wil- son Ugarte, Yamashiro Oré, Zeballos Gámez y Asimismo, se acordó que esta sesión concluirá a Zumaeta Flores. (Los señores congresistas pre- las 13 horas, en razón de que contaremos con la citados, además de contestar a la lista, registran presencia del señor Peter Milliken, Presidente de su asistencia por medio del sistema digital). la Cámara de los Comunes del Canadá, que el día de hoy visitará nuestra sede institucional; y, co- Con licencia ofi cial, el congresista Giampietri mo es natural, tenemos que recibirlo y atender- Rojas. lo de la mejor manera. Con licencia por enfermedad, los congresistas A solicitud del congresista Velásquez Ques- Flores Torres y Peña Angulo. quén, presidente de la Comisión de Cons- titución y Reglamento, se acuerda poster- En función de representación, los congresistas gar hasta la próxima semana el debate del Abugattás Majluf, Cabanillas Bustamante, Fuji- texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° mori Higuchi, García Belaúnde, Lescano Ancie- 2192/2007-CR, dictaminado por la referida ta, Nájar Kokally, Ruiz Silva, Sucari Cari y Vás- instancia legislativa, sobre la Ley que dero- quez Rodríguez. ga el Decreto Legislativo N.° 992, que regu- la el proceso de pérdida de dominio En el Gabinete Ministerial, los congresistas Al- va Castro -

Observatorio De Actualidad
Feb. 2010 BOLETÍN DE NOTICIAS OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD EQUIPO Director : Henry Pease Editor Analista : Giofianni Peirano Analistas : Percy Barranzuela Enrique Arias Manuel Figueroa [email protected] Escuela de Gobierno y Políticas Públicas FUENTES (a) El Comercio (g) La Razón (b) La República (h) Enlace Nacional (c) Perú 21 (i) Coordinadora Nacional de Radio (d) Correo (J) La Hora N (e) Expreso (k) Prensa Libre (f ) La Primera (L) CARETAS RESUMEN DE HECHOS POLÍTICOS DICIEMBRE 2009 1. Conductas Pre electorales. En febrero se divide en dos el ámbito electoral. El primero referido a las elecciones presidenciales y el segundo referido a la Alcaldía de Lima Metropolitana. Respecto del segundo, éste ha generado mayor interacción política y exposición mediática. En razón de ello, se destaca la migración de cuadros partidarios de Solidaridad Nacional y el Partido Popular Cristiano a las filas del Chimpun Callao. Esta sensible migración ha contribuido al fortalecimiento de Alex Kouri y al debilitamiento del PPC y Lourdes Flores. Prueba de la afectación sufrida por el PPC, fue el llamado de su líder, ha conformar un frente electoral contra la “decencia y la corrupción”, en clara alusión a Alex Kouri y su pasado montesinista. De otro lado, en el ámbito electoral nacional, se destaca la sobre oferta de alianzas electorales de cara a las elecciones del 2011. Este periodo de tránsito hacia el 2011 bien podría ser calificado de “acomodos y depuración”. Ejemplo de lo último es el llamado que hiciera el ex presidente Alejandro Toledo, a Luis Castañeda (SN) y Lourdes Flores (PPC), a conformar un frente político. -
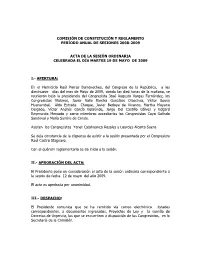
Comisiìn De Constituciìn Y Reglamento Perèodo Anual De Sesiones 2008-2009
COMISIÌN DE CONSTITUCIÌN Y REGLAMENTO PERÈODO ANUAL DE SESIONES 2008-2009 ACTA DE LA SESIÌN ORDINARIA CELEBRADA EL DÈA MARTES 19 DE MAYO DE 2009 I.- APERTURA: En el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, del Congreso de la República, a los diecinueve días del mes de Mayo de 2009, siendo las diez horas de la mañana, se reunieron bajo la presidencia del Congresista José Augusto Vargas Fernández, los Congresistas titulares, Javier Valle Riestra Gonzáles Olaechea, Víctor Sousa Huanambal, Aldo Estrada Choque, Javier Bedoya de Vivanco, Martha Moyano Delgado, Víctor Andrés García Belaúnde, Jorge Del Castillo Gálvez y Edgard Reymundo Mercado y como miembros accesitarios los Congresistas Cayo Galindo Sandoval y María Sumire de Conde. Asisten las Congresistas Yanet Cajahuanca Rosales y Lourdes Alcorta Suero. Se deja constancia de la dispensa de asistir a la sesión presentada por el Congresista Raúl Castro Stagnaro. Con el quórum reglamentario se da inicio a la sesión. II.- APROBACIÌN DEL ACTA: El Presidente pone en consideración el acta de la sesión ordinaria correspondiente a la sesión de fecha 12 de mayo del año 2009. El acta es aprobada por unanimidad. III.- DESPACHO: El Presidente comunica que se ha remitido vía correo electrónico listados correspondientes, a documentos ingresados, Proyectos de Ley y la sumilla de Decretos de Urgencia, los que se encuentran a disposición de los Congresistas, en la Secretaría de la Comisión. IV.- INFORMES: En la presente estación el Presidente informa que se encuentran para estudio y debate los decretos legislativos Nos. 1090, 994, 995,1060 y 1064. Asimismo señala que reglamentariamente se encuentra para debate el informe No. -

Acta De La Comisión De Justicia Y Derechos Humanos
ACTA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2 de Junio de 2009 ACTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA (2 de Junio de 2009) SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2008 PERIODO LEGISLATIVO 2008-2009 En Lima, a las 15 horas con 25 minutos, del día martes 2 de junio de 2009, En la Sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, con la asistencia de los señores Congresistas: Juan Carlos Eguren Neuenschwander, Presidente; Rosario Sasieta Morales, Vicepresidenta; Juana Huancahuari Paucar; Secretaria, Aldo Estrada Choque, Santiago Fujimori Fujimori, Raúl Castro Stagnaro, Cayo Galindo Sandoval, Jorge del Castillo Gálvez, Karina Beteta Rubin (accesitaria) y el Congresista José Carrasco Távara, quien se encontraba en la Comisión de Energía y Minas de conformidad al Acuerdo N.° 044, se le considera presente para efectos del cómputo del quórum. Solicitaron dispensa los señores Congresistas: Fredy Otarola Peñaranda, Aurelio Pastor Valdivieso, José Vargas Fernández, Carlos Torres Caro. Con el Quórum Reglamentario el Presidente dio inicio a la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria. APROBACIÓN DEL ACTA: El Presidente, dejó constancia que en la Vigésima Segunda Sesión se acordó la dispensa de trámite de aprobación del acta, a fin de ejecutar los acuerdos. DESPACHO: El Presidente dio cuenta de seis (6) Proyectos de Ley ingresados para estudio y dictamen por la Comisión, indicando el tratamiento que se le había otorgado por parte de la Comisión. También dio cuenta sobre los documentos recibidos y remitidos por la Comisión durante la semana. INFORMES El Presidente, informó que el día martes 19 de mayo se realizó una Mesa de Trabajo en la terraza del comedor de congresistas, a fin de tratar sobre los delitos informáticos. -

Universidad Católica De Santa María
Universidad Católica de Santa María Escuela de Postgrado Doctorado en Derecho EFECTOS DE LOS MECANISMOS DE ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN EL PERÍODO 1993 AL 2016 Tesis Presentada por el Magister.: Vera Torres, Manfred Honorio Para optar el Grado Académico de: Doctor en Derecho Asesor: Dr. Meza Flores, Eduardo Arequipa-Perú 2018 DEDICATORIA A Dios, y la Virgen María; por cuyo amor me siento protegido. A Indalecio, Ana María, y Ana Melva, por hacerme sentir su amor infinito e incondicional. A Isaías Thomas, la aventura más grande y esperanzadora de mi vida. Y a quiénes me motivan a esforzarme día a día con su afecto y simpatía, aunque también a quiénes lo hacen con desdén, e incluso indiferencia. A todos ellos, mi agradecimiento eterno, porque le han dado contenido y forma a mi vida. “Así que la tarea no es contemplar lo que nadie ha contemplado todavía, sino meditar, como nadie ha meditado aún, sobre lo que todo el mundo tiene ante los ojos” Shopenhauer INDICE RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I MECANISMOS DE ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA EXPERIENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA 1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ....................................................................... 16 1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................ 16 1.2 NATURALEZA JURÍDICA………………………………………………………… 21 1.3 ATRIBUCIONES .......................................................................................... -

La Iniciación De La Política.Pdf
La iniciación de la política El Perú político en perspectiva comparada Carlos Meléndez y Alberto Vergara Editores LA INICIACIÓN DE LA POLÍTICA El Perú político en perspectiva comparada La iniciación de la política El Perú político en perspectiva comparada Carlos Meléndez y Alberto Vergara (editores) © Carlos Meléndez y Alberto Vergara, 2010 De esta edición: © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 [email protected] www.pucp.edu.pe/publicaciones Cuidado de la edición, diseño y diagramación de interiores: Fondo Editorial PUCP Foto solapa: Paulo Drinot Primera edición: noviembre de 2010 Primera reimpresión: julio de 2011 Tiraje: 500 ejemplares Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2011-08844 ISBN: 978-9972-42-942-2 Registro del Proyecto Editorial: 31501361101548 Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú A todos quienes tienen la suerte de hacer aquello que ninguno de nosotros pudo: un pregrado en ciencia política en el Perú. Índice Introducción Alberto Vergara y Carlos Meléndez 11 I. Teoría y métodos 33 ¿De qué hablamos cuando hablamos de política comparada? Teoría y métodos en la política comparada Paula Muñoz 35 II. El Perú y la política comparada 67 El Perú en la política comparada: temas de estudio Eduardo Dargent Bocanegra 69 El fujimorato y los niveles de análisis en política comparada. Una apuesta por el pluralismo Alberto Vergara 97 III. -

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA (Período Anual De Sesiones 2010-2011)
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA (Período Anual de Sesiones 2010-2011) ACTA DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2011 I. APERTURA En Lima, siendo las 10 horas y 30 minutos, en la Sala de Sesiones “José Abelardo Quiñones” del Congreso de la República, con el quórum reglamentario se inicia la décimo cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, bajo la presidencia del Congresista José Vega Antonio y con la asistencia de los Congresistas Mauricio Mulder Bedoya, Isaac Mekler Neiman, Daniel Robles López, Cayo Galindo Sandoval, Rosa Florián Cedrón, Pedro Santos Carpio, Juvenal Silva Díaz y Renzo Reggiardo Barreto. Ausentes con licencia los Congresistas José Maslucán Culqui, Carlos Raffo Arce, Nidia Vílchez Yucra, Aníbal Huerta Díaz, Alejandro Aguinaga Recuenco, José Vargas Fernández, Hildebrando Tapia Samaniego, Víctor Andrés García Belaúnde, Edgard Reymundo Mercado y Fabiola Morales Castillo. Asisten los Congresistas Carlos Cánepa La Cotera y Rafael Yamashiro Oré. Ausente el Congresista Aurelio Pastor Valdivieso. II. ACTA Pendiente. III. DESPACHO El PRESIDENTE expresa que en los anexos “A” y “B” de la agenda remitida a cada uno de los despachos parlamentarios, se indica la sumilla de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión, los mismos que están a disposición de los Congresistas en la Secretaría de la Comisión. 2 IV. INFORMES No se presentan. V. PEDIDOS No se presentan. VI. ORDEN DEL DÍA El PRESIDENTE invita al Presidente del Instituto Peruano del Deporte, Ing. Arturo Woodman Pollit, a informar sobre el incremento sustancial en los gastos realizados para la remodelación del Estadio Nacional: valor referencial del proyecto, tipo de proceso de selección mediante el cual se viene ejecutando la obra de remodelación, informes técnicos que sustentan la reestructuración del proyecto, resolución que aprueba la modificación del costo inicial de la obra, costo total calculado para la culminación de la remodelación e incremento del costo total de la obra. -
OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD Informe De Análisis
OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD Informe de análisis [email protected] Analista: Giofianni Peirano Torriani [email protected] Febrero 2010 Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Escuela de Gobierno y Políticas Públicas OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD Informe de Coyuntura Febrero 2010 Analista: Giofianni Peirano Torriani Conductas Electorales. En Febrero, se desmarca con claridad el ámbito electoral Presidencial del ámbito Metropolitano. Es justamente en el segundo ámbito donde se ha registrado la mayor interacción política. Como muestra de ello, tenemos la migración de cuadros partidarios de Solidaridad Nacional y del Partido Popular Cristiano, a las filas del Siempre Unidos de Alex Kouri. Se destaca los traspasos de Salvador Heresi y Luis Dibos. Sin embargo, y frente a lo ocurrido, la lideresa del PPC, Lourdes Flores, convocó al electorado a formar parte de un frente electoral contra “la decencia y la corrupción”; en una clara alusión a Kouri y su pasado montesinista. Estos hechos ocurridos en febrero, muestran un sensible fortalecimiento de Alex Kouri y el debilitamiento del PPC y Lourdes Flores, lo cual demuestra también, la distinción de ambas propuestas respecto del resto de competidores. Por otra parte, en el ámbito nacional, se destaca la sobreoferta de alianzas electorales de cara a las elecciones generales del 2011. Este periodo de tránsito hacia la campaña presidencial, podría ser bien calificado de “acomodos y depuración de candidaturas”. Ejemplo de lo último, es el llamado de Alejandro Toledo, a Luis Castañeda y Lourdes Flores, a conformar una alianza; hecho último que fue corroborado por Felipe Osterling, alto dirigente del PPC. De igual forma, se estaría barajando una alianza entre el Partido Humanista y Somos Perú. -

Sando Su Saludo Y Felicitación a La Institución Educativa
1134 Diario de los Debates - SEGUNDA LEGI sl ATURA ORDINARIA DE 2007 - TO M O II zano Sierralta, León Zapata y Ruiz Silva, expre- modificar la Ley N.° 28804, Ley que regula la sando su saludo y felicitación a la Institución Declaratoria de Emergencia Ambiental Educativa ‘José Antonio Encinas’ de la ciudad de Juliaca, región Puno. El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po- sada Eyzaguirre).— A continuación, vamos a El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po- tratar el siguiente punto pendiente de la Agen- sada Eyzaguirre).— Al voto la moción de sa- da de la presente sesión. ludo. Puede hacer uso de la palabra la congresista Ra- Los señores congresistas que estén a favor se ser- mos Prudencio, presidenta de la Comisión de virán expresarlo levantando el brazo. Los que es- Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, tén en contra, de la misma manera. Los que se Ambiente y Ecología, hasta por diez minutos, pa- abstengan, igualmente. ra sustentar el texto sustitutorio por el cual se propone modificar la Ley N.° 28804, Ley que re- —Efectuada la votación, se aprueba la mo- gula la Declaratoria de Emergencia Ambiental. ción de saludo. La señora RAMOS PRUDEN- El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po- CIO (N-UPP).— Señor Presiden- sada Eyzaguirre).— Ha sido aprobada. te: Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, —El texto aprobado es el siguiente: Amazónicos, Afroperuanos, Am- biente y Ecología, el Proyecto de “El Congreso de la República; Ley N.°487/2006-CR, que propo- ne modificar la Ley N.° 28804, Ley que regula la Acuerda: Declaratoria de Emergencia Ambiental, presen- tado por los señores congresistas Susana Vilca, Primero.— Expresar su saludo y felicitación a Martha Acosta, Cayo Galindo, Víctor Isla, Miro la Institución Educativa ‘José Antonio Encinas’ Ruiz, Juvenal Silva, María Sumire, Rafael Vás- de la ciudad de Juliaca, región Puno, con moti- quez y Juvenal Ordóñez.