Plan Manejo Pava Caucaca Copia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Check List Notes on Geographic Distribution Check List 13(2): 2091, 12 April 2017 Doi: ISSN 1809-127X © 2017 Check List and Authors
13 2 2091 the journal of biodiversity data 12 April 2017 Check List NOTES ON GEOGRAPHIC DISTRIBUTION Check List 13(2): 2091, 12 April 2017 doi: https://doi.org/10.15560/13.2.2091 ISSN 1809-127X © 2017 Check List and Authors First records of Sturnira bakeri Velazco & Patterson, 2014 (Chiroptera: Phyllostomidae) from Colombia Sebastián Montoya-Bustamante1, 3, Baltazar González-Chávez2, Natalya Zapata-Mesa1 & Laura Obando-Cabrera1 1 Universidad del Valle, Grupo de Investigación en Ecología Animal, Departamento de Biología, Apartado Aéreo 25360, Cali, Colombia 2 Universidad del Valle, Apartado Aéreo 25360, Cali, Colombia 3 Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: We evaluate the occurrence of S. bakeri in m). Therefore, there was a high probability that this species Colombia, a recently described species. We report seven inhabits northwestern Peru rather than elsewhere (Velaz- new records and include data on skull measurements of co & Patterson 2014). Recently, Sánchez & Pacheco these individuals and information on the new localities. A (2016) tested this hypothesis and reported the presence of discriminant analysis suggests that condyloincisive length S. bakeri from six localities in northwestern Peru. No fur- and dentary length are the most important measurements ther information has been published on S. bakeri and its to separate S. bakeri and S. luisi from S. lilium. However, geographic distribution remains obscure. Our aim was to to distinguish S. bakeri from S. luisi, we used discrete evaluate the occurrence of S. bakeri in Colombia, as well as characters proposed in the original descriptions of these to increase our knowledge of the morphological variation two taxa. -

Evaluation of Nama Opportunities in Colombia's
EVALUATION OF NAMA OPPORTUNITIES IN COLOMBIA’S SOLID WASTE SECTOR WRITTEN BY: Leo Larochelle Michael Turner Michael LaGiglia CCAP RESEARCH SUPPORT: CENTER FOR CLEAN AIR POLICY Hill Consulting (Bogotá) OCTOBER 2012 Dialogue. Insight. Solutions. Acknowledgements This paper is a product of CCAP’s Mitigation Action Implementation Network (MAIN) and was written by Leo Larochelle, Michael Turner, and Michael LaGiglia of CCAP. This project was undertaken with the financial support of the Government of Canada through the Federal Department of the Environment. Special thanks are due to the individuals and organizations in Colombia who offered their time and assistance, through phone interviews or in-person discussions to help inform this work. The support of the Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible was essential to the success of this report as well as help from the Steering Committee (made up of the Ministerio de Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial, the Departamento Nacional de Planeación, the Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, and the Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), representatives from Santiago de Cali (Empresa Pública de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cali, Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente), Medellín (Area Metropolitana del Valle de Aburra Unidad Ambiental), Ibagué (Corporación Autónoma Regional del Tolima-Cortolima and Interaseo) and Sogamoso (Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente and Coservicios). The views expressed in this paper represent those -

Fase De Aprestamiento – Informe Ejecutivo
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA 2631 CONTRATO CVC 650 DE 2017 SUPERVISOR CVC: Carolina Zúñiga S. - Flor Inés Marín Dirección de Planeación REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN PROAGUA: John Jairo Daza Basto Santiago de Cali Diciembre 20 de 2018 Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica 2631: Arroyohondo, Yumbo, Mulaló, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras Fase de Aprestamiento – Informe Ejecutivo TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 9 LOCALIZACIÓN DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA ..................................................... 11 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES ............ 13 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ....................................................................................... 22 3.1. ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN ............................................................... 29 3.2. CONFORMACIÓN Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA ............. 29 3.3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA ........................................................ 30 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE ................................... 32 ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL ....................................................................................... 36 5.1. COMPONENTE ABIÓTICO ................................................................................................................... 36 5.2. -

Reporte No. 058 | 16 - 31 Octubre De 2019
6/11/2019 Correo de PROPACIFICO - Contexto Pacífico No. 058 | 16 - 31 octubre 2019 Reporte No. 058 | 16 - 31 octubre de 2019 - Gremios y Gobernación del Valle continúan exigiendo al Invías el mantenimiento vial del departamento. La directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó al Ministerio de Transporte y al Invías la necesidad de intervenir la malla vial e incluir el presupuesto para las reparaciones pendientes de hace más de dos años. Ante esto, el director del Invías manifestó que recientemente se adjudicó un contrato de mantenimiento y el próximo año se invertirán cerca de $200 mil millones de pesos en la construcción de la vía Buga - Buenaventura (Ver más). Por su parte la gobernadora del Valle envió una carta al presidente Duque detallando el estado de las vías y su preocupación frente al tema. Ver más - Nueva aerolínea de bajo costo llega al aeropuerto de Cali. Se trata de JetSmart, una aerolínea de bajo costo que anunció el pasado 16 de octubre su llegada a Cali con vuelos directos hacia Santiago de Chile. La Aeronáutica Civil aprobó la operación de esta ruta, con lo cual Colombia tendría dos rutas de vuelos directos a Chile desde Bogotá y Cali con frecuencias semanales desde los $500.000 pesos que empezarán a partir del 20 de diciembre de este año. Se espera un demanda de cerca de 30.000 pasajeros al año en esta nueva ruta y, de alcanzar esta demanda, implicaría un fortalecimiento de las relaciones entre Cali y la Región Pacífico con Chile como parte de la Alianza del Pacífico. -

Evidencias Del Desarrollo Socioeconómico Del Valle Del Cauca
Evidencias del desarrollo socioeconómico del Valle del Cauca FORO ECONÓMICO SECTORIAL – CAMACOL Cali, Valle del Cauca Enero 29 de 2020 I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S Potencialidades de la información estadística con enfoque territorial Para evidenciar características y condiciones específicas de la La información estadística población que deben ser tenidas en cuenta en la definición de es un activo fundamental en la estrategias de desarrollo locales. formulación de los Planes de Desarrollo Territorial. Para asegurar la calidad de la información que sirve como insumo en la toma de decisiones clave de los territorios; por ejemplo, la definición de impuestos, generación de incentivos para determinados sectores y actividades productivas deben apalancarse en datos. Para contar con información a un mayor nivel de desagregación territorial que permite la focalización de las políticas; por ejemplo, para reducción de la pobreza multidimensional. Para su uso como soporte de procesos de construcción participativa sobre las soluciones sociales, la optimización de procesos de rendición de cuentas, y para garantizar la transparencia de la gestión pública. I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S ¿Quiénes son los actores involucrados en el fortalecimiento estadístico del territorio? Asambleas departamentales y concejos Ciudadanía municipales Entes de control Beneficiarios Beneficiarios Organizaciones directos indirectos de la sociedad Administraciones civil locales: .Gobernaciones .Alcaldías Agremiaciones Entidades del orden nacional Academia -

Departamento De Valle Del Cauca
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA ‐ VALLE DEL CAUCA EL AGUILA ANSERMANUEVO EL CAIRO Argelia ARGELIA CARTAGO ULLOA ALCALA VERSALLES TORO OBANDO LA Departamento de EL DOVIO UNION LA VICTORIA ROLDA NILLO Valle del Cauca ZARZAL BOLIVAR CAICEDONIA TRUJILLO SEVILLA ANDALUCIABUGALAGRANDE RIOFRIO YOTOCO SAN PEDRO TULUA CALIMA (DARIEN) RESTREPO BUGA GUACARI LA VIJES GINEBRA CUMBRE EL CERRITO DAGUA YUMBO PALMIRA BUENAVENTURA PRADERA CALI CANDELARIA FLORIDA JAMUNDI Comisión Intersectorial Dic. 03 / 07 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia OBJETIVO Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 75 familias campesinas de 7 veredas del municipio de Argelia, mediante la producción tecnificada de aguacate. METAS ‐ Diversificar los cultivos existentes (principalmente café) estableciendo 75 has de Aguacate en monocultivo, 1 ha por productor, con actividades orientadas hacia la producción limpia. ‐ Sembrar 50% de variedad Hass y el 50% restante de las variedades Lorena y Choquette, con una densidad de siembra de 156 árboles/ha. ‐ Obtener el material vegetal de viveros certificados por el ICA. ‐ Implementar un paquete técnico avalado por la Fundación Centro de Investigaciones Hortofrutícolas de Colombia –CENIFTH ‐ Establecer fríjol en los 2 primeros años de cultivo, como protector del suelo y abono verde (a cargo de los productores). ALIADOS Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia Productores Fundación para el Desarrollo de Argelia - FUNDEA Lauramar Aliado Comercial Comercializadora la 69 OGA UMATA de Argelia CORPOICA Alcaldía de Argelia Otros Acompañantes Gobernación del Valle del Cauca Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural EVALUACIÓN SOCIAL Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE MANEJO SOCIAL • 75 pequeños productores de Argelia • Apropiación del negocio y – Valle. -

Guadalajara De Buga, Enero 31 De 2005
República de Colombia Departamento del Valle del Cauca CONCEJO MUNICIPAL Yotoco ● Valle del Cauca ACUERDO Nº 013 30 de Mayo de 2012 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO VALLE, 2012 – 2015 “YOTOCO UN MUNICIPIO PARA VIVIRLO”" EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE YOTOCO VALLE, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la que le confiere la Constitución Política de Colombia el Artículo 313, numerales 2 y 3, Artículos 339 y 345, la Ley 152 de 1994, sus Decretos Reglamentarios y, CONSIDERANDO 1. Que acorde con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución Política, la adopción de planes de desarrollo constituye una obligación de las entidades territoriales, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les han sido asignadas por la Constitución y la ley; 2. Que según lo establecen los artículos 2º y 209 de la Constitución Política, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de economía, eficacia y celeridad, para cuyo cabal cumplimiento el Plan de Desarrollo constituye mecanismo idóneo, en cuanto permite definir los objetivos y metas de la acción estatal, y definir las prioridades en el uso de los recursos públicos; 3. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 259 de la Constitución Política y los artículos 39, numeral 1º de la Ley 152 de 1994 y 3º del Acuerdo 12 de 1994, el Plan de Desarrollo tiene como fundamento el Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde ante la Registraduría Municipal y define los términos del mandato a éste conferido; 4. -
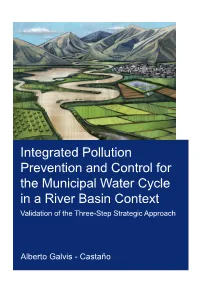
Integrated Pollution Prevention and Control for the Municipal Water Cycle in a River Basin Context Validation of the Three-Step Strategic Approach
Integrated Pollution Prevention and Control for the Municipal Water Cycle in a River Basin Context Validation of the Three-Step Strategic Approach Alberto Galvis - Castaño INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL FOR THE MUNICIPAL WATER CYCLE IN A RIVER BASIN CONTEXT VALIDATION OF THE THREE-STEP STRATEGIC APPROACH ALBERTO GALVIS CASTAÑO Thesis committee Promotor Prof. Dr H.J. Gijzen Professor of Environmental Biotechnology IHE Delft Institute for Water Education Regional Director and Representative UNESCO Regional Office for Southern Africa Harare, Zimbabwe Co-promotor Dr N. P. van der Steen Associate Professor of Environmental Technology IHE Delft Institute for Water Education Other members Prof. Dr C. Kroeze, Wageningen University & Research Prof. Dr C.J. van Leeuwen, Utrecht University Prof. Dr M. von Sperling, Federal University of Mina Gerais, Brazil Prof. Dr P. van der Zaag, IHE Delft, TU Delft Integrated Pollution Prevention and Control for the Municipal Water Cycle in a River Basin Context Validation of the Three-Step Strategic Approach Thesis submitted in fulfilment of the requirements of the Academic Board of Wageningen University and the Academic Board of the IHE Delft Institute for Water Education for the degree of doctor to be defended in public on Tuesday, 3 September 3, 2019 at 3:00 p.m. in Delft, the Netherlands by Alberto Galvis Castaño Born in Sevilla-Valle del Cauca, Colombia CRC Press/Balkema is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2019, Alberto Galvis Castaño Although all care is taken to ensure integrity and the quality of this publication and the information herein, no responsibility is assumed by the publishers, the author nor IHE Delft for any damage to the property or persons as a result of operation or use of this publication and/or the information contained herein. -

Contraloría Departamental Del Valle Del Cauca
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA SUJETOS DE CONTROL No. ENTIDAD MUNICIPIO ALCALDÍAS 1 Alcadia Municipal de Dagua Dagua 2 Alcaldia Municipal de Alcalá Alcalá 3 Alcaldia Municipal de Andalucía Andalucía 4 Alcaldia Municipal de Ansermanuevo Ansermanuevo 5 Alcaldia Municipal de Argelia Argelia 6 Alcaldia Municipal de Bolívar Bolívar 7 Alcaldía Municipal de Buga Buga 8 Alcaldia Municipal de Bugalagrande Bugalagrande 9 Alcaldia Municipal de Caicedonia Caicedonia 10 Alcaldia Municipal de Calima El Darién Calima-Darién 11 Alcaldia Municipal de Candelaria Candelaria 12 Alcaldia Municipal de Cartago Cartago 13 Alcaldia Municipal de Florida Florida 14 Alcaldia Municipal de Ginebra Ginebra 15 Alcaldia Municipal de Guacarí Guacarí 16 Alcaldia Municipal de Jamundí Jamundí 17 Alcaldia Municipal de Obando Obando 18 Alcaldia Municipal de Pradera Pradera 19 Alcaldia Municipal de Restrepo Restrepo 20 Alcaldia Municipal de Riofrío Riofrío 21 Alcaldia Municipal de Roldanillo Roldanillo 22 Alcaldia Municipal de San Pedro San Pedro 23 Alcaldia Municipal de Sevilla Sevilla 24 Alcaldia Municipal de Toro Toro 25 Alcaldia Municipal de Trujillo Trujillo 26 Alcaldia Municipal de Tuluá Tuluá 27 Alcaldia Municipal de Ulloa Ulloa 28 Alcaldia Municipal de Versalles Versalles 29 Alcaldia Municipal de Vijes Vijes 30 Alcaldia Municipal de Yotoco Yotoco 31 Alcaldia Municipal de Zarzal Zarzal 32 Alcaldia Municipal El Águila El Águila 33 Alcaldia Municipal El Cairo El Cairo 34 Alcaldia Municipal El Cerrito El Cerrito 35 Alcaldia Municipal El Dovio El Dovio 36 Alcaldia Municipal La Cumbre La Cumbre 37 Alcaldia Municipal La Unión La Unión 38 Alcaldia Municipal La Victoria La Victoria HOSPITALES 1 Hospital Santa Ana de los Caballeros Ansermanuevo 2 Hospital Benjamín Barney Gasca Florida 3 Hospital Centenario Sevilla 4 Hospital del Rosario Ginebra Ginebra 5 Hospital Departmental de Cartago E.S.E. -

Tabla De Municipios
NOMBRE_DEPTO PROVINCIA CODIGO_MUNICIPIO NOMBRE_MPIO Nombre Total 91263 EL ENCANTO El Encanto 91405 LA CHORRERA La Chorrera 91407 LA PEDRERA La Pedrera 91430 LA VICTORIA La Victoria 91001 LETICIA Leticia AMAZONAS AMAZONAS 91460 MIRITI - PARANÁ Miriti - Paraná 91530 PUERTO ALEGRIA Puerto Alegria 91536 PUERTO ARICA Puerto Arica 91540 PUERTO NARIÑO Puerto Nariño 91669 PUERTO SANTANDER Puerto Santander 91798 TARAPACÁ Tarapacá Total AMAZONAS 11 05120 CÁCERES Cáceres 05154 CAUCASIA Caucasia 05250 EL BAGRE El Bagre BAJO CAUCA 05495 NECHÍ Nechí 05790 TARAZÁ Tarazá 05895 ZARAGOZA Zaragoza 05142 CARACOLÍ Caracolí 05425 MACEO Maceo 05579 PUERTO BERRiO Puerto Berrio MAGDALENA MEDIO 05585 PUERTO NARE Puerto Nare 05591 PUERTO TRIUNFO Puerto Triunfo 05893 YONDÓ Yondó 05031 AMALFI Amalfi 05040 ANORÍ Anorí 05190 CISNEROS Cisneros 05604 REMEDIOS Remedios 05670 SAN ROQUE San Roque NORDESTE 05690 SANTO DOMINGO Santo Domingo 05736 SEGOVIA Segovia 05858 VEGACHÍ Vegachí 05885 YALÍ Yalí 05890 YOLOMBÓ Yolombó 05038 ANGOSTURA Angostura 05086 BELMIRA Belmira 05107 BRICEÑO Briceño 05134 CAMPAMENTO Campamento 05150 CAROLINA Carolina 05237 DON MATiAS Don Matias 05264 ENTRERRIOS Entrerrios 05310 GÓMEZ PLATA Gómez Plata NORTE 05315 GUADALUPE Guadalupe 05361 ITUANGO Ituango 05647 SAN ANDRÉS San Andrés 05658 SAN JOSÉ DE LA MONTASan José De La Montaña 05664 SAN PEDRO San Pedro 05686 SANTA ROSA de osos Santa Rosa De Osos 05819 TOLEDO Toledo 05854 VALDIVIA Valdivia 05887 YARUMAL Yarumal 05004 ABRIAQUÍ Abriaquí 05044 ANZA Anza 05059 ARMENIA Armenia 05113 BURITICÁ Buriticá -
Bugalagrande Sitios Naturales De Interés Turístico
Libro Rutas Verdes2 24/8/2005 11:04 AM Page 101 Bugalagrande Sitios Naturales de Interés Turístico Paso de La Barca De Bugalagrande al Paso de la Barca se toman 15 minutos para atravesar el río Cauca y pasar al municipio de Bolívar en planchón. Clase de turismo: Sostenible y recreación. Actividades: Disfrute del paisaje. Paso de La Barca - Río Cauca 101 Libro Rutas Verdes2 24/8/2005 11:04 AM Page 102 Río Bugalagrande 102 Libro Rutas Verdes2 24/8/2005 11:04 AM Page 103 Madrevieja El Cementerio Se localiza en el corregimiento El Overo, dentro de predios del Ingenio Río Paila, esta madrevieja se encuentra en una extensa zona de ciénaga del río Cauca famosa por sus antiguas crecientes. Tiene 14.8 hectáreas y 3 hectáreas en espejo lagunar para un total de 17.8 hectáreas, tiene forma de media luna y se formó hace más de 50 años. Clase de turismo: Sostenible. Actividades: Disfrute del paisaje, observación de fauna, pesca deportiva, pesca artesanal. Informes: (2) 2205119 - 2205196 - 2205100. Ibis Negro en la Madrevieja Bugalagrande Altitud: 950 metros sobre el nivel del mar. Temperatura: 23 grados centígrados. Extensión: 374 kilómetros cuadrados. Población: 25.138 habitantes (dato aproximado). Distancia: 115 kilómetros de Cali. Características Geográficas: Dos regiones, una plana correspondiente al fértil valle del río Cauca y otra montañosa ubicada al oriente. Río(s) Principal(es): Cauca, La Paila, Bugalagrande y Frazadas. Actividad Económica Principal: Agricultura, comercio, industria y minería. Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña de azúcar, soya, algodón y arroz. Atractivo Turístico: Capilla Doctrinera del Overo Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. -

Evaluación De La Estratificación Socioeconómica Como Instrumento De Clasificación De Los Usuarios Y Herramienta De Asignación
Departamento nacional de planeación República de Colombia EVALUACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO- ECONÓMICA COMO INSTRUMENTO DE CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y HERRAMIENTA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Informe institucional e Informe de diagnóstico Bogotá D.C., Enero 10 de 2008 Evaluación de la estratificación socio-económica como instrumento de clasificación de los usuarios y herramienta de asignación de subsidios y contribuciones a los servicios públicos domiciliarios. Informe institucional Econometría S.A., enero 10 de 2008 EVALUACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA COMO INSTRUMENTO DE CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y HERRAMIENTA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS INFORME INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO PÁGINA INTRODUCCIÓN 1 1. INFORME INSTITUCIONAL 3 1.1 ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 5 1.1.1 Conocimientos de los funcionarios 6 1.1.2 Estratificación de las cabeceras municipales 9 1.1.3 Estratificación de centros poblados y áreas dispersas 14 1.1.4 Costos de la estratificación 23 1.1.5 Funcionamiento de SISBEN 24 1.1.6 Fondos de Solidaridad y Redistribución de ingresos en 31 servicios públicos 1.2 EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 32 1.2.1 Acueducto, alcantarillado y aseo 32 1.2.2 Electricidad, gasto y teléfono 46 1.2.3 Comparación de estratos de servicios públicos 52 1.3 COMITÉS PERMANENTES DE ESTRATIFICACIÓN 57 1.4 GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES 65 1.5 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 71 1.5.1 Relaciones con los municipios 71 1.6 CONCLUSIONES