Pdfs/ Baab84-85/84-85A6-Parte1.Pdf Lozano Palacios, A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Puerto Madero the New Face of the City
Year 2 / N° 5 El Observador Porteño March (The Observer of the City of Buenos Aires) Monthly Newspaper of the Cultural-Historical Heritage Observatory 2018 Puerto Madero The new face of the City Warehouses and grocery stores of Puerto Madero in the beginning of the 20th century. This electronic bulletin is aimed at promoting the activities carried out by the Juntas de Estudios Históricos (Historical Research Boards) and the Gerencia Operativa de Patrimo- nio (Heritage Operative Management) within the framework of Resolution 1534/GCABA/ MCGC/2011, which created the Observatorio del Patrimonio Histórico-Cultural (Cultur- al-Historical Heritage Observatory) of the City of Buenos Aires. We will publish infor- mation on every neighborhood of the city on a monthly basis, as well as relevant articles related to the aforementioned Board. Puerto Madero: the new face This is how we reached 1880. There were of the City two options: the canal could be made deeper, and the installations of the Riachuelo could The port of Buenos Aires, a keystone in Ar- be improved or a new system near Plaza de gentinian history, was not created naturally. Mayo should be built. The interests related The nearest natural anchorage is located in to the first option were promoted by the en- Ensenada. For this reason, when the north- gineer Luis Huergo, the traders, the citizens ern channel of the Riachuelo was blocked of the south of the city, and the newspaper (mid 18th century), new anchoring spots La Prensa. The ones related to the second were needed. These were found throughout alternative were promoted by the trader the coast in places named by the sailors as Eduardo Madero, members of the national “potholes”, were the river was deeper. -

Buenos Aires Buenos Aires Lacks Proper Tourism Marketing and Promotion Services, Which Better Direct Tourist to the Waterfront
CASE STUDY Buenos Aires Buenos Aires lacks proper tourism marketing and promotion services, which better direct tourist to the waterfront. This deficit hinders Buenos Aires from capturing a higher amount of revenue then what they have been experiencing. meat, dairy, wool, leather, grain, and tobacco products, as well as agricultural and industrial activities outside the city limits. Other major industries in the Port of Buenos Aires include oil refining, machine building, automobile manufacturing, metalworking, and manufacturing of textiles, clothing, beverages, and chemicals. Ecology Another challenge for this port city has been created by climate change, i.e. the sea-level will rise 48 cm for the year 2100 according to the data published by Hoffman et.al However, flood prevention strategies were not addressed in the original plan for the port. Thus, the Puerto Madero Waterfront Argentinian Project: Increasing Climate http://www.vamospanish.com/wp-content/uploads/2012/11/Puerto-madero-Buenos-Aires.jpg Resilience and Enhancing Sustainable Land Management in the Southwest of the Buenos Aires Province Project, was Introduction accountability and participation. Its approved in 2013 and focuses on no-regret Buenos Aires is the most important long tradition of urban planning has measures. The Project strategy is based socioeconomic coastal province of evolved to include a broad vision of urban on promoting an enabling environment Argentina. It possesses over 800 miles challenges and responses, a commitment for climate adaptation as a continued, of a diverse coastline, including the to environmental sustainability and a inter-sectors and inter-institutional low floodplain of the Rio de la Plata strategic plan that has involved multiple learning process. -

Los Testigos Citados Por El Secuestro El Pasado 3 De Marzo Mil Pagará Abuelo De Katya Inició La Etapa De Los Tes- Timonios De Los Testigos Fiscales Y De Descargo
AÑO XLIV Nº 12, 448 • SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. • JUEVES 17 DE MARZO DE 2011 • WWW.ELMUNDO.COM.SV VISITA TRES ANILLOS DE SEGURIDAD RESGUARDARÁN AL MANDATARIO Obama visitará la cripta de Romero La Casa Blanca anuncia que el presidente Asesores de Obama elogian a Funes y dicen estadounidense visitará la tumba del que la guerra fría es asunto del pasado en la arzobispo asesinado y Joya de Cerén. relación entre EE.UU. y la región. PÁGS. 2-4 LIGA DE CAMPEONES CONDENAN Real Madrid clasifica El Real Madrid de- AL ABUELO rrotó 3-0 al Lyon y logró su clasifica- DE KATYA ción a cuartos de fi- nal de la Champions, Carlos Miranda, abuelo de la por primera vez en niña Katya Miranda, asesinada seis años. PÁG. 35 en 1999, fue condenado por el secuestro de la menor a 13 años de cárcel y deberá pagar $100 mil en responsabilidad civil. PÁG. 11 Gaseras advierten posible escasez Por deuda guber- namental de $33 EDISON GONZÁLEZ millones desde diciembre. PÁG. 24 TRIPLE HOMICIDIO EN SACACOYO, LA LIBERTAD PÁG. 12 • SIGFRIDO REYES AVALA CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA EN LA ASAMBLEA. EL MUNDO 2 POLÍTICA • JUEVES 17/03/2011 DECLARACIONES Elogios a El Salvador y a Funes en la Casa Blanca Obama visitará tumba de Monseñor Romero VISITA OFICIAL OBAMA La Casa Blanca reveló ayer más detalles de la visita del presidente estadounidense a El Salvador. También visitará ruinas mayas. REDACCIÓN DEM del padre (monseñor) Romero DIARIO EL MUNDO quien, por supuesto, es un hé- El presidente estadouniden- roe para mucha gente en las se, Barack Obama rendirá tri- Américas”, reveló Ben Rhodes, buto al asesinado arzobispo Consejero Nacional de Segu- capitalino, Monseñor Óscar ridad para Comunicaciones Es- Arnulfo Romero, durante su tratégicas en una conferencia visita al país y visitará su crip- de prensa en la Casa Blanca. -

Una Trinchera En La Historia De Buenos Aires
REVISTA TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA LATINOAMERICANA ISSN: 2250-866X (impreso) | ISSN: 2591-2801 (en línea) AÑO VIII, VOLUMEN 8, PRIMAVERA DE 2019 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO PARTICIPA EN LA RED DE ESTUDIOS INTEGRADOS SOBRE LOS PAISAJES SUDAMERICANOS PARTICIPA EN LA RED DE ESTUDIOS INTEGRADOS SOBRE LOS PAISAJES SUDAMERICANOS (Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Río Cuarto, (Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Río Cuarto, UniversidadUniversidad Nacional Nacional de de San San Juan, Juan, Universidad Universidad de la de República, la República, Universidad Universidad Nacional Nacional de Trujillo) de Trujillo) PARTICIPA EN LA RED DE ESTUDIOS INTEGRADOS SOBRE LOS PAISAJES SUDAMERICANOS AUTORIDADES(Universidad Nacional DE LA de UNIVERSIDAD Rosario, Universidad NACIONALNacional de Río Cuarto,DE ROSARIO UniversidadAUTORIDADES Nacional de DE San LARECTOR:Juan, UNIVERSIDAD Universidad Lic. de Franco la República, NACIONAL Bartolacci Universidad DE ROSARIONacional de Trujillo) Rector:VICE-RECTOR: Dr. Arq. Héctor Od. FlorianiDarío Macía Vicerrector: Lic. Fabián Bicciré SECRETARIOSecretario general: GENERAL: Lic. Mariano Prof. Balla José Goity SECRETARIAAUTORIDADES ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD Y DE APRENDIZAJE: NACIONAL DE Dr. ROSARIO Marcelo Vedrovnik Secretario académico:Rector: Dr. Arq.Dr. CarlosHéctor Floriani A. Hernández SECRETARÍA DEVicerrector: CIENCIA Lic. TECNOLOGÍA Fabián Bicciré E INNOVACIÓN AUTORIDADESPARA DE EL LA SecretarioDESARROLLO: FACULTAD general: Lic. DE Ing. Mariano HUMANIDADES Guillermo Balla Montero. Y ARTES SecretarioDecano: académico: Prof. Dr.José Carlos Goity A. Hernández AUTORIDADESAUTORIDADESVicedecano: DE DE LA LA FACULTAD FACULTAD Prof. Marta DE DE HUMANIDADES Varela HUMANIDADES Y ARTES Y ARTES SecretariaDECANO: Académica:Decano: Prof. Dra. José Alejandro LilianaGoity Pérez Vila VICEDECANA:Vicedecano: Prof. -

Ibero4american Television Fiction Observatory Obitel 2013 Social
IBERO-AMERICAN TELEVISION FICTION OBSERVATORY OBITEL 2013 SOCIAL MEMORY AND TELEVISION FICTION IN IBERO-AMERICAN COUNTRIES IBERO-AMERICAN TELEVISION FICTION OBSERVATORY OBITEL 2013 SOCIAL MEMORY AND TELEVISION FICTION IN IBERO-AMERICAN COUNTRIES Maria Immacolata Vassallo de Lopes Guillermo Orozco Gómez General Coordinators Morella Alvarado, Gustavo Aprea, Fernando Aranguren, Alexandra Ayala, Borys Bustamante, Giuliana Cassano, James A. Dettleff, Cata- rina Duff Burnay, Isabel Ferin Cunha, Valerio Fuenzalida, Francisco Hernández, César Herrera, Pablo Julio Pohlhammer, Mónica Kirch- heimer, Charo Lacalle, Juan Piñón, Guillermo Orozco Gómez, Rosario Sánchez Vilela e Maria Immacolata Vassallo de Lopes National Coordinators © Globo Comunicação e Participações S.A., 2013 Capa: Letícia Lampert Projeto gráfico e editoração: Niura Fernanda Souza Produção, assessoria editorial e jurídica: Bettina Maciel e Niura Fernanda Souza Revisão: Felícia Xavier Volkweis Revisão gráfica: Miriam Gress Editor: Luis Gomes Librarian: Denise Mari de Andrade Souza CRB 10/960 M533 Social memory and television fiction in ibero-american coutries: 2013 Obitel yearbook / coordinators Maria Immacolata Vassalo de Lopes and Guillermo Orozco Gómez. — Porto Alegre: Sulina, 2013. 513 p.; il. ISBN: 978-85-205-0700-X 1. Television – Programs. 2. Fiction – Television. 3. Programs Television – Ibero-American. 4. Media. I. Lopes, Maria Immacolata Vassalo de. II. Gómez, Guillermo Orozco. CDU: 654.19 659.3 CDD: 301.161 791.445 Direitos desta edição adquiridos por Globo Comunicação e Participações S.A. Editora Meridional Ltda. Av. Osvaldo Aranha, 440 cj. 101 – Bom Fim Cep: 90035-190 – Porto Alegre/RS Fone: (0xx51) 3311.4082 Fax: (0xx51) 2364.4194 www.editorasulina.com.br e-mail: [email protected] Agosto/2013 This work is a result of a partnership between Globo Univer- sidade and Ibero-American Television Fiction Observatory (OBI- TEL). -
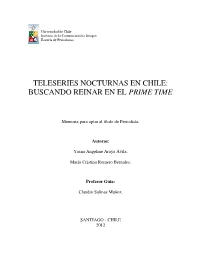
Teleseries Nocturnas En Chile: Buscando Reinar En El Prime Time
Universidad de Chile Instituto de la Comunicación e Imagen Escuela de Periodismo TELESERIES NOCTURNAS EN CHILE: BUSCANDO REINAR EN EL PRIME TIME Memoria para optar al título de Periodista. Autoras: Yasna Angeline Araya Ávila. María Cristina Romero Bernales. Profesor Guía: Claudio Salinas Muñoz. SANTIAGO - CHILE 2012 AGRADECIMIENTOS Para finalizar este proceso, quiero agradecer a cada una de las voces que forman parte de este reportaje, las que nos permitieron tener una idea mucho más acabada de nuestro objeto de estudio; así como también a nuestro profesor guía, Claudio Salinas, quien estuvo presente y dispuesto a apoyarnos durante todo el proceso de investigación y de escritura de este material. Quisiera además hacer una mención especial a mi jefe y amigo Bruno Orellana, que siempre estuvo dispuesto a entender mi alocado ritmo de trabajo, y a ayudarme cuando fuese necesario. Agradezco también el cariño y la fuerza de mis adorados padres (Marcelo y Angélica), de mis hermanos (Nicolás y Marcela) y de mis grandes amigos, los que estuvieron junto a mí desde el primer hasta el último día de vida universitaria, aguantando mis rabietas y mi acelerada vida. Por último, es preciso decir que sin la compañía y el apoyo incondicional de mi colega y amiga María Cristina Romero, nada de esto hubiese sido posible. ¡Gracias! Yasna Angeline Araya Ávila. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos nuestros entrevistados, quienes con sus testimonios hicieron posible este reportaje. Guionistas, académicos, expertos, productoras y ejecutivos compartieron desinteresadamente sus experiencias con nosotras, lo mismo que algunos organismos nos facilitaron material de gran valor para la investigación. -

Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013
PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2013 La elaboración, edición y comentarios de los datos del Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013 han sido realizados por el Departamento de Reparto y Documentación de EGEDA: OSCAR BERRENDO PÉREZ JUAN ANTONIO SERRANO FERNÁNDEZ ENRIQUE ENCINAS PUEBLA Y con la importante colaboración y participación de: FERNANDO LABRADA RUBIO Nuestro agradecimiento a todos aquellos que han aportado sus experiencias y opiniones a través de sus artículos: Biern, Carlos (BRB Internacional) Cerrilla Noriega, Marian (IMCINE) López León, Antonio Anibal (FIPCA) Michelin, Gerardo (LatAm Cinema) Sánchez Sosa, Jorge (IMCINE) Troncoso Muñoz, Alfredo (Televisa) Vaca Berdayes, Ricardo (Barlovento Comunicación) Igualmente agradecer a todos aquellos que han colaborado desinteresadamente con la aportación de sus comentarios, información, documentación, etc. (por orden alfabético): Alvarado, Vivian (Colombia) Arambilet, Luis (República Dominicana) Brelles, Oscar Carlos (Paraguay) Gómez, Carlos Manuel (México) Jiménez, Nelson (República Dominicana) Martínez, Jesús (Chile) Maquetación e Impresión Digital: Departamento de Sistemas de Información (EGEDA) Depósito Legal: M-25233-2013 © EGEDA. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales C/ Luis Buñuel, 2 – 3º (Edifi cio Egeda) Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid INDICE PRÓLOGO – Homenaje a Camilo Vives 1 CAPÍTULO 1. Organización y Política Audiovisual en Iberoamérica 7 · Introducción 9 · Organización y política por países 15 ARTÍCULO I – Un retrato hablado del cine latinoamericano 67 CAPÍTULO 2. Producción Cinematográfi ca en Iberoamérica 75 · Panorama cinematográfi co global 77 · Panorama cinematográfi co por países 88 ARTÍCULO II – La realidad del sector audiovisual en México 169 CAPÍTULO 3. La producción de fi cción en Iberoamérica 179 · Panorama global de la fi cción en Iberoamérica 181 · Panorama de la fi cción por países 188 ARTÍCULO III – La marcha implacable de la telenovela 277 CAPÍTULO 4. -

Obama Anuncia Fondos Para Seguridad Regional Y La Inclusión De El Niños De Comasagua Entregan Regalos Al Salvador En Un Programa De Asocio Para El Crecimiento
AÑO XLIV Nº 12, 453 • SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. • MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2011 • WWW.ELMUNDO.COM.SV El presidente esta- dounidense encien- de una vela en honor a Monseñor Rome- ro, junto al arzobis- po José Luis Escobar y el presidente Fu- nes /CAPRES Los mandatarios saludan junto a sus esposas $200 MILLONES desde la escalinata de Casa Presidencial. para Seguridad Obama anuncia fondos para seguridad regional y la inclusión de El Niños de Comasagua entregan regalos al Salvador en un programa de asocio para el crecimiento. PÁGS. 2- 16 mandatario visitante y su familia. • BARACK OBAMA VISITÓ AYER LA CRIPTA DE MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO, ASESINADO EL 24 DE MARZO DE 1980. EL MUNDO 2 POLÍTICA • MIÉRCOLES 23/03/2011 YOLANDA MAGAÑA RECURSOS SERÁN DESTINADOS A FORTALECER DIARIO EL MUNDO VISITA OFICIAL POLICÍA, JUZGADOS Y CAPACIDAD INVESTIGATIVA Estados Unidos aportará $200 millones a la lucha contra el OBAMA DE LAS FISCALÍAS EN CENTROAMÉRICA. EL PRESI- narcotráfico y las pandillas a los países de Centroamérica, DENTE MAURICIO FUNES ANUNCIÓ UN PROYECTO, CON APOYO ESTADOUNIDENSE, una región en donde cada día hay 50 asesinatos. PARA CAPACITAR A 150 FISCALES EN INVESTIGACIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO. El anuncio fue hecho por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, luego de su reunión con el Presidente sal- vadoreño Mauricio Funes en Casa Presidencial. “Estamos lanzando un nuevo esfuerzo para enfrentar a los narcotraficantes y las pandillas que han causado tanta violencia... Los Estados Unidos hará lo suyo”, dijo el mandatario norteamericano. Ambos jefes de Estado ase- guraron que el aporte iría a fortalecer tribunales, sociedad civil, instituciones que apoyan el Estado de Derecho y el tra- bajo de las Policías. -

Edward James Olmos Is an Actor and Film Producer with an Edward James Olmos Es Un Actor Y Realizador Cinematográfico Impeccable Career
BIENVENIDOS WELCOME DR. LEONEL FERNÁNDEZ MARCO HERRERA OMAR DE LA CRUZ DON ELLIS PÉREZ WELCOME BIENVENIDOS Leonel Fernández Leonel Fernández President Presidente FUNGLODE FUNGLODE The Dominican Global Film Festival is celebrating Reaching the goal of seeing the Dominican El Festival de Cine Global Dominicano arriba a su Llegar a la meta de ver a la República Dominicana its sixth edition with a long list of achievements Republic as a national and international film sexta edición con muchos logros y protagonistas. como un gran escenario de producciones and protagonists. International and Dominican production center is still a major incentive of Los artistas internacionales y los dominicanos cinematográficas nacionales e internacionales se artists who have left their mark here as they FUNGLODE’s work in various film areas, with the que han dejado su estela durante su paso por mantiene como el incentivo mayor del trabajo que passed through Santo Domingo and the other Dominican Global Film Festival as the flagship. Santo Domingo y las demás ciudades sedes del aborda FUNGLODE en los diversos ámbitos del cities where the Festival was held are the best With this focus, we would like to welcome Festival son la mejor evidencia de la calidad cine, con el Festival de Cine Global Dominicano evidence of the quality that has been achieved at everyone to this sixth edition of the Film Festival; que ha logrado el encuentro cinematográfico como buque insignia. Con ese enfoque damos la this film event, organized by the Fundación Global we welcome its protagonists and invited guests to organizado por la Fundación Global Democracia bienvenida a esta sexta edición y sus protagonistas Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). -

El PJ Respaldó a Cristina Y La Cámpora Reventó Ferro
tiempo de deportes D “Soy un jugador riquelmeano” Entrevista a Diego Capusotto, hincha de Racing y del 10 de Boca, a dos días del clásico que puede definir el campeonato. “En el fútbol soy desconcertante, soy una mezcla de Messi y Polino”, se define. www.tiempoargentino.com | año 2 | n·547 | viernes 18 de noviembre de 2011 edición nacional | 3,50 pesos | recargo envío al interior 0,50 pesos EL NIÑO DE 9 AÑOS PRESENTA UN FUERTE GOLPE EN LA CABEZA B Sociedad indemnización a vecinos Derrumbe: Asesinaron a Tomás pagarán U$S 1750 por m2 Además, todos los damnificados recibirán entre 50 y 70 mil pesos, y la policía detuvo a la según acordaron en la Legislatura porteña. p. 26-27 B Política ex pareja de la madre denuncia del mocase Un campesino El cuerpo fue hallado en fue fusilado un descampado a pocos por sicarios p. 2 - 4 La víctima es Cristian kilómetros de Lincoln. Ferreyra, de 23 años. Había desaparecido el Los autores estarían vinculados con un ruralista martes y lo buscaban de Santiago del Estero. p. 8 más de 500 policías. El sospechoso había opinión amenazado a la mujer y El ataque el nene le tenía “terror”. especulativo se desinfló Mariano Beristain Editor de Economía. a corrida cambiaria se aca- Lbó.” La frase no pertenece a un funcionario del área econó- mica del gobierno ni a un co- lumnista del programa 6,7,8. No, la dijo Miguel Bein, uno de los consultores estrella del establishment financie- ro argentino en el canal TN... HERNÁN MOMBELLI sigue en pág. -

Luis A. Huergo Y La Cuestión Petróleo
Luis A. Huergo y la cuestión petróleo Autor: Arístides Domínguez Departamento Técnico – Área Historia Departamento Técnico – Área Historia Centro Argentino de Ingenieros Contenido Prefacio ...................................................................................................................... 3 Titusville, 1859, un pueblito de Pennsylvania ........................................................ 6 Antecedentes y fracasos en la Argentina, 1865 a 1907 ....................................... 8 Un Jefe de Sondeos llamado José Fuchs, 1906-1907 ....................................... 14 1907-1910: Tres años perdidos ............................................................................ 21 La posición de las grandes potencias frente al petróleo .................................... 23 1910: Comienza un nuevo ciclo para el petróleo argentino ............................... 27 El primer informe de la Comisión, junio de 1911 ................................................. 31 La Standard Oil en sus comienzos ....................................................................... 34 La disputa del petróleo en México a comienzos del siglo veinte ....................... 37 Refutando a Krause ................................................................................................ 42 El informe de Luis A. Huergo de 1912 .................................................................. 44 El Acta de Luis A. Huergo del 8 de abril de 1913................................................ 49 Luis A. Huergo: Estatista o Privatista -

Bellas Artes 75 Bibliografía General 81
Eduardo Luis Criscuolo GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra Vicejefa de Gobierno Lic. María Cecilia Felgueras Secretario de Cultura Lic. Jorge Telerman Subsecretario de Acción Cultural Sr. Javier Grosman Subsecretario de Industrias Culturales Lic. Ricardo Manetti Subsecretaria de Patrimonio Cultural Arq. Silvia Fajre Directora Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Prof. Lidia González • 3 • BIBLIOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES © 2000 Instituto Histórico Avda. Córdoba 1556, 1º piso (1055) Buenos Aires, Argentina Dirección Editorial: Lidia González Coordinación de Edición: Lidia González Supervisión de Edición: Rosa De Luca Corrección: Rosa De Luca Norma Rolandi Susana Sprovieri Diseño Editorial: Jorge Mallo Fabio Ares • 4 • Eduardo Luis Criscuolo 2000 • 5 • BIBLIOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES • 6 • Eduardo Luis Criscuolo A mis nietas Wanda Paola, Marina y María Julia • 7 • BIBLIOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES • 8 • Eduardo Luis Criscuolo AGRADECIMIENTOS Considero justo y necesario expresar mi profundo agradecimiento a Juan Carlos Bucchioni, cuya amistad de muchos años me honra, y que no escatimó ningún esfuerzo en acercarme invalorables datos. Asimismo, quiero dejar constancia de la ayuda recibida —en su momento— de parte de los señores Antonio Baibiene, Alfredo Noceti, Horacio González y Enrique M. Mayochi; al personal de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y de la Biblioteca del Congreso de la Nación y, por sobre todo, a la colaboración material y a las palabras de aliento del extinto amigo D. Ricardo T. Freixá, hacedor de cultura y un fiel enamorado de ésta, nuestra ciudad de Buenos Aires. Mi especial reconocimiento a la licenciada Liliana Barela de Balbi que, sin su gentil intervención, esta publicación no se hubiera llevado a cabo, como así también, al personal del Instituto Histórico.