Boletin 2002
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Don Domingo Cullen Diplomático, Ministro General, Gobernador De Santa Fe Y Mártir De La Federación
desde América Don Domingo Cullen Diplomático, ministro general, gobernador de Santa Fe y mártir de la Federación , Félix A. Chaparro I. :~iilomátiko, ministro general, : . gobernador de Santa Fe y mártir - de la Federación . Don Domingo Cullen Diplomático, ministro general, gobernador de Santa Fe y mártir de la Federación S Fblix A. Chaparro s. Introducción biográfica y crítica de Manuel Hernández ~onzález . t .. ' Colección dirigida por: Manuel Hernández González Directora de arte: Benita Domínguez Control de edición: Vanessa Rodnguez Breijo Don Domingo Cullen. Diplomático, ministro general, pbernador de Santa Fe y mártir de la Federación Félix A. Chaparro Primera edición en Ediciones Idea: 2010 O De la edición: Ediciones Idea, 201 O O De la introducción: Manuel Hernández González, 2010 Ediciones Idea San Clemente, 24, Edificio El Pilar 38002 Santa Cruz de Tenerife. Tel.: 922 5321 50 Fax: 922 286062 León y Castillo, 39 - 4' B 35003 Las Palmas de Gran Canana. Tel.: 928 373637 - 928 381827 Fax: 928 382196 Impresión: Publidisa Impreso en España - Printed in Spain ISBN: 978-84-9941-1 61 -3 Depósito legal: TF-337-2010 Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño, puede' ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por medio alguno, ya sea elec- trónico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo y expreso del editor. f ndice Introducción biográfica y crítica, Manuel Hernández González... 13 Domingo Cullen, un canario singular con relieve en la historia argentina..:..... .......;...................................... .............. 15 Chaparro y la t;iogra6a de DomingoCullen .......... A .................... 21 La historiogrifia sobre Domingo Cullen en 1a.coyuntura . , política de Santa Fe de.la década de los 30...................;...,.......V.. -

Calvi Full Dissertation April 20 11 Deposit
1 THE PARROT AND THE CANNON. JOURNALISM, LITERATURE AND POLITICS IN THE FORMATION OF LATIN AMERICAN IDENTITIES By Pablo L. Calvi Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences Columbia University 2011 2 © 2011 Pablo Calvi All rights reserved 3 Abstract THE PARROT AND THE CANNON. JOURNALISM, LITERATURE AND POLITICS IN THE FORMATION OF LATIN AMERICAN IDENTITIES Pablo Calvi The Parrot and the Cannon. Journalism, Literature and Politics in the Formation of Latin American Identities explores the emergence of literary journalism in Latin America as a central aspect in the formation of national identities. Focusing on five periods in Latin American history from the post-colonial times until the 1960s, it follows the evolution of this narrative genre in parallel with the consolidation of professional journalism, the modern Latin American mass media and the formation of nation states. In the process, this dissertation also studies literary journalism as a genre, as a professional practice, and most importantly as a political instrument. By exploring the connections between journalism, literature and politics, this dissertation also illustrates the difference between the notions of factuality, reality and journalistic truth as conceived in Latin America and the United States, while describing the origins of Latin American militant journalism as a social-historical formation. i Table of Contents Introduction. The Place of Literary -

Sarmiento, Echeverría and Hernández's Implementation of Historical Reciprocation in Argentina's Battle of Oppression by St
Sarmiento, Echeverría and Hernández’s Implementation of Historical Reciprocation in Argentina’s Battle of Oppression by Stephen Talbot Buys A thesis submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Spanish Auburn, Alabama August 9, 2010 Approved by Patrick Greene, Chair, Assistant Professor of Spanish Jana Gutiérrez, Associate Professor of Spanish Lourdes Betanzos, Associate Professor of Spanish Abstract The socioeconomic state of Argentina during the mid-nineteenth century is characterized by a search for identity and rescue from governmental oppression. The study of various genres of literature is valuable in developing a proper understanding of the problems and remedies presented by the authors of that time period. Domingo Faustino Sarmiento, writer of Facundo, Esteban Echeverría, author of “El Matadero” and La Cautiva, and José Hernández, writer of Martín Fierro offer a fitting variety of works including prose and poetry to this study of their common theme of oppression as a socioeconomic issue in Argentina’s search for identity. Throughout this investigation, each author implements historical reciprocation by utilizing a past event and the drama within the work to diagnose the issue of governmental oppression and offer a prognosis for the future of the nation. Furthermore, a brief biographical sketch of each author offers an understanding of his political and personal viewpoints during the time of composition, while maintaining a consistent theme in light of each works’ variation of literary genre. ii Acknowledgements First and foremost, I thank my Lord and Savior Jesus Christ for providing the ability, will power, and vision to complete this work. -

Clase 15 Caudillos, Montoneras Y Clases Populares En La Primera
Clase 15 Caudillos, montoneras y clases populares en la primera mitad del siglo XIX Es imposible pensar el paisaje político argentino del siglo XIX sin evocar la figura de los caudillos y su vinculación con las clases populares. Personajes claves de la historia, han sido objeto de pasiones encontradas y miradas maniqueas: para algunos villanos, para otros héroes populares; para unos, encarnación de la barbarie y el primitivismo; para otros, reflejo de austeridad y patriotismo. Originalmente, tomando la acepción castellana, el término caudillo designaba al jefe de mesnada. La irrupción del proceso revolucionario en el Río de la Plata trajo consigo la adopción de este término por parte de las nuevas elites criollas para designar – de manera despectiva– a quienes, desde áreas marginales, detentaban un poder con amplio arraigo popular y lideraban las montoneras. De allí en más, la asociación de caudillo con montonera y federalismo sería explícita. La historiografía liberal, heredera y continuadora de la mirada esbozada por gran parte de los miembros del unitarismo y de la Generación del ’37 – José María Paz, Sarmiento, Mitre, Alberid, Vicente Fidel López, entre otros – presentó, con distintos matices según cada uno de ellos, una mirada muy crítica y condenatoria de la figura de los caudillos. Esta perspectiva, hegemónica durante mucho tiempo tanto en el imaginario colectivo como en la historia escolar, asoció al caudillismo con la barbarie, con un modo de vida arcaico y primitivo asociado al mundo rural, con un vacío institucional producto del regreso a un estado de naturaleza; concebía a las masas campesinas como sujetos pasivos, manipulados por los caudillos. -
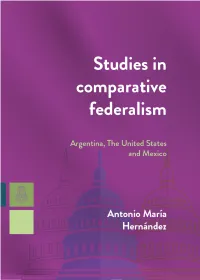
Studies in Comparative Federalism
STUDIES IN COMPARATIVE FEDERALISM STUDIES IN COMPARATIVE FEDERALISM Argentina, the United States and Mexico Antonio María Hernández Autoridades UNC Rector Dr. Hugo Oscar Juri Vicerrector Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira Secretario General Ing. Roberto Terzariol Prosecretario General Ing. Agr. Esp. Jorge Dutto Directores de Editorial de la UNC Dr. Marcelo Bernal Mtr. José E. Ortega Hernández, Antonio María Studies in comparative federalism: Argentina, The United States and Mexico / Antonio María Hernández. - 1a ed. - Córdoba: Editorial de la UNC, 2019. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-707-120-7 1. Federalismo. 2. Constitucionalismo. 3. Sistemas Políticos. I. Título. CDD 321 Diseño de colección, interior y portada: Lorena Díaz Diagramación: Marco J. Lio ISBN 978-987-707-120-7 Universidad Nacional de Córdoba, 2019 CONTENTS Chapter I. A conceptual and methodological preamble 11 1. Introduction 11 2. Concepts and characteristic elements of federalisms 12 2.1 Origin and denomination 12 2.2 Federalism as a form of State 16 2.3 Concepts and essential characteristics of federal states 18 3. Classification of federalisms 22 3.1 Integrative and devolutive 22 3.2 Symmetrical and asymmetrical 22 3.3 Dual and coordinate 23 3.4 Centralized or decentralized 24 3.5 With presidential or parliamentary governments 25 3.6 For the purpose of division of power or identity-related 26 4. An interdisciplinary and realist methodology for the study of federalisms 27 5. The risks and importance of comparative studies 28 Chapter II. Comparative constitutional reflections on federalism in Argentina and The United States 33 1. Introduction 33 PART 1. -

Facundo Quiroga
Variations autour d’un assassinat politique : Facundo Quiroga Christophe Larrue CRICCAL, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle es faits sont à peu près les suivants : à l’époque des guerres civiles (qui opposent après l’indépendance unitaires et fédéralistes), un caudillo fédé- L raliste argentin, Juan Facundo Quiroga, figure influente mais à moitié reti- rée de la vie politique, accepte une mission de bons offices dans le nord du pays, sa zone d’influence. Il part de Buenos Aires en décembre 1834, ramène la concorde entre les gouverneurs querelleurs et repart vers Buenos Aires par la même route et dans la même voiture qu’à l’aller. Alors qu’il traverse la province de Córdoba, sa voiture est attaquée au lieu-dit Barranca Yaco, le 16 février 1835, et il est assassiné ainsi que toutes les personnes qui l’accompagnent : son secrétaire et ami Ortiz, le postillon, le cocher… En tout, l’attentat aurait fait neuf morts. Les coupables furent finalement arrêtés et exécutés, jugés par la justice de Rosas, l’homme fort de la province de Buenos Aires, invoquant le Pacte Fédéral de 1831 : le chef de bande Santos Pérez, mais également les commanditaires immédiats : deux des quatre frères Reinafé (José Vicente, gou- verneur de Córdoba, et Guillermo), lâchés par leur protecteur, Estanislao López, gouverneur de Santa Fe. Cet événement, qui eut un énorme retentissement dans l’Argentine de l’époque et des répercussions notables sur l’ascension de Rosas et la vie politique argen- tine en général, a, depuis, été maintes fois raconté en vers et en prose, ainsi que par les historiens ou les dramaturges, au point de faire l’objet d’une antholo- gie par Armando Zárate (Facundo Quiroga, Barranca Yaco Juicios y testimonios). -

Unitarios Y Federales
Unitarios y Federales Contamos con más material de esta especialidad. Consulte existencias Librería Aquilanti Rincón 79, Congreso, Buenos Aires [email protected] +5411 4952-4546 +54911 6968-1680 1. ALEN LASCANO, Luis C.: Juan Felipe Ibarra y el federalismo del Norte. Bs. As., Peña Lillo, 1968. 252 pp. 8vo., rústica. Faltantes. 2. ÁLVAREZ, Juan: Las guerras civiles argentinas y el problema de Buenos Aires en la república. Con un prólogo de Narciso Binayán. Ejemplar nº 1226. Bs.As., La Facultad, 1936. XLII, 298 páginas. Con láminas plegadas fuera de texto. 8vo., rústica. 3. ÁLVAREZ, Juan: Las guerras civiles argentinas y el problema de Buenos Aires en la república. Con un prólogo de Narciso Binayán. Ejemplar nº 1226. Bs.As., La Facultad, 1936. XLII, 298 páginas. Con láminas plegadas fuera de texto. 8vo., medio cuero con nervios. Lomo con leves desgastes. 4. ANGIÓ, José: General Francisco Ramírez. El Supremo Entrerriano. Bs. As., Aql, 2013. 176 pp 8vo., rústica. 5. BALMACEDA, Esteban A.: Estudios. Bs.As., 1903. 37 páginas. 8vo., rústica. (Estudios sobre Urquiza, y Estanislao López. 6. BARBA - IRAZUSTA - REAL - BOSCH - BAGÚ - WEINBERG: Unitarios y federales. Bs.As., 1987. 187 páginas. 8vo., rústica. 7. BARBA, Enrique M.: La misión Cavia a Bolivia. La Plata, 1941. Separata de "Labor de los centros de Estudios". Págs. 317 a 337. 8vo., rústica. 8. BARBA, Enrique M.: Los jefes federales ante la separación de Jujuy. 1834. La Plata, 1943. 41 páginas. 8vo., rústica. Dedicatoria autógrafa. 9. BENENCIA, Julio Arturo: Partes de batalla de las guerras civiles. Prólogo del Académico Presidente Enrique M. Barba. Introducción, recopilación y notas de … . -

El Caso Del Proceso Por El Asesinato De Facundo Quiroga En La Historia Del Ritual Judicial Argentino
El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la historia del ritual judicial argentino Alan Iud* Resumen En Argentina el proceso penal adquirió características propias luego de la Independencia, asumiendo algunas de las funciones y elementos de los procesos penales europeos y angloamericanos, pero careciendo decisi- vamente de otros, sufriendo así una continua deslegitimación política. En este trabajo, se analiza este tópico a partir de un caso ocurrido en la etapa de formación de nuestra justicia penal, que refleja las rupturas y continuidades con el sistema propio de la época colonial. Palabras clave: justicia penal, ritual judicia, proceso, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga. The Facundo Quiroga murder trial in the history of judicial rituals in Argentina Abstract In Argentina the criminal process took on its own characteristics af- ter the Independence, assuming some of the functions and elements of the Europeans and Anglo-Americans criminal processes, but not having others that were crucial, suffering then a continuous lack of political legitimacy. In this paper, this issue is analyzed with a case study that happened during the * Abogado. Doctorando en Derecho Penal (UBA), [email protected]. 161 El caso del proceso por el asesinato de Facundo Quiroga en la historia del ritual... period of foundation of our criminal justice system, showing the interruptions and continuities with the criminal justice system at the colonial period. Keywords: criminal justice, rituals at trials, process, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga. En un breve pero estimulante artículo, Víctor Abramovich recuerda a Rock Hudson personificando en una película a un famoso profesor de pesca que jamás había pescado. -
Caudillos, Novela Y Escritura De La Historia: Juan Manuel De Rosas Y El Chacho Peñaloza
Caudillos, novela y escritura de la Historia: Juan Manuel de Rosas y el Chacho Peñaloza en la obra de Eduardo Gutiérrez by Gisela Inés Salas-Carrillo B. A. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 1997 M.A. University of Colorado at Boulder, 2004 A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado at Boulder in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Department of Spanish and Portuguese 2011 This thesis has been approved for the Department of Spanish and Portuguese ________________________________________ Juan Pablo Dabove, Associate Professor, committee chair ________________________________________ Leila Gómez, Associate Professor, committee member ________________________________________ Peter Elmore, Professor, committee member ________________________________________ Javier Krauel, Assistant Professor, committee member ________________________________________ Robert Buffington, Associate Professor, committee member Date: _____________________ The final copy of this thesis has been examined by the signatories and we find that both the content and the form meet acceptable presentation standards of scholarly work in the above mentioned discipline. Salas-Carrillo, Gisela Inés. (PhD., Spanish) Caudillos, novela y escritura de la Historia: Juan Manuel de Rosas y el Chacho Peñaloza en la obra de Eduardo Gutiérrez Thesis directed by Associate Professor Juan Pablo Dabove This dissertation casts doubt on Gutiérrez‘s traditional image as a frivolous writer and focuses on his historical novels, specifically his cycles on Juan Manuel de Rosas and Ángel Vicente Peñaloza, el Chacho. These are Juan Manuel de Rosas, La mazorca, Una tragedia de doce años, El puñal del tirano, El Chacho, Los montoneros, El rastreador, and La muerte de un héroe, plus La muerte de Buenos Aires. -

Facundo, O Civilización Y Barbarie De Domingo Faustino Sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento FACUNDO O CIVILIZACIÓN Y BARBARIE Incluye prólogo de Alejandra Laera COLECCIÓN PENSAMIENTO DEL BICENTENARIO BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN Sarmiento, Domingo Faustino Facundo, o, Civilización y barbarie / Domingo Faustino Sarmiento ; incluye prólogo de Alejandra Laera. – Buenos Aires : Biblioteca del Congreso de la Nación, 2018. 370 p. : 21 cm. – (Pensamiento del Bicentenario) ISBN 978-950-691-104-1 1. Pensamiento argentino – Siglo XIX. 2. Ensayos argentinos – Siglo XIX. 3. Argentina – Vida social y costumbres – Siglo XIX. I. Biblioteca del Congreso de la Nación (Argentina). II. Título. III. Serie. Colección: Pensamiento del Bicentenario Director responsable: Alejandro Lorenzo César Santa Diseño, compaginación y corrección: Subdirección Editorial. Biblioteca del Congreso de la Nación © Biblioteca del Congreso de la Nación, 2018 Alsina 1835, CABA Impreso en Dirección Servicios Complementarios Alsina 1835, 4.° piso, CABA Buenos Aires, junio de 2018 Impreso en Argentina Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 ISBN 978-950-691-104-1 ÍNDICE Prólogo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Advertencia del autor ������������������������������������������������������������������������������������������������ 33 Introducción ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 1� Aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra� -

The Fictionalization of a Woman's Life in Lorenza Reynafé O Quiroga, La Barranca De La Tragedia
Letras 33 (2001) 21 HIGHLIGHTING AMBIGUITIES: THE FICTIONALIZATION OF A WOMAN'S LIFE IN LORENZA REYNAFÉ O QUIROGA, LA BARRANCA DE LA TRAGEDIA Sally Webb Thornton Indiana University of Pennsylvania The role of fabrication in historical accounts and ofveracity in fictional tales continues to intrigue and frustrate, for however strict a dichotomy is proclaimed between truth and invention, there is no indisputable line to bedra wn; ultimately aH narration is story filtered through a personal perception. Those who have limitedthe telling and retelling of storiesof nation building in the New World to ideological accounts of the acts and lives of greatfigur es, overwhelmingly male, have been chaHenged in recent decades by versions by and about women. The historian Carolyn Steelman writes about the desire of women for "narratives that will explain and give meaning to so many lost lives, to what we understand to have been so much silence and repression," 1 while the líterary critic CarmenPir elli declares that these feminine narrativesserve a double purpose: first, a historical revision of woman' s place within a historicalfra mework, and second, an attack on the official versions of history whether they be from the polítical right or left.2 1. Carolyn Steelman, "La TMorie Qui N'Est Pas Une, or Why Clio Doesn't Care," History and FeministTheory. Ed.Ann -Louise Shapiro(Middleton, cr:Wesleyan University Press, 1992)42. 2. Cannen Pirelli, Ed. "Relatos de caudillos y señoritas. Historiografía, ficción, y género en la narrativa latinoamericana," Estructuras alternativas en Latinoamirica (Thcumán: Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, 1995) 16. 22 Letras 33 (2001) In her novel Lorenza Reynafé o Quiroga la barranca de la tragedia Mabel Pagano not only recovers fictionally the historical figureofLorenza Reynafé, but also break.sthe silence surroundingthe women who participatedin the creation of Argentina in the nineteenth century. -

Destino Final De Los Supuestos Asesinos. El Explica Que Estas Creaciones De La Imagi
ARMANDO ZARATE: Facundo Quiroga. Barranca Yaco: juicios y testimonios. Buenos Aires: Plus Ultra, 1985. Juan Facundo Quiroga, el caudillo prometeico de las provincias argentinas del interior, ha sido inmortalizado por los bardos gauchos y por escritores cultos, y su figura todavia arroja inmensas y ambiguas sombras sobre los escritos de los histo- riadores de su pais y continente. iLPor que su asesinato en 1835 cerca de la estafeta postal de Barranca Yaco, a unos pocos kil6metros de C6rdoba, inspir6 la imagina- ci6n po6tica de sus contemporaneos y nos contintia fascinando hoy? LCudl es la importancia hist6rica del hombre cuya prematura y brutal muerte produjo profun- das convulsiones en la sociedad argentina, que, como muchos podrian afirmar, ain hoy afectan al desarrollo de la naci6n, a su status y condici6n? Estas dos cuestiones son el foco de esta antologia <<cubista que une escritos hist6ricos, poeticos y cri- ticos, que son juiciosamente introducidos y anotados por Armando Zarate, originario de C6rdoba (Argentina) y en la actualidad profesor de Espanlol en la Universidad de Vermont. La gran fuerza de este trabajo esta en su aproximaci6n multidireccional a la primera de estas cuestiones. En la primera secci6n, Zarate copia de bien conocidas antologias folkl6ricas seis baladas coetdneas que tratan el asesinato de Quiroga y el destino final de los supuestos asesinos. El explica que estas creaciones de la imagi- naci6n popular pertenecen mds apropiadamente a la <<historia moral>> del periodo debido a su 6nfasis sobre valores en conflicto y a su proyecci6n del castigo final sufrido por los autores de malas acciones. Las baladas incluidas documentan el ar- gumento de Zarate de que los poetas populares en general no eran favorables a Quiroga, a pesar de que se lamentaran en esta ocasi6n de su triste destino.