El Puerto, Territorio De Frontera Dosier De Prensa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Obsesión Definición: Idea, Deseo O Imagen Que Aparece De Forma Reiterada Y Persistente Y Que El Sujeto No Puede Alejar Voluntariamente De La Conciencia
obsesión Definición: idea, deseo o imagen que aparece de forma reiterada y persistente y que el sujeto no puede alejar voluntariamente de la conciencia. Posee un carácter compulsivo y adquiere una con- dición penosa y angustiante. (Diccionario María Moliner) La obsesión es un pensamiento, una imagen o un impulso incontrolable y persistente que invade nuestra mente por la fuerza; nos asedia, nos angus- tia, nos aísla y nos paraliza. En un intento de aliviar la intensa ansiedad que causan estas ideas intrusas, los afectados a menudo recurren a actos, tan improductivos como irresisti- bles, o rituales compulsivos —por ejemplo, repetir palabras o números, rezar de forma desconsolada, lavarse las manos sin parar, comprobar una y otra vez si las puertas están cerradas u ordenar con meti- culosidad durante horas los objetos que les rodean. Las obsesiones y comportamientos repetitivos que adoptan quienes los sufren para calmar la ansie- dad, absorben su atención, perturban el equilibrio mental, interfieren en sus ocupaciones y relaciones, consumen su energía vital y, a la larga, socavan su bienestar físico, psicológico y social. En medicina y psicología clínica, la obsesión crónica que causa intensa angustia y altera seriamente las actividades diarias de la persona se cataloga como trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo. En la actualidad se desconoce la causa exacta de dicho trastorno. La teoría más aceptada considera que es consecuencia de una mezcla del equipaje gené- tico, la personalidad, el medio social y los efectos de experiencias traumáticas. -

Sala Gran Del 30 D’Octubre Al 10 De Novembre De 2013
- La Capitana Informació pràctica Sala Gran Del 30 d’octubre al 10 de novembre de 2013 Horaris: Dimecres, dijous, divendres i dissabte: 20 h Diumenge: 18 h Durada: 1 h 55 minuts (espectacle sense entreacte) Preu: De 15 a 30 € 2 - La Capitana La Capitana Si Catalunya ha donat un grapat d’artistes universals inqüestionables, entre aquests s’hi ha de comptar Carmen Amaya, que va aconseguir situar el seu nom al costat dels creadors més importants del segle XX. La capitana és un viatge a través de diferents disciplines artístiques, que vol beure del dinamisme amb què l’art del flamenc ha ultrapassat tota mena de fronteres creatives, per acostar-nos a aquesta extraordinària dona, gitana, universal. En ocasió de l’Any Amaya, el TNC ha reunit noms tan destacats de la dansa com Ramon Oller, de la música com Joan Guinjoan, o del flamenc com Rocío Molina, Jesus Carmona o Mayte Martín, en un espectacle que, més que homenatjar Carmen Amaya, el que pretén és descobrir-ne la petja en la nostra creació contemporània, explorant l’imaginari d’aquesta bailaora de personalitat magnètica que arribaria a situar el flamenc a la primera línia artística internacional. 3 - La Capitana La Capitana Homenatge a Carmen Amaya Ramon Oller / Rocío Molina / Joan Guinjoan – BCN 216 / Mayte Martin / Jesus Carmona 1.ANAR I TORNAR. Ramon Oller COREOGRAFIA I DANSA Ramon Oller INTÈRPRETS Ramon Oller Maricarmen García, ballarina ESCUELA DE FLAMENCO LA TANI Sara Berruezo Sandra López Dani Lara Carlos Martín Isabel Orozco Ángel Segura CORO DE CASTAÑUELAS DE BARCELONA Raquel Poses Fátima Durán Mónica García Andrea Jiménez Adriana Lázaro Joana Mercader Esther Peig Vanessa Tello Directora: Mar Bezana 2.MANDATO. -

Pdf 1 20/04/12 14:21
Discover Barcelona. A cosmopolitan, dynamic, Mediterranean city. Get to know it from the sea, by bus, on public transport, on foot or from high up, while you enjoy taking a close look at its architecture and soaking up the atmosphere of its streets and squares. There are countless ways to discover the city and Turisme de Barcelona will help you; don’t forget to drop by our tourist information offices or visit our website. CARD NA O ARTCO L TIC K E E C T R A B R TU ÍS T S I U C B M S IR K AD L O A R W D O E R C T O E L M O M BAR CEL ONA A A R INSPIRES C T I I T C S A K Í R E R T Q U U T E O Ó T I ICK T C E R A M A I N FOR M A BA N W RCE LO A L K I NG TOU R S Buy all these products and find out the best way to visit our city. Catalunya Cabina Plaça Espanya Cabina Estació Nord Information and sales Pl. de Catalunya, 17 S Pl. d’Espanya Estació Nord +34 932 853 832 Sant Jaume Cabina Sants (andén autobuses) [email protected] Ciutat, 2 Pl. Joan Peiró, s/n Ali-bei, 80 bcnshop.barcelonaturisme.cat Estación de Sants Mirador de Colom Cabina Plaça Catalunya Nord Pl. dels Països Catalans, s/n Pl. del Portal de la Pau, s/n Pl. -

ITEMS 2014Ang
BARCELONA Items 2014 Turisme de Barcelona Passatge de la Concepció, 7-9 08008 Barcelona Tel. 93 368 97 00 Fax 93 368 97 01 www.barcelonaturisme.cat [email protected] Twitter: BarcelonaInfoEN 1 Index The Capital of the Mediterranean p. 3 An entire city for shopping p. 5 Barcelona, beaches and sea p. 8 A highly accessible city p. 12 Sustainable tourism destination p. 14 BCNShop, Barcelona in a click p. 16 The City’s Main Museums with the Barcelona Card p. 16 Barcelona opens the ‘Cathedral of Iron’ the Catalan Spirit p. 17 The Epic City of 1714 p. 17 Gaudi’s Bellesguard Tower p. 18 2 The Capital of the Mediterranean For tourists, Barcelona is a secret known to everyone. Over the last decade the capital of Catalonia has been the star of European urban tourism, as visitor figures have doubled. With the impetus from the 1992 Olympic Games it entered the world club of cities and became a global reference for international urban tourism. With sixteen million overnight stays per year and around seven million tourists a year, Barcelona has been the great ‘discovery’ for holiday tourism in recent years. This is an acknowledgement that now complements the traditional activity of business tourism in the city, which itself continues to grow in size and prestige. The Catalan capital has emerged as a major tourism destination. People from around the world choose it for their holidays and weekend breaks, due to its unique characteristics, as it brings together an intense and varied number of enticements and attractions in a city of human dimensions. -
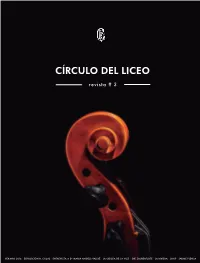
Pdf 1 8/7/16 9:17
CÍRCULO DEL LICEO revista # 3 VERANO 2016 · EXPOSICIÓN R. CASAS · ENTREVISTA A Dª MARIA ANGELS VALLVÉ · LA ODISEA DE LA VOZ · DIE ZAUBERFLÖTE · LA RIVIERA · LOOP · JAUME PLENSA T H E A R T O F F Big Bang Jeans Diamonds. Cronógrafo de señora en acero con acabado satinado y bisel adornado con 44 diamantes de un total de 1.9 quilates. Genuina U esfera de tela Jeans engastada con 8 diamantes. Correa de tela Jeans cosida sobre caucho. Edición limitada a 250 piezas. S I O BAR REFAELI by Chen Man N hublot.com Hublot_CircLiceo_BBJeanSteel_440x290.indd 1 22.06.16 09:46 Fpace_440x290_CIRCULOLICEO.pdf 1 8/7/16 9:17 NUEVO JAGUAR F-PACE POR ENCIMA DE TODO, ES UN JAGUAR. DESDE 45.000 €* LAND MOTORS Concesionario oficial Jaguar BRITISH GALLERY Nunca habías visto un Jaguar así. Una mezcla de nuestra esencia deportiva y atractivo diseño a lo que se une la practicidad del día a día. Inspirado en el F-TYPE, el nuevo Jaguar F-PACE mantiene no solo su diseño, también su C/ Dr. Fleming, 5-9, 08017 Barcelona, Tel: 93 362 24 84. Ctra. Nacio- capacidad de dejar a la gente sin palabras y consigue, gracias a la suspension frontal de doble horquilla de aluminio y nal II, km. 643, 08349 Cabrera de Mar, Tel: 93 741 80 25. la suspensión trasera Integral Link, una experiencia emocionante en la que el coche y el conductor están totalmente british-gallery.jaguar.es unidos. Conducción deportiva y espíritu práctico. El nuevo Jaguar F-PACE acaba de subir la apuesta. -

Shantytowns in the City of Barcelona: Can Valero, La Perona and El Carmel Ethnohistory Research Group on Shantytowns1 CATALAN INSTITUTE of ANTHROPOLOGY
18 COMPILATION Revista d’Etnologia de Catalunya Juny 2015 Núm. 40 Shantytowns in the City of Barcelona: Can Valero, La Perona and El Carmel Ethnohistory Research Group on Shantytowns1 CATALAN INSTITUTE OF ANTHROPOLOGY Presentation of the Study names and memories, is evidence that and in collaboration with the Institut their footprint has been undervalued in Català d’Antropologia (ICA). he social history of explaining the city’s history. the phenomenon The object of study of this research is of shantytowns in For this reason, in late 2004 a research shantytowns understood as a process Barcelona through- team of historians, anthropologists and of informal appropriation of land to out the 20th cen- geographers from the Universitat de build substandard housing (without tury represents an Barcelona was formed, and we began prior planning for the land, lacking essential legacy for understanding the the study entitled “Shantytowns in infrastructure, built with wood, mud, process of building the city. However, the City of Barcelona. Ethnohistori- brick and/or recycled materials) as a T cal Study of Three Cases: Can Valero, spontaneous response to a lack of acces- the fragmentary and scattered infor- 2 mation that exists about the phenom- La Perona and El Carmel” within the sible housing in urban areas. Starting enon and the recent disappearance of framework of the Ethnological Her- from this premise, the research team major shantytowns in the city, of their itage Inventory of Catalonia (IPEC) proposed: Xavi Camino Vallhonrat Max Díaz Molinaro He has a PhD in Urban Anthropology from the Rovira i Virgili He has a Master in Digital Documentation from the University, Tarragona. -

Montjuïc Gràcia Sarrià
l a Parc de id Canyelles C V Ronda de Dalt l e a Campoamor lOreneta o r d n a a l de e Rbla. Caçador r t Tramvia l u y t Ca q Ronda de Dalt A Major de Sarrià i u . n s v ra r t v Blau A Ba A i u u . Ronda de Dalt a l le t Roquetes J g Sarrià- a s n t o Parc Joan t o E u CosmoCaixa. rn a s Pg. Valldaura e A v Reventós Bellesguard Museu de la Ciència C p St. Gervasi A a Montevideo V Museu Monestir i Lisboa . V de Pedralbes F Feliu i Codina Pg. Fabra i Puig o Pg. Urrutia Anglí i Parc Monestir de Monestir de Pedralbes D x Av. Tibidabo Pedralbes Penitents de la Creueta Parc Sarrià D del Coll P Parc de Guineueta g. Iradier Rein La Tamarita Parc Sanitari Pl. a Eli El Coll/ Horta senda de M Escoles Pies Pere Virgili Rda. de Dalt ontc Tramvia Blau-Tibidabo La Teixonera Carmel Horta Eivissa Parc Turó Via Júlia ad D Tramvia Parc Central a Pg. Bonanova Fastenrath Reina Pl. oll de la Peira de Nou Barris Blau Pg. St. Gervasi l C Elisenda Sarrià Gervasi de Llobregós Via Júlia Déu B 23 / AP 2 / AP 7 de Pl. Nou Barris Pg. St. re Bacardí x a Montserrat (60 km) i M Reial Club o Avinguda . Pg. VerdumLlucmajor Costa Daurada . F Sarrià Argentina Rep. Av. Pg de Tennis V del Tibidabo p Tarragona (97 km) e Rambla del Carmel Barcelona s Santuari Lleida (162 km) o J Anglí . -

Coastline Aerial View of Somorrostro, C
ENG 7 COASTLINE Aerial view of Somorrostro, c. 1950. anC. Fons TAF MONTJUÏC aerial view of Montjuïc, 1969. arxiu Huertas SHANTY TOWNS th In the 1870s, the Somorrostro and The presence of shanties on Montjuïc IN 20 -Century Pequín shanty towns sprang up is documented since 1885, when the on the seafront, stretching from La order was given to demolish those BarCelona Barceloneta neighbourhood to the inhabited by quarry workers. In the Besòs River, although it had previously early 20th century, the subdivision been the site of fishermen’s huts. The of municipal and private land for Shantyism in Barcelona was an urban phenomenon, which ramshackle dwellings were built on the purpose of planting vegetable began in the late 19th century and lasted until the late 20th state-owned land, amidst factories, gardens, whose number reached century. In a period of rapid growth in Barcelona, the typical the railway and the sea. The arrival of in excess of two thousand, was a workers for the 1888 Universal Exposi- catalyst in the appearance of new housing solutions for the most disadvantaged from the out- tion is one of the reasons account- shanties. In the 1920s and 30s, the set of industrialisation, such as the division of flats, sub-let ing for the expansion of precarious pace of construction burgeoned with rooms and boarding houses, proved insufficient to offset the housing on the beaches. In the 1920s, the massive influx of workers for major housing shortage, in a city where it was more difficult to find there were four well-established sites, public works owing to the construc- each with approximately one hun- tion of the underground and works accommodation than to find employment. -

Els Setges De Barcelona Albert Sánchez Piñol
COBERTA 89_BCNM 16/07/13 10:00 Página 1 Els setges de Barcelona Barcelona under siege Los asedios de Barcelona Entrevista / Interview Albert Sánchez Piñol Estiu / Summer / Verano 2013 Verano / Summer / Estiu www.barcelonametropolis.cat Número 89 - Estiu 2013 - 6 € Barcelona Metròpolis 89 - - 89 Metròpolis Barcelona www.bcn.cat/bcnmetropolis http://twitter.com/bcnmetropolis 8 9 8 400214 062238 Editorial A l’esquerra, el Born restaurat i un detall de la manifestació massiva de l’11 de setembre de 2012. A l’interior de la coberta, Jaume I presidint les Corts catalanes al frontispici d’unes Constitucions del segle XV, i un grup de barcelonins fent campanya a favor de l’Estatut, l’agost de 1931. A les fotos de les dues pàgines següents, Miquel Serra i Pàmies; confecció d’una pancarta del PSUC l’any 1936; Salvador Espriu, i la bailaora Carmen Amaya. El vent de la història Som a les portes del Tricentenari de l’11 de setembre de Segona Guerra Mundial. De la resistència de la Barcelona Marc Puig i Guàrdia 1714, una data assenyalada que va marcar un abans i un republicana davant els atacs franquistes en parlem també Director de Comunicació i després en la història de Barcelona. Durant tot un any aquí reivindicant la figura de Miquel Serra i Pàmies, un Atenció Ciutadana commemorem el setge borbònic a la ciutat, uns fets que van home que en una actuació heroica davant la imminent suposar la pèrdua dels drets polítics i les llibertats civils dels ocupació franquista va evitar l’any 1939 la destrucció catalans. -

El Liceu Ha Estat Un Teatre
obsessió Definició: idea, desig o imatge que apareix de manera reiterada i persistent i que el subjecte no pot allunyar voluntàriament de la consciència. Té un caràcter compulsiu i adquireix una condi- ció penosa i angoixant. (Diccionari María Moliner) L’obsessió és un pensament, una imatge o un im- puls incontrolable i persistent que envaeix la nostra ment per la força; ens assetja, ens angoixa, ens aïlla i ens paralitza. En un intent d’alleujar la intensa ansietat que cau- sen aquestes idees intruses, els afectats sovint re- corren a actes, tan improductius com irresistibles, o rituals compulsius —per exemple, repetir paraules o números, resar desconsoladament, rentar-se les mans sense parar, comprovar una vegada i una altra si les portes estan tancades o ordenar meticulosa- ment durant hores les coses que els envolten. Les obsessions i els comportaments repetitius que adopten els qui les pateixen per calmar l’ansietat, absorbeixen la seva atenció, pertorben l’equilibri emocional, interfereixen en les seves ocupacions i relacions, consumeixen la seva energia vital i, a la llar- ga, soscaven el seu benestar físic, psicològic i social. En medicina i psicologia clínica, l’obsessió crònica que causa intensa angoixa i altera seriosament les activitats diàries de la persona es cataloga com tras- torn d’ansietat obsessivocompulsiu. Actualment es desconeix la causa exacta d’aquest trastorn. La te- oria més acceptada considera que és conseqüència d’una barreja de l’equipatge genètic, la personalitat, el medi social i els efectes d’experiències traumà- tiques. Els tractaments més efectius solen incloure una combinació de psicoteràpia i medicaments. -

A Current Look from Catalonia REVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA Número 40
Juny 2015 · Segona època Cultura Popular i Tradicional NÚM.40 etnologiaREVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA Anthropology and ethnological heritage: a current look from Catalonia REVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA Número 40. Juny de 2015 Edició / Publisher Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia (Catalan government), Directorate General of Popular Culture, Associations and Cultural Action Editor / Editor Lluís Puig i Gordi Consell de redacció / Editorial Board Roger Costa Solé Rafel Folch Monclús Coordinació editorial / Publisher Coordination Cristina Farran Morenilla Verònica Guarch Llop Realització editorial i disseny gràfic / Publisher execution and Graphic design Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya Contacte / Contact Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals Plaça Salvador Seguí, 1-9 08001, Barcelona Telèfon 93 316 27 20 Fax 93 567 10 02 [email protected] http://gencat.cat/cultura/cpt Les opinions expressades en els diferents treballs que es publiquen són exclusives dels seus autors. En cap cas no implica necessàriament que la revista o el mateix Departament de Cultura les comparteixin. The opinions expressed in the works published are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views, either of the Magazine or of the Ministry of Culture. Dipòsit legal / Legal deposit: B-46.605-2010 ISSN: 2014-6310 COMPILATION 3 Lluís Puig i Gordi Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya Director General of Popular Culture, Associations and Cultural Action Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia (Catalan government) he Revista d’Etnologia including song, dance, law, material culture, and so on. -

Barraquisme La Ciutat (Im)Possible
Cultura Tradicional 1. DE LA SABOGA AL SILUR. Pescadors fluvials de l’Ebre a Tivenys 2. LA TERRA DEL DÒLAR. L’activitat minera al poble de Bellmunt del Priorat 3. COM A LA LLOSA, RES. Les transformacions alimentàries al Pallars Sobirà i Barcelona ha vist néixer i desaparèixer nombrosos barris de barraques al llarg del segle xx, L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya a l’Alt Urgell 4. PUIX EN ALT LLOC SOU POSADA. fet que va condicionar el seu desenvolupament urbà. Barracòpolis fou un dels noms més (IPEC) és un projecte iniciat l’any 1994 pel Ermites i santuaris. Indrets de devoció popular al punyents que va rebre la ciutat per la magnitud del fenomen. Tot i ser una ciutat impossible Barraquisme Centre de Promoció de la Cultura Popular i Priorat a ulls de l’Ajuntament, la manca de polítiques d’habitatge va perpetuar la situació i va esdevenir Tradicional Catalana (actualment Direcció 5. «BENVINGUT/DA AL CLUB DE LA SIDA» i altres rumors d’actualitat una ciutat possible de barris consolidats que, malgrat que havien de conviure amb la desatenció, General de Cultura Popular, Associacionisme 6. TORDERADES I EIXUTS. la por pel control i la repressió, van desenvolupar una vida social i veïnal activa en la lluita la ciutat (im)possible i Acció Culturals). El seu objectiu és la recerca, Els usos tradicionals de l’aigua al Montseny 7. LA MUNTANYA OBLIDADA. per aconseguir un habitatge. La seva experiència ha restat en l’oblit, sovint estigmatitzada pel la documentació, la difusió i la restitució del Economia tradicional, desenvolupament rural desconeixement d’una història d’esforços i il·lusions que ara veu la llum quan la gent sense patrimoni etnològic català.