La Autoderminaciìn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I. Introduction I. Introduction
I. Introduction Political violence in Colombia continues to take more lives than in any other country in the hemisphere. Some of the killings take place during fighting between combatants, but most are cases of simple murder. Those responsible for these murders include members of the military and security forces as well as insurgents, hired gunmen and paramilitary groups. The intellectual authors of these crimes are comparably varied. The very complexity of political violence in Colombia often serves as a shield for those who order and commit violent acts. As this report demonstrates, the Colombian government has done too little to work through these complexities to identify, prosecute and punish those behind the political violence. This failing has been greatest in acknowledging the role of military and security forces in the killings. These forces continue to commit violent abuses themselves, and to condone and support killings by paramilitary groups. The problem is most acute in the case of paramilitary groups. These groups, which have been responsible for some of the largest and most sensational massacres, are gangs of highly trained killers, often masquerading as "self-defense" associations of farmers. Powerful economic interests recruit, train, finance and support these bands, and use them to target leftist political activists, leaders of peasant and popular organizations, and those Colombians perceived to be the "social base" of the guerrillas. Drug traffickers are among the most prominent supporters of paramilitary groups, a fact -

Facultad De Comunicación Social
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL LA GUERRA MEDIÁTICA DE BAJA INTENSIDAD DE LA OLIGARQUÍA COLOMBIANA Y EL IMPERIALISMO YANQUI CONTRA LAS FARC-EP TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL VILLACÍS TIPÁN GABRIELA ALEXANDRA DIRECTOR SOC. CÉSAR ALFARO, ALBORNOZ JAIME Quito – Ecuador 2013 DEDICATORIA A la guerrillerada fariana, heroínas y héroes de la Colombia insurgente de Bolívar. A la memoria de Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Martín Caballero, Negro Acacio, Iván Ríos, Mariana Páez, Lucero Palmera, Jorge Briceño, Alfonso Cano, Carlos Patiño y de todas y todos los guerrilleros de las FARC-EP que han ofrendando su vida por la construcción de la Nueva Colombia. ¡Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos! A la Delegación de Paz de las FARC-EP que en La Habana-Cuba lucha por alcanzar la paz con justicia social para Colombia. A Iván Márquez y Jesús Santrich, hermanos revolucionarios. ii AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL Yo, Gabriela Alexandra Villacís Tipán en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada sobre “La guerra mediática de baja intensidad de la oligarquía colombiana y el imperialismo yanqui contra las FARC-EP”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene la obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. -

Elementos Para Una Genealogía Del Paramilitarismo En Medellín
Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín : historia y contexto Titulo de la ruptura y continuidad del fenómeno (II) Insuasty Rodríguez, Alfonso - Autor/a; Valencia Grajales, José F. - Autor/a; Agudelo Autor(es) Galeano, Juan Jacobo - Autor/a; Medellìn Lugar Kavilando Editorial/Editor GIDPAD RediPaz 2016 Fecha Colección Víctimas; Control social; Violencia urbana; Paramilitarismo; Conflicto armado interno; Temas Colombia; América Latina; Medellín; Libro Tipo de documento "http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20161027084748/0.pdf" URL Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND Licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) www.clacso.edu.ar ELEMENTOS PARA UNA GENEALOGÍA DEL PARAMILITARISMO EN MEDELLÍN Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II) Alfonso Insuasty Rodríguez1 José Fernando Valencia Grajales2 Juan Jacobo Agudelo Galeano3 Resultados de investigación Grupos: 1 Alfonso Insuasty Rodríguez: Abogado, licenciado en Filosofía, especialista en Ciencias Política, estu- diante del doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina Ipecal, Instituto Pensamiento y Cul- tura en América Latina, A.C.; docente investigador Universidad de San Buenaventura, Medellín; director del grupo de investigación Gidpad; -
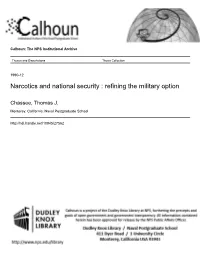
Narcotics and National Security : Refining the Military Option
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 1990-12 Narcotics and national security : refining the military option Chassee, Thomas J. Monterey, California: Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/27562 AD-A243 761 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL Monterey, California DTIC LtELECTE4 DEC311991 U' 0 NARCOTICS AND NATIONAL SECURITY: REFINING THE MILITARY OPTION by N Thomas J. Chassee ~J. and * Michael M. Cobb December, 1990 S - Thesis Advisor: David Winterford Approved for public release; distribution is unlimited. 91227 014 Unclassified SECURITY CLASSIFICATION OF THIS PAGE REPORT DOCUMENTATION PAGE 1 a. REPORT SECURITY CLASSIFICATION I b RESTRICTIVE MARKINGS UNCLASSIFIED 2a. SECURITY CLASSIFICATION AUTHORITY 3 DISTRIBUTION/AVAILAB" "Y OF REPORT Approved tor public release; distribution is unlimited. 2b. DECLASSIFICATION/DOWNGRADING SCHEDULE 4 PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER(S) 5 MONITORING ORGANIZATION REPORT NUMBER(S) 6a NAME OF PERFORMING ORGANIZATION 6b OFFICE SYMBOL 7a. NAME OF MONITORING ORGANIZATION Naval Postgraduate School (If applicable) Naval Postgraduate School NS 6c ADDRESS (City, State, and ZIP CodJe) 7b ADDRESS (City, State, and ZIP Code) Monterey, CA 93943-5000 Monterey,CA 93943-5000 Ba NAME OF FUNDING/SPONSORING 8b OFFICE SYMBOL 9. PROCUREMENT INSTRUMENT IDENTIFICATION NUMBER ORGANIZATION (If applicable) Be. ADDRESS (City, State, and ZIP Code) 10 SOURCE OF FUNDING NUMBERS Program Element No PfoleclNo Tdk No WOrk unit A(ces~,on Num~er 11 TITLE (Include Security Classification) NARCOTICS AND NATIONAL SECURITY. REFINING THE MILITARY OPTION 12. PERSONAL AUTHOR(S) Chassee, Thomas James and Cobb, Michael Mahaney 13a. TYPE OF REPORT 13b. TIME COVERED 14 DATE OF REPORT (year, month, day) 15. PAGE COUNT Master's Thesis From To December, 1990 178 16 SUPPLEMENTARY NOTATION The views expressed in this thesis are those of the author and do not reflect the official policy or position of the Department of Defense or the U.S. -

Violencia Y Transformación Social, Política Y Económica En Colombia BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Ciencias Sociales Y Humanidades
Paramilitarismo Violencia y transformación social, política y económica en Colombia BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Ciencias Sociales y Humanidades Temas para el diálogo y el debate Paramilitarismo Violencia y transformación social, política y económica en Colombia Raul Zelik Edición ampliada y actualizada Zelik, Raul Paramilitarismo: violencia y transformación social, política y económica en Colombia / Raul Zelik; traductora Nelly Castro. – Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Fescol, Goethe Institut, 2015. 416 páginas; 24 cm. Incluye bibliografía. Título original: Die kolumbianischen Paramilitärs. 1. Paramilitarismo - Colombia 2. Violencia política - Colombia 3. Seguridad interior - Colombia 4. Contrain- surgencia - Colombia 5. Asistencia militar estadounidense - Aspectos políticos - Colombia 6. Conflicto armado - Colombia 7. Colombia - Política y gobierno I. Castro, Nelly, traductora II. Tít. 303.6 cd 21 ed. A1483031 CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis-Ángel Arango Título original: “Die kolumbianischen Paramilitärs”. Editorial Westfälisches Dampfboot, Münster, 2009. © De la traducción, Nelly Castro La presente edición, 2014 © Siglo del Hombre Editores Cra 31A Nº 25B-50, Bogotá D. C. PBX: (57-1) 337 77 00, Fax: (57-1) 337 76 65 www.siglodelhombre.com © Friedrich Ebert Stiftung en Colombia - Fescol www.fescol.org.co/ © Goethe Institut www.goethe.de/ins/de/esindex.htm Diseño de carátula Alejandro Ospina Armada electrónica Ángel David Reyes Durán ISBN: 978-958-665-344-2 Impresión Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. Calle 17 n.º 69-85, Bogotá D. C. Impreso en Colombia-Printed in Colombia Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni regis- trada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo por escrito de la Editorial. -

War Without Quarter
WAR WITHOUT QUARTER Colombia and International Humanitarian Law Human Rights Watch New York · Washington · London · Brussels Copyright © October 1998 by Human Rights Watch. All rights reserved. Printed in the United States of America. ISBN: 1-56432-187-8 Library of Congress Catalog Card Number: 98-88045 Cover photograph: A woman mourns family members killed in a paramilitary massacre in Barrancabermeja, Santander in 1998. © Agencia Toma Addresses for Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118-3299 Tel: (212) 290-4700, Fax: (212) 736-1300, E-mail: [email protected] 1522 K Street, N.W., #910, Washington, DC 20005-1202 Tel: (202) 371-6592, Fax: (202) 371-0124, E-mail: [email protected] 33 Islington High Street, N1 9LH London, UK Tel: (171) 713-1995, Fax: (171) 713-1800, E-mail: [email protected] 15 Rue Van Campenhout, 1000 Brussels, Belgium Tel: (2) 732-2009, Fax: (2) 732-0471, E-mail:[email protected] Web Site Address: http://www.hrw.org Listserv address: To subscribe to the list, send an e-mail message to [email protected] with “subscribe hrw-news” in the body of the message (leave the subject line blank). Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. -

The Colombian Conflict Character List Colombian Cabinet
Integrated Crisis: The Colombian Conflict Character List Colombian Cabinet: President Cesar Gaviria Trujillo: President of Colombia Luis Fernando Jaramillo Correa: Minister of Foreign Affairs John Smith: CIA Station Chief Morris D. Busby: American Ambassador to Colombia Rafael Pardo Rueda: Minister of National Defense General Jorge Enrique Mora: Eastern-Amazon Command General Carlos Alberto Ospina: Northern-Andes Command General Mario Montoya Uribe: Southern-Pacific Command General Miguel Maza Marquez: Director of the Administrative Department of Security Rudolf Hommes Rodriguez: Minister of Finance Luis Fernando Ramirez: Ministry of Social Services Carlos Curecure: Business Community Representative Jaime Giraldo Angel: Minister of Justice General Rosso Jose Serrano: General of the Colombian National Police Colonel Hugo Martinez: Commander of Search Bloc Conference for Marxist-Leninism and Communism in Colombia: Manuel Marulanda Velez: Secretary General, FARC Victor Suarez Rojas, “Mono Jojoy”: Chief of Armed Resistance, FARC Ivan Marquez: Western Bloc Commander, FARC Ivan Rios: Northwest Bloc Commander, FARC Luis Devia Silva, “Raul Reyes”: Chairman of the International Commission, FARC Martin Caballero: Southern Bloc Commander, FARC Simon Trinidad: Eastern Bloc Commander, FARC Tomas Medinas Caracas: Revenue, FARC Marilu Ramirez: Chief of the Antonia Narino Urban Network (RAUN), FARC Father Manuel Perez, “El Cura Perez”: Secretary General, ELN Nicholas Bautista, “Gabino”: Deputy Leader, ELN Francisco Galan: Chief Spokesperson, ELN Antonio -

Las Farc-Ep: Argumentos Para Una Defensa De La Violencia Y Constitución De Su Legitimidad
LAS FARC-EP: ARGUMENTOS PARA UNA DEFENSA DE LA VIOLENCIA Y CONSTITUCIÓN DE SU LEGITIMIDAD. MICHELLE MOJICA NOREÑA Trabajo de tesis para obtener el título de profesional en sociología. Director: Adolfo León Gonzales Grisales. Comunicador social y periodista, DEA en filosofía. UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE SOCIO-ECONOMÍA PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA CALI 2 2012 AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer en primera instancia a Luz, a Juan, a Mauricio y a Christian, por creer en mí y hacerme posible la experiencia académica universitaria, todo el mérito es de ellos. Segundo pero no menos importante quiero agradecer a los profesores Adolfo y Nicolás por haberme introducido en los intrincados caminos de la violencia y el conflicto armado, al igual que por haberme dado su apoyo y colaboración en todo el proceso de aprendizaje que conlleva, para poder materializar así un poco de ese proceso en este trabajo. Finalmente agradezco a la Universidad del Valle, especialmente a la Facultad de socio- economía, y todas las personas que directa o indirectamente participaron en mi proceso de formación, al igual que por las facilidades que brindaron al mismo. 3 TABLA DE CONTENIDO. 1. INTRODUCCIÓN. 6 2. METODOLOGÍA. 10 3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA VIOLENCIA. 14 4. LA GUERRA DE GUERRILLAS Y SU RELACIÓN CON EL DIH 22 4.1 GUERRA DE GUERRILLAS. 22 4.1.1 La guerra de guerrillas en Mao. 23 4.1.2 La guerra de guerrillas en el “Che”. 24 4.1.3 Teorizaciones sobre la guerra de guerrillas. 26 4.2 LA FIGURA DEL GUERRILLERO EN EL DIH. 28 4.3 DE GUERRILLEROS A TERRORISTAS. -

MENDEL UNIVERSITY in BRNO Faculty of Regional Development and International Studies
MENDEL UNIVERSITY IN BRNO Faculty of Regional Development and International Studies Analyzing Colombia´s civil conflict, the peace process and future prospects using study cases Bachelor´s thesis Author: Šárka Hettmerová Supervisor: Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D. Brno 2017 Declaration I declare that I carried out this thesis: Analyzing Colombia´s civil conflict, the peace process and future prospects using study cases, independently, and only with the cited sources, literature and other professional sources. I agree that my work will be published in accordance with Section 47b of Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education as amended thereafter and in accordance with the Guidelines on Publishing University Student Theses. I understand that my work relates to the rights and obligations under the Act No. 121/2000 Coll., the Copyright Act, as amended, in particular the fact that Mendel University in Brno has the right to conclude a license agreement on the use of this work as a school work pursuant to Section 60 paragraph 1 of the Copyright Act. Before closing a license agreement on the use of my thesis with another person (subject) I undertake to request for a written statement of the university that the license agreement in question is not in conflict with the legitimate interests of the university, and undertake to pay any contribution, if eligible, to the costs associated with the creation of the thesis, up to their actual amount. Brno May 19th 2017 ······································ Šárka Hettmerová Acknowledgement Firstly, I would like to thank my supervisor Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D. -

Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82
1 Sergio Camargo V. ALVARO URIBE VELEZ EL NARCOTRAFICANTE # 82 UNIVERSO LATINO ASSOCIATION Del mismo autor Democracia Real Universal [email protected] París Francia Primera edición 2008-07-22 Foto Carátula: José Cruz/Abr Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de su autor.* *(Nota: Por circunstancias especiales nos vemos en la necesidad de reproducirlo para su uso como documento jurídico, como prueba indiciaria y anexo de los prontuarios que sobre las investigaciones penales cursan ante las autoridades judiciales contra la mafia en Colombia, y en especial las investigaciones penales que cursan internacionalmente contra su líder jefe máximo, mesias, “inteligencia superior”, autoelegido, actual jefe de la mafia del Cartel de Medellín, quien dice ser presidente.) ISBN: 978-2-9550449-0-4 Deposito Legal: M-12604-200 ©Sergio Camargo V. ©2007 UNILATINO PRINTED IN SPAIN 2 Desde hace varios decenios, Colombia atraviesa por una crisis institucional. Hoy en día esta en manos de la mafia y gobernada por un espurio presidente. 3 ES TERRIBLE CUANDO LA MAFIA SE HACE GOBIERNO LUCHEMOS CONTRA LA DESIDIA HUMANA Para la mayoría de colombianas y colombianos era un secreto la cercanía del presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia con los capos del «Cartel de Medellín» iniciada por allá en los años ochenta. Amistad y negocios los unirían a Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Correa Arroyave, Fabio Ochoa, Pablo Escobar y otros narcotraficantes y criminales de alta y mediana peligrosidad. Igualmente podemos afirmar que para los servicios secretos estadounidenses, los nombres de Alberto Uribe Sierra y su hijo Álvaro Uribe Vélez, no son desconocidos por cuanto sus nombres figuran en la «lista negra» de narcotraficantes elaborada por la Defense Intelligence Agency (DIA) publicada en 1991, y seguramente registrado también en las listas de la DEA (Departamento de Control Antinarcóticos) y la CIA. -

Peace Brigades International Proyecto Colombia
PEACE BRIGADES INTERNATIONAL PROYECTO COLOMBIA CUADERNO 2: HISTORIA RECIENTE DE COLOMBIA Todos los países del Mundo tienen una historia oficial y otra real. En su historia oficial se encuentran reflejadas sus acciones más heroicas, sus logros y sus aciertos. En la historia real descubrimos el lado oculto de su realidad; aquello de lo que jamás quiere hablarse: sus miserias y fracasos como nación. No es suficiente conocer la historia oficial para comprender la historia de un país, en este caso Colombia. Hemos de adentrarnos en el interior de esa historia para descubrir aquello de lo que pocas veces nos hablan. En este cuaderno intentamos ofrecerte una información veraz que te permita comprender la realidad social, política y económica de Colombia. Es una base mínima que puede animarte a seguir investigando para descubrir el verdadero rostro de este hermoso y terrible país. Estamos seguros que te ha de resultar apasionante adentrarte en esta historia que nunca ha de resultar ajena a ningún ser humano. LECTURAS BÁSICAS La “guerra sucia” contra opositores políticos en Colombia. Apuntes de la Historia de Colombia. LECTURAS COMPLEMENTARIAS -Colombia, esta democracia genocida, Javier Giraldo Puedes bajarlo desde www.javiergiraldo.org/IMG/libros/Colombia_democracia_genocida.pdf -1981-1994: trece años en búsqueda de paz, Justicia y Paz -Puedes bajarlo desde http://www.peacebrigades.org/fileadmin/user_files/projects/colombia_formacion/files/Cuad ernos/Cuaderno_1/9409_jyp_trece_a%C3%B1os.htm#_TocON -Colombia. militarismo y movimiento social, Raúl -

G Aceta Del C Ongreso
REPÚBLICA DE COLOMBIA G A C E T A D E L C O N G R E S O SENADO Y CÁMARA (Artículo 36, Ley 5ª de 1992) IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA www.imprenta.gov.co I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6 AÑO XXIII - Nº 839 Bogotá, D. C., miércoles, 10 de diciembre de 2014 EDICIÓN DE 72 PÁGINAS GREGORIO ELJACH PACHECO JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO DIRECTORES: SECRETARIO GENERAL DEL SENADO SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA www.secretariasenado.gov.co www.camara.gov.co RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO S E N A D O D E L A R E P Ú B L I C A ACTAS DE COMISIÓN COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL Holguín Moreno Paola Andrea PERMANENTE Lizcano Arango Óscar Mauricio ACTA NÚMERO 07 DE 2014 Name Cardozo José David (septiembre 17) Osorio Salgado Nidia Marcela. Presente Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión Se- Vega de Plazas Thania gunda Velasco Chávez Luis Fernando. Tema: Proposición número 06, Debate de Con- trol Político. El señor Secretario Diego Alejandro González González, le informo señor Presidente, han con- Mesa Directiva testado a lista cuatro (4) honorables Senadores, en Presidente: Jimmy Chamorro consecuencia se registra quórum para deliberar. Vicepresidenta: Nidia Marcela Osorio Presenta excusa la honorable Senadora: Secretario General de la Comisión: Diego Ana Mercedes Gómez Martínez. Alejandro González González Durante el transcurso de la Sesión se hacen Siendo las 08:30 a. m. del miércoles diecisiete presentes los honorables Senadores: (17) de septiembre del año dos mil catorce (2014), Avirama Avirama Marco previa convocatoria hecha por el señor Secretario de la Comisión Segunda del Senado, doctor Die- Cepeda Castro Iván go Alejandro González González, se reunieron los Durán Barrera Jaime honorables Senadores para sesionar en el recinto Holguín Moreno Paola de plenarias del Senado.