Peace Brigades International Proyecto Colombia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Coherencia Del Discurso Fariano Frente a Las Cesiones De Los Gobiernos Colombianos
20 20 COHERENCIA DEL DISCURSO FARIANO FRENTE A LAS CESIONES DE LOS GOBIERNOS COLOMBIANOS COHERENCIA DEL DISCURSO FARIANO FRENTE A LAS CESIONES DE LOS GOBIERNOS COLOMBIANOS Junio de 2016 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Carrera 15 No. 74-40 Tels.: (571) 325 7500 Ext. 2131 - 322 0538. Bogotá, D.C. Calle 18 No. 14A-18 Tels.: (575) 420 3838 - 420 2651. Santa Marta www.usergioarboleda.edu.co CUADERNOS DEL CENTRO DE PENSAMIENTO No. 20 COHERENCIA DEL DISCURSO FARIANO FRENTE A LAS CESIONES DE LOS GOBIERNOS COLOMBIANOS © UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA CUADERNOS DEL CENTRO DE PENSAMIENTO No. 20 COHERENCIA DEL DISCURSO FARIANO FRENTE A LAS CESIONES DE LOS GOBIERNOS COLOMBIANOS Edición: junio de 2016. Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización escrita del editor. Edición realizada por el Fondo de Publicaciones. Universidad Sergio Arboleda. Carrera 15 No. 74-40. Teléfonos: (571) 325 7500, ext. 2131. Fax: (571) 317 7529. www.usergioarboleda.edu.co Director editorial Jaime Barahona Caicedo [email protected] Teléfono: (571) 325 75 00 Revisión de pruebas Ludwing Cepeda A. Diagramación Jimmy F. Salcedo S. Diseño original de carátula Adriana Torres Impresión Grafi-Impacto, Bogotá, D. C. ISSN: 2346-4313 Contenido 1. Gobierno de Belisario Betancur ................................. 5 2. Gobierno de Virgilio Barco Vargas .........................13 3. Gobierno de César Gaviria Trujillo .......................... 17 4. Gobierno de Ernesto Samper Pizano......................21 5. Cuadro de Agenda de la Negociación gobiernos Barco, Gaviria, Samper. ............................25 6. Gobierno de Andrés Pastrana Arango ...................27 7. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez ..............................33 8. Juan Manuel Santos Calderón .................................37 9. Conclusiones generales ..............................................49 1. Gobierno de Belisario Betancur 1.1. -

Nombre Presidente De La República Nombre Ministro De Hacienda
Período de Nombre Presidente de la Nombre Ministro de Ubicación de la mandato del República Hacienda información Ministro Francisco de Paula Santander José María del Castillo y 1823-1827 Las Memorias en papel se encuentran en la Biblioteca y Rada su copia digital se puede consultar en el catálogo a través de la página web del Ministerio o la intranet Simón Bolívar José Ignacio de Márquez 1828-1831 No hay Memoria José María Obando (encargado Diego F Gomez 1832 marzo No hay Memoria del poder Ejecutivo) José Ignacio de Márquez Domingo Caicedo 1832 No hay Memoria (encargado del poder Ejecutivo) (abril, mayo, junio, julio) Francisco de Paula Santander Francisco Soto 1832 -1833 No hay Memoria Francisco de Paula Santander Francisco Soto 1834 Las Memorias en papel se encuentran en la Biblioteca y su copia digital se puede consultar en el catálogo a través de la página web del Ministerio o la intranet Francisco de Paula Santander Francisco Soto 1835-1837 No hay Memoria Francisco de Paula Santander Simón Burgos 1837 No hay Memoria (abril - 18 septiembre) José Ignacio de Márquez Juan de Dios de Aranzazu 1837 -1841 No hay Memoria Pedro Alcántara Herrán Rufino Cuervo y Barreto 1841-1843 Las Memorias en papel se encuentran en la Biblioteca y su copia digital se puede consultar en el catálogo a través de la página web del Ministerio o la intranet Tomas Cipriano de Mosquera Juan Clímaco Ordoñez 1844-1845 Las Memorias en papel se encuentran en la Biblioteca y su copia digital se puede consultar en el catálogo a través de la página web del Ministerio o -

Alfonso Lopez M.Indd 1 05/08/2008 9:03:48 Alfonso Lopez M.Indd 2 05/08/2008 9:03:49 Alfonso López Michelsen El Retrato Del Intelectual Alfonso López Michelsen
“Con esta obra de referencia los investigadores podrán acercarse con seriedad al pensamiento de uno de los colombianos más po- lémicos de la segunda mitad del siglo Xx, la cual, sin duda, está Fernando Mayorga García llena de su presencia. Es apenas justo, entonces, que se tenga Fernando Mayorga García ahora un texto tan completo, diverso e incluyente como lo es su mismo personaje. Fernando Mayorga García nació en Bogotá en Alfonso López Michelsen 1954. Se graduó de abogado en el Colegio Mayor En el primero de los dos escritos del texto puede verse una apro- de Nuestra Señora del Rosario en 1978. Posterior- ximación a la vida de López Michelsen y sus principales obras, El retrato del intelectual mente se doctoró en Historia del Derecho en la destacando su fase formativa tanto en Colombia como en Europa, Universidad de Navarra, España, con un trabajo Chile y Estados Unidos; su labor como docente, desarrollada de titulado “La Audiencia de Santafé de Bogotá en los manera especial, pero no exclusiva, en la Universidad Nacional de Colombia, así como el Prólogo de Herbert B Braun siglos XVI y XVII”, impreso años más tarde por el ingreso a la vida pública, en la cual alcanzaría la presidencia de la República en 1974. Fernando Mayorga García Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Este y Tras la conclusión de su período en 1978, y después de un infructuoso intento de volver otros trabajos le han merecido su designación co- La ineficacia en el negocio jurídico a la presidencia en 1982, se dedicó a la vida intelectual, siendo un intérprete del acon- Édgar Ramírez Baquero mo miembro de número del Instituto Internacional tecer colombiano y un agudo crítico de las coyunturas vitales de Colombia, en una de Historia del Derecho Indiano (Madrid-Buenos producción dispersa en revistas y periódicos. -

I. Introduction I. Introduction
I. Introduction Political violence in Colombia continues to take more lives than in any other country in the hemisphere. Some of the killings take place during fighting between combatants, but most are cases of simple murder. Those responsible for these murders include members of the military and security forces as well as insurgents, hired gunmen and paramilitary groups. The intellectual authors of these crimes are comparably varied. The very complexity of political violence in Colombia often serves as a shield for those who order and commit violent acts. As this report demonstrates, the Colombian government has done too little to work through these complexities to identify, prosecute and punish those behind the political violence. This failing has been greatest in acknowledging the role of military and security forces in the killings. These forces continue to commit violent abuses themselves, and to condone and support killings by paramilitary groups. The problem is most acute in the case of paramilitary groups. These groups, which have been responsible for some of the largest and most sensational massacres, are gangs of highly trained killers, often masquerading as "self-defense" associations of farmers. Powerful economic interests recruit, train, finance and support these bands, and use them to target leftist political activists, leaders of peasant and popular organizations, and those Colombians perceived to be the "social base" of the guerrillas. Drug traffickers are among the most prominent supporters of paramilitary groups, a fact -

La Autoderminaciìn
LA AUTODERMINACIÓN: UNA ZANCADILLA AL DESARROLLO EMPOBRECEDOR "… El desarrollo, desafortunadamente, tendrá que ser restringido espacialmente, pero puede ser durable para las partes más ricas del mundo..." (Sachs, 1996:23) Por Julián Gutiérrez Castaño Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario Voluntario Equipos Cristianos de Acción por la Paz –ECAP- Barrancabermeja, 29 de septiembre de 2008 • Introducción … 1 • Procesos organizativos y territorios que hemos acompañado … 3 • Un modelo de desarrollo para la exclusión … 4 • Paramilitarismo y crecimiento económico … 13 • El Plan Colombia … 25 • La autodeterminación: una zancadilla al desarrollo empobrecedor … 36 • Conclusión … 52 • Bibliografía … 53 Introducción Este artículo fue escrito con el fin de darle un soporte teórico a una serie de presentaciones y conversatorios que realicé en Colombia y Estados Unidos. La metodología que escogí para escribirlo estuvo guiada por un deseo de mantenerme fiel a las presentaciones. Por esa y otras razones descargué las diapositivas utilizadas durante las mismas: le dan soporte a lo que quiero comunicar, ya que se trata de información que tiene poca difusión en los medios de comunicación, sean escritos o visuales; los gráficos hacen el texto más accesible para lectores no académicos y refuerza un poco las creencias populares –justo como las de las personas y comunidades que aparecen en este trabajo- de ‘ver para creer’ y ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Este trabajo no es el resultado de una investigación, mi trabajo en ECAP no es realizar investigaciones y la organización no contempla ese tipo de trabajos en su misión. Mi labor en ECAP es acompañar procesos de autodeterminación de comunidades en el contexto del conflicto social y armado colombiano, con el objetivo de reducir los niveles de violencia. -

Facultad De Comunicación Social
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL LA GUERRA MEDIÁTICA DE BAJA INTENSIDAD DE LA OLIGARQUÍA COLOMBIANA Y EL IMPERIALISMO YANQUI CONTRA LAS FARC-EP TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL VILLACÍS TIPÁN GABRIELA ALEXANDRA DIRECTOR SOC. CÉSAR ALFARO, ALBORNOZ JAIME Quito – Ecuador 2013 DEDICATORIA A la guerrillerada fariana, heroínas y héroes de la Colombia insurgente de Bolívar. A la memoria de Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Martín Caballero, Negro Acacio, Iván Ríos, Mariana Páez, Lucero Palmera, Jorge Briceño, Alfonso Cano, Carlos Patiño y de todas y todos los guerrilleros de las FARC-EP que han ofrendando su vida por la construcción de la Nueva Colombia. ¡Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos! A la Delegación de Paz de las FARC-EP que en La Habana-Cuba lucha por alcanzar la paz con justicia social para Colombia. A Iván Márquez y Jesús Santrich, hermanos revolucionarios. ii AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL Yo, Gabriela Alexandra Villacís Tipán en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada sobre “La guerra mediática de baja intensidad de la oligarquía colombiana y el imperialismo yanqui contra las FARC-EP”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene la obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. -

Una Mirada Atrás: Procesos De Paz Y Dispositivos De Negociación Del Gobierno Colombiano
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento independiente, apoyado por el sector empresarial, cuya misión es contribuir con ideas y propuestas a la superación del conflicto en Co- lombia. Desde su origen en 1999, FIP ha estado comprometida con el apoyo a las negociaciones de paz y en su agenda de trabajo e inves- tigación ha contribuido con propuestas e ideas en la construcción de paz. Estas seguirán siendo sus prioridades: el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de nego- ciaciones, que requerirán la debida preparación y asistencia técnica si han de ser exitosas para construir un escenario de paz duradero. Working papers Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano Gerson Iván Arias O. Octubre de 2008 Fundación Ideas para la paz Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano Gerson Iván Arias O1. Octubre de 2008 Serie Working papers FIP No. 4 2 • www.ideaspaz.org/publicaciones • Contenido 5 Presentación 6 1. Introducción 7 2. Importancia de las estructuras o dispositivos de negociación en los procesos de paz: el caso de Colombia 7 El conflicto armado colombiano 7 Las razones para la solución política y una definición de paz 8 Los niveles de negociación dentro de un conflicto armado 8 Dispositivos de negociación y procesos de paz 10 3. Aparición y transformación de los dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo colombiano en los procesos de paz: 1981-2006 11 Julio César Turbay Ayala: orden público y negociación 12 Belisario Betancur Cuartas: voluntarismo y prisa por la paz 16 Virgilio Barco Vargas: institucionalización y pragmatismo 18 César Gaviria Trujillo: negociar en medio del conflicto 20 Ernesto Samper Pizano: ilegitimidad e inmovilidad 21 Andrés Pastrana Arango: de vuelta al voluntarismo 23 Álvaro Uribe Vélez: acometer y rectificar 26 4. -

Gaviria-CA-29July2015
1 GAVIRIA TRUJILLO, César Augusto, Colombian politician and seventh Secretary General of the Organization of American States (OAS) 1994-2004, was born 31 March 1947 in Pereira, Risaralda, Colombia. He is the son of Byron Gaviria Londoño, coffee grower, and Mélida Trujillo Trujillo. On 28 June 1978 he married Ana Milena Muñoz Gómez, economist, with whom he has one daughter and one son. Source: www.oas.org/documents/eng/biography_sg.asp Gaviria is the eldest of five brothers and three sisters in a middle-class family. He spent a year at Roosevelt High School in Fresno, California through an American Field Service exchange program and began his study of economics at the Universidad de los Andes in Bogotá in 1965. In 1968 he became president of the Colombian branch of AIESEC, the International Association of Students in Economic and Commercial Sciences. He graduated in 1969 and began his political career shortly thereafter. From his first entry into politics he represented the Liberal Party, following the disposition of his father (his mother came from a Conservative background). In 1970 he was elected as a city councilman in his hometown Pereira, where he held office for four years. During this time he also worked in the private sector as a general manager for Transformadores T.P.L., a company that sold and serviced transformers, and served as the Assistant Director of the National Planning Department under President Misael Pastrana Borrero. In July 1974 he was elected to the national Chamber of Representatives, representing the Department of Risaralda. As a representative, he put his economics degree to work serving on the Chamber’s Economic Affairs Committee. -

Elementos Para Una Genealogía Del Paramilitarismo En Medellín
Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín : historia y contexto Titulo de la ruptura y continuidad del fenómeno (II) Insuasty Rodríguez, Alfonso - Autor/a; Valencia Grajales, José F. - Autor/a; Agudelo Autor(es) Galeano, Juan Jacobo - Autor/a; Medellìn Lugar Kavilando Editorial/Editor GIDPAD RediPaz 2016 Fecha Colección Víctimas; Control social; Violencia urbana; Paramilitarismo; Conflicto armado interno; Temas Colombia; América Latina; Medellín; Libro Tipo de documento "http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20161027084748/0.pdf" URL Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND Licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) www.clacso.edu.ar ELEMENTOS PARA UNA GENEALOGÍA DEL PARAMILITARISMO EN MEDELLÍN Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II) Alfonso Insuasty Rodríguez1 José Fernando Valencia Grajales2 Juan Jacobo Agudelo Galeano3 Resultados de investigación Grupos: 1 Alfonso Insuasty Rodríguez: Abogado, licenciado en Filosofía, especialista en Ciencias Política, estu- diante del doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina Ipecal, Instituto Pensamiento y Cul- tura en América Latina, A.C.; docente investigador Universidad de San Buenaventura, Medellín; director del grupo de investigación Gidpad; -

COVER PAGE Title: Colombia and the FARC: Digging in for Peace
COVER PAGE Title: Colombia and the FARC: Digging in for Peace Subtitle: Colombia's Peace Process: End of The Road? Track: Management Education and Teaching Cases Key words: Terrorist groups; Government action; Peace negotiation process ESE Business School-Universidad de Navarra COLOMBIA AND THE FARC: DIGGING IN FOR PEACE COLOMBIA'S PEACE PROCESS: END OF THE ROAD? The Colombian government and the FARC guerrillas publicly announced in Oslo, Norway, that they would begin a new round of negotiations for peace in Colombia. However, none of the parties have ceased the armed fighting. The FARC made the first sign of commitment to the peace dialogue by announcing a unilateral ceasefire between November 20 and January 20, 2013. Although the guerrillas provoked several incidents during the truce and security forces continued their offensive against the FARC, the overall level of violence has decreased. While the beginning of negotiations with the terrorist group has rekindled a sense of hope in society at large, well-founded polemics have given rise to opposing positions. Political analysts, public opinion, and President Santos’ predecessor, former President Alvaro Uribe (who launched a strong opposition to the guerrilla), have all claimed emphatically that the FARC will be the main beneficiaries of the initiation of a peace process. Certainly, the FARC could obtain political legitimacy under the shelter of an agreement, just when their military power is at its weakest. Moreover, FARC leaders could receive unfair pardons or amnesties as a result. In addition, analysts fear that the peace negotiations may eat away at the morale of the armed forces, who risk their lives in the fight against terrorism in Colombia. -
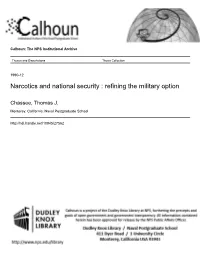
Narcotics and National Security : Refining the Military Option
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 1990-12 Narcotics and national security : refining the military option Chassee, Thomas J. Monterey, California: Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/27562 AD-A243 761 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL Monterey, California DTIC LtELECTE4 DEC311991 U' 0 NARCOTICS AND NATIONAL SECURITY: REFINING THE MILITARY OPTION by N Thomas J. Chassee ~J. and * Michael M. Cobb December, 1990 S - Thesis Advisor: David Winterford Approved for public release; distribution is unlimited. 91227 014 Unclassified SECURITY CLASSIFICATION OF THIS PAGE REPORT DOCUMENTATION PAGE 1 a. REPORT SECURITY CLASSIFICATION I b RESTRICTIVE MARKINGS UNCLASSIFIED 2a. SECURITY CLASSIFICATION AUTHORITY 3 DISTRIBUTION/AVAILAB" "Y OF REPORT Approved tor public release; distribution is unlimited. 2b. DECLASSIFICATION/DOWNGRADING SCHEDULE 4 PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER(S) 5 MONITORING ORGANIZATION REPORT NUMBER(S) 6a NAME OF PERFORMING ORGANIZATION 6b OFFICE SYMBOL 7a. NAME OF MONITORING ORGANIZATION Naval Postgraduate School (If applicable) Naval Postgraduate School NS 6c ADDRESS (City, State, and ZIP CodJe) 7b ADDRESS (City, State, and ZIP Code) Monterey, CA 93943-5000 Monterey,CA 93943-5000 Ba NAME OF FUNDING/SPONSORING 8b OFFICE SYMBOL 9. PROCUREMENT INSTRUMENT IDENTIFICATION NUMBER ORGANIZATION (If applicable) Be. ADDRESS (City, State, and ZIP Code) 10 SOURCE OF FUNDING NUMBERS Program Element No PfoleclNo Tdk No WOrk unit A(ces~,on Num~er 11 TITLE (Include Security Classification) NARCOTICS AND NATIONAL SECURITY. REFINING THE MILITARY OPTION 12. PERSONAL AUTHOR(S) Chassee, Thomas James and Cobb, Michael Mahaney 13a. TYPE OF REPORT 13b. TIME COVERED 14 DATE OF REPORT (year, month, day) 15. PAGE COUNT Master's Thesis From To December, 1990 178 16 SUPPLEMENTARY NOTATION The views expressed in this thesis are those of the author and do not reflect the official policy or position of the Department of Defense or the U.S. -

Presentación De Powerpoint
JEspitia 1 PND 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD Jorge Espitia [email protected] Junio 2019 JEspitia 2 TEMARIO 1. Estructura del PND 2. Plan Plurianual de Inversiones; 3. La tierra como factor productivo; 4. CGR y PND. JEspitia 3 LA PLANIFICACIÓN COMIENZA A FINALES DE LOS 50´S PERIODO PRESIDENTE ÉNFASIS 1958-1962 ALBERTO LLERAS CAMARGO PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1961-1970 1962-1966 GUILLERMO LEON VALENCIA PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1961-1970 1966-1970 CARLOS LLERAS RESTREPO PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 1969-1972 1970-1974 MISAEL PASTRANA BORRERO LAS CUATRO ESTRATEGIAS 1974-1978 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN PARA CERRAR LA BRECHA 1978-1982 JULIO CESAR TURBAY QUINTERO PLAN DE INTEGRACIÓN NACIONAL 1982-1986 BELISARIO BETANCUR CUARTAS CAMBIO CON EQUIDAD CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRECIMIENTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES. LA IMPORTACIONES. DE SUSTITUCIÓN 1986-1990 VIRGILIO BARCO VARGAS PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL DEMANDA INTERNA COMO FUENTE DE COMO FUENTE INTERNA DEMANDA 1990-1994 CESAR GAVIRIA TRIJILLO LA REVOLUCIÓN PACIFICA 1994-1998 ERNESTO SAMPER PIZANO EL SALTO SOCIAL 1998-2002 ANDRES PASTRANA ARANGO CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ 2002-2006 / ALVARO URIBE VELEZ HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 2006-2010 MERCADO 2010-2014 / MANUEL SANTOS CALDERON PROSPERIDAD PARA TODOS / TODOS POR UN NUEVO PAÍS 2014-2018 2018-2022 IVAN DUQUE MARQUEZ PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD APERTURA ECONÓMICA.LIBRE APERTURA JEspitia 4 Estructura del PND 2018-2022 Ecuación Central de Bienestar: Legalidad