REVISTA OCCIDENTE 407.Ps
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
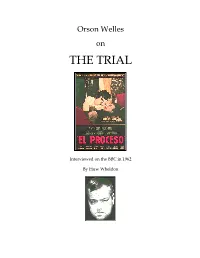
Interview with Orson Welles
Orson Welles on THE TRIAL Interviewed on the BBC in 1962 By Huw Wheldon HUW WHELDON: Your film, THE TRIAL, is based upon Franz Kafka's stunning novel. ORSON WELLES: Yes, I suppose you could say that, although you wouldn't necessarily be correct. I've generally tried to be faithful to Kafka's novel in my film but there are a couple of major points in my film that don't correspond when reading the novel. First of all the character of Joseph K. in the film doesn't really deteriorate, certainly doesn't surrender at the end. WHELDON: He certainly does in the book, he's murdered in the book. WELLES: Yes, he is murdered in the end. He's murdered in our film, but because I fear that K may be taken to be a sort of everyman by the audience, I have been bold enough to change the end to the extent that he doesn't surrender. He is murdered as anyone is murdered when they're executed, but where in the book he screams, "like a dog, like a dog you're killing me!," in my version he laughs in their faces because they're unable to kill him. WHELDON: That's a big change. WELLES: Not so big, because in fact, in Kafka they are unable to kill K. When the two out of work tenors are sent away to a field to murder K, they can't really do it. They keep passing the knife back and forth to one another. K refuses to collaborate in his own death in the novel, it's left like that and he dies with a sort of whimper. -

[email protected] a Lezione Da Mino Argentieri. Una Vita Per Un
n.3 Anno IV N. 34 - Dicembre 2015 ISSN 2431 - 6739 Storia dell’Associazionismo e delle sue lotte Campagna Salviamo la Biblioteca Barbaro A lezione da Mino Argentieri. Una vita per Promozione: un’organizzazione del pubblico all’orizzonte nuove L’impegno nell’associazionismo culturale, l’esperienza regole formativa nella Federazione Italiana dei Circoli del Cinema L’incontro ministeriale sul e l’attuale situazione della Biblioteca Umberto Barbaro caso Barbaro Conversazione con Mino Argentieri in compagnia di quali basi presentare un nuovo progetto se Anna Maria Calvelli, Maria Caprasecca, Angelo Tantaro, non conosciamo i motivi per i quali nel 2015 il Nel carnet dei nostri Enzo Natta e Marco Asunis Ministero ci ha respinto in blocco le tre inizia- mal di pancia annotia- tive che riguardano il funzionamento della Bi- mo l’ultima novità. Lu- Vedo che hai sul tuo tavo- blioteca Umberto Barbaro, il premio Charlie nedì 23 novembre, su lo Diari di Cineclub. Chaplin e la rivista Cinemasesssanta. Queste sollecitazioni di Diari Sì, Diari di Cineclub è leggi, come ho scritto nell’articolo di Diari di di Cineclub, una dele- una rivista fatta bene, Cineclub, sono strane. Ciò che si discute in se- gazione composta da vivace, tempestiva e de di Commissione dovrebbe essere reso pub- Mino Argentieri Angelo Tantaro, diret- ampia. blico, come pure la cooptazione nella scelta tore del periodico, Mino Argentieri direttore Nella prima pagina del dei commissari e i curricula dei membri che la della Biblioteca Umberto Barbaro, Marco Asu- n. 33 di novembre c’è un compongono. Senza la trasparenza, nessuna nis presidente della FICC Federazione Italiana tuo articolo che apre il Commissione è in grado di offrire garanzie dei Circoli del Cinema e Patrizia Masala vice mensile. -

Book Beat: a Young Adult Services Manual for Louisiana's Libraries
DOCUMENT RESUME ED 384 360 IR 055 538 AUTHOR Fairbanks, Gretchen, Ed.; Jaques, Thomas F., Ed. TITLE Book Beat: A Young Adult Services Manualfor Louisiana's Libraries. Face It: Read a Book: Be Somebody. [Updated Edition.] INSTITUTION Louisiana State Library, Baton Rouge. PUB DATE 95 NOTE 264p.; For the 1992 edition, see ED 364252. PUB TYPE Guides Non-Classroom Use (055) Reference Materials Bibliographies (131) EDRS PRICE MFO1 /PC11 Plus Postage. DESCRIPTORS *Adolescent Literature; Adolescents; Books; Childrens Libraries; Evaluation Methods; Films; Library Collection Development; *Library Services;Library Surveys; *Reading Programs; SecondaryEducation; Teaching Methods; Workshops IDENTIFIERS *Book Talks; *Louisiana ABSTRACT Libraries need to reach out to teens and enhance their skills in serving the teenage population.Through the Louisiana Young Adult Services program, it is hopedthat all staff working with young adults will be reached toaccomplish the following:(1) promote a better understanding ofthe psychology of this age group; (2) increase skills in approaching and responding to youngadults; (3) increase knowledge of young adult literature andreference tools; and (4) increase success in attracting young adults topublic libraries. This manual contains information on understandingthe nature of young adults and developing a young adult servicephilosophy for a library. Ideas are provided for programs, activities,and workshops. Ready-to-use book talks and publicity materials areincluded, along with bibliographies for young adult collectiondevelopment. Introductory materials include suggestions for a surveyof teen users, an assignment alert packagefor teachers, community resources, and young adult service goals and objectives.Twenty-eight activities are described. In addition togeneral information on book-talking, ideas are provided for 7 thematic booktalks;13 workshop ideas are outlin(d. -

Raf Vallone Sposano
no subito e buttano giù il progetto per un film. Sulla carta, è il sogno […] Un altro film fatto a costo bassissimo e realizzato grazie alla chiu - nella commedia quanto nel dramma. Il remissivo impiegato de Il venerdì 1 di Bowie: ambientato negli anni di Weimar, decadentissimo, c’è la sura delle vendite all’estero. […] Era una storia claustrofobica, circo - sabato 9 14-17 aprile delitto di Giovanni Episcopo , l’arguto contadino di Vivere in pace , il Omaggio a Dietrich, c’è il cabaret, c’è Berlino. […]. Just a Gigolò passa inosser - scritta ad un luogo specifico in cui si aggira un mostro che, però, è ore 18.00 Sulla spiaggia e di là dal molo di Giovanni Fago (2000, 141’) generoso tutore dell’ordine di Guardie e ladri , il truce palazzinaro di vato al festival di Cannes, nonostante ci sia Bowie, nonostante sia sempre stato sotto gli occhi di tutti: un ragazzo con disturbi mentali a «Viareggio 1983... Andrea, psichiatra e scrittore, assiste ai funerali del C’eravamo tanto amati sono solo alcuni dei tanti ruoli incarnati sul Gianni Rondolino , girato da Hemmings, soprattutto: nonostante la divina Marlene appaia cui nessuno dava importanza» (Martucci). suo vecchio amico Guido e viene sopraffatto da un’ondata di ricordi: Festival del Cinema grande schermo nel corso di una carriera cinquantennale che lo ha accanto a un pianoforte per cantare con quel suo inconfondibile, l’estate del 1944, le ultime settimane della ritirata nazista in Toscana. Veramente Indipendente spesso visto anche nella veste di regista e produttore. Basti pensa - il papà del cinema torinese ormai ironico accento tedesco quel classico degli anni ’20» (Tonia Guido, che aveva aderito al fascismo, viene catturato dai partigiani e Quarta edizione del Festival del Cinema Veramente Indipendente, l’uni - re alla fortunatissima serie della Famiglia Passaguai , tre film che La Cineteca Nazionale rende omaggio a Gianni Rondolino, scompar - ore 21.00 I frati rossi di Gianni Martucci (1988, 86’) Mastrobuoni). -

La Soif Du Mal
■ ■■■■■■ La Soif du mal Un film de Orson WELLES LYCÉENS AU CINÉMA ■ ■■■■■■ Sommaire 2 GÉNÉRIQUE / SYNOPSIS 16 LE LANGAGE DU FILM Les outils de la grammaire cinématographique 3 ÉDITORIAL choisis par le réalisateur et l’usage spécifique qu’il en a fait. 4 RÉALISATEUR / FILMOGRAPHIE 18 UNE LECTURE DU FILM 5 PERSONNAGES L’auteur du dossier donne un point de vue ET ACTEURS PRINCIPAUX personnel sur le film étudié ou en commente un aspect essentiel à ses yeux. 7 DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT LYCÉENS AU CINÉMA L’intrigue résumée, planifiée et commentée, 19 EXPLORATIONS Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication étape par étape. Les questions que soulève le propos du film, (Centre national de la cinématographie, Direction régionale des affaires culturelles) les perspectives qui s’en dégagent. et des Régions participantes. 9 QUESTIONS DE MÉTHODE Les moyens artistiques et économiques mis 20 DANS LA PRESSE, DANS LES SALLES en œuvre pour la réalisation du film, le travail L’accueil public et critique du film. du metteur en scène avec les comédiens et les techniciens, les partis pris et les ambitions de 21 L’AFFICHE sa démarche. 22 AUTOUR DU FILM 11 MISES EN SCÈNE Le film replacé dans un contexte historique, Un choix de scènes ou de plans mettant en artistique, ou dans un genre cinématographique. valeur les procédés de mise en scène les plus importants, les marques les plus distinctives 23 BIBLIOGRAPHIE du style du réalisateur. et le concours des salles de cinéma participant à l’opération 2 ■ Auteur du dossier Emmanuelle André -

Cinéma Du Réel 2011 CNRS Images Média Avec Le Comité Du Film Partenaires Concours De Ethnographique
Cinéma du réel 2011 CNRS Images média Avec le Comité du film Partenaires concours de ethnographique Ministère de la culture CNC – Centre national L’Acsé Région Ville de Paris Procirep Société des producteurs et de la communication de la cinématographie Île-de-France Mission cinéma de cinéma et de télévision Avec le soutien de Scam – Société civile Sacem Institut français Fondation Joris Ivens Arte France Télévisions Centre Wallonie-Bruxelles des auteurs multimédia AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE MK2 Ambassade de France Ambassade de France aux Ambassade de France Fondation Calouste Gubenkian German Films Goethe Institut Forum Culturel Forum des Images en Chine États-Unis d’Amérique en Russie Autrichien Avec la participation de Institut Cervantes Institut Culturel italien Institut Culturel roumain Wallonie-Bruxelles Archives françaises du film Vectracom Acrif – Association des Cinémas Paris Swiss films International de Recherche d’Ile-de-France Partenaires média Addoc CIP – Cinémas Docnet.fr Documentaire sur grand écran Softitrage.com Aéroports de Paris UniversCiné.com France Culture Indépendants Parisiens CineCinéma Evene.fr Télérama Festivalscope Critikat.com Fluctuat.net Positif Écran total L’Histoire Lieux associés 3 couleurs Chronic’art Bellefaye Aujourd’hui.fr Paris étudiant Centre musical Fleury Ciné 104 - Pantin, 93 Cinéma Louis Daquin Cinéma L’Ecran - Saint-Denis, 93 Goutte d’or - Barbara - Paris Espace Khiasma L’Étoile Le Blanc Mesnil, 93 Ecole nationale supérieure des Ecole nationale supérieure Espace 1789 Cinéma Jean Vilar L’Eclat -
Orson Welles
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE ET COMMENTEE ORSON WELLES Juin 2015 © Bibliothèque du film de la Cinémathèque française, juin 2015 1 SOMMAIRE AVANT-PROPOS ............................................................................................................................... 3 OUVRAGES ........................................................................................................................................ 4 PERIODIQUES ................................................................................................................................... 6 Articles sur Orson Welles et son œuvre ....................................................................................... 6 Radio 1936-1940, 1942-1945 ...................................................................................................... 8 Théâtre 1936-1940, 1956-1959 (Mercury Theatre) ..................................................................... 9 Télévision ..................................................................................................................................... 9 ORSON WELLES ACTEUR ........................................................................................................ 10 Jane Eyre (1943) ........................................................................................................................ 10 Si Versailles m’était conté (1954) .............................................................................................. 11 The Third Man (1949) ............................................................................................................... -

XXXI Mostra Internazionale Del Cinema Libero IL CINEMA RITROVATO 2002 Cineteca Del Comune Di Bologna & Nederlands Filmmuseum
XXXI Mostra Internazionale del Cinema Libero IL CINEMA RITROVATO 2002 Cineteca del Comune di Bologna & Nederlands Filmmuseum Sedicesima edizione / 16th edition Sabato 29 giugno - sabato 6 luglio / Saturday, June 29 - Saturday, July 6 IL CINEMA RITROVATO 2002 sedicesima edizione Con il contributo del / with contributions from: Comune di Bologna - settore cultura Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema Programma Media + dell’Unione Europea Con la collaborazione di / in association with: Università di Bologna - Dipartimento di Musica e Spettacolo Archimedia Maison Française Agis Emilia-Romagna Fondazione Teatro Comunale, Bologna Sponsor di Viva Bologna: Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Fondazione del Monte Acantho Villani Sponsor del Cinema Ritrovato: United Colors of Benetton Areoporto di Bologna Emilia Romagna Film Commission Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ascom di Bologna Haghefilm (Amsterdam) L’Immagine Ritrovata (Bologna) Partner tecnici del Cinema Ritrovato: Bo news Ciné Matériel (Paris) CMT (Rovigo) INA ASSISTALIA Starhotels Studio Kuni I luoghi del festival / Festival locations: • Proiezioni mattutine e pomeridiane al / Morning and afternoon screenings at Cinema Fulgor (via Montegrappa 2), Cinema Lumière (via Pietralata 55) and Sala Gino Cervi (via Riva di Reno 72) • Proiezioni serali nel / Evening screenings in Cortile di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore and Teatro Comunale Per informazioni / Information: • Segreteria del Festival - Ufficio ospitalità e accrediti / Festival Secretariat - Hospitality and accreditation office Via Riva di Reno 72 - Bologna - Tel. 051. 20 48 14 - Fax 051. 20 48 21 - [email protected] segreteria aperta dalle 9 alle 18 dal 29 giugno al 6 luglio / open June 29th – July 6th . -

Diari Di Cineclub N. 62
_ n.3 Anno VII N. 62 | Giugno 2018 | ISSN 2431 - 6739 Too Much Johnson (1938, α) e The Other Side of the Wind (1972-2018, ω) Il restauro di un grande film L'alfa e l'omega dell'infinito Orson Novecento, il tempo L’orizzonte della cul- voglia e l’amore di cinema che Welles aveva della rivoluzione, la tura cinematografica, seminato durante la sua vita e che ora fortu- tra il 2008 e il 2013, natamente qualcuno è ancora disposto a non forma dell’utopia venne mosso con for- disperdere». La notizia ufficiale del ritrova- Dalle maremme con cavalli, giorno za dalla diffusione di mento l’aveva sintetizzata, con piena e diretta e notte, li accompagnavano nuvole una notizia tanto sba- consapevolezza del progetto in corso, Paolo da quando partirono lasciandosi Nuccio Lodato lorditiva quanto situa- Cherchi Usai nella sua qualità di direttore del- dietro una pianura bile ai limiti dell’incre- la Eastman (Orson Welles ha cominciato ridendo, e dietro la pianura il mare e l’orizzonte dibile. L’opera prima di Orson Welles, Too «Segnocinema», 183, settembre-ottobre 2013): in un fermo pallore d’alba estiva. Much Johnson, realizzata nel 1938 ma conside- «Il film è stato ritrovato dal cineclub Cinema- Da La Camera da letto, di Attilio Bertolucci rata perduta dallo stesso autore, che la ritene- zero di Pordenone. Lo ha identificato Ciro va andata in fumo con l’incendio del 1970 della Giorgini, uno dei massimi esperti italiani di sua villa madrilena, era stata ritrovata fortui- Welles, su indicazione di Giulio Bursi al labo- Novecento non è un po- tamente in un magazzino di Pordenone: e nel- ratorio La Camera Ottica di Gorizia. -

Orson Welles Universitaire
Ciné-Club Universitaire 28 avril au 16 juin 2003 lundi 19h et 21h Auditorium Arditi-Wilsdorf Ciné-Club 28 Avril 19h It’s all True B. Krohn, M. Meisel et R. Wilson 21h Citizen Kane Orson Welles Universitaire 5 Mai 19h Journey into Fear Norman Foster 21h The Third Man Carol Reed Auditorium Arditi-Wilsdorf 1, av. du Mail 12 Mai 19h The Lady from Shanghai Orson Welles 1205 Genève 21h Macbeth Orson Welles Les lundis à 19h et 21h 19 Mai 19h Othello Orson Welles 21h Filming Othello Orson Welles Mr. Arkadin/Confidential Report Billet 1 séance à 8.- 26 Mai 19h Orson Welles Carte 3 entrées à 18.-, non transmissible 21h The Trial Orson Welles Abonnement pour tout le cycle à 60.- Vente uniquement à l’entrée des séances 2 Juin 19h F for Fake Orson Welles 21h The Unknown Orson Welles –courts-métrages Ouvert aux étudiants 16 Juin 19h Magnificent Ambersons Orson Welles et non étudiants 21h Catch 22 Mike Nichols Le film Magnificent Ambersons est projeté avec l'aimbale autorisation des Amis de la Cinémathèque suisse. SOMMAIRE ÉDITORIAL Entretiens avec Orson Welles Orson Welles est un des artistes cinématogra- une énième analyse « stylistique » ou (extraits) ............................3-22 phiques les plus étudiés, analysés, décryptés « psychologique » de ses films, ou de propo- de toute l’histoire du cinéma. Pourquoi donc ser une vision critique de son œuvre — ce un cycle sur Orson Welles? Pas seulement qu’on trouvera dans la plupart des nombreux Résumé des films................14-15 pour proposer une fois de plus une rétrospec- ouvrages écrits depuis le début de la carrière tive de ses films les plus connus. -

O R S O N W E L L
LA REVISTA DEL FOMENT VERANO 2015—— Nº 2144 ORSON WELLES MÁS ALLÁ DEL CINE Panorama RUTAS GLOBALES PARA LATINOAMÉRICA por Jordi Bacaria Temas de mañana ¿QUÉ DIÁLOGO SOCIAL? por Emma Marcegaglia EL FUTURO DE LA EUROPA SOCIAL por Markus J. Beyrer Artes&Co. LUIS GOYTISOLO EN EL SUEÑO DE LA GRAN LITERATURA por Sergi Doria PSICODEMOCRACIA por Alicia Giménez Bartlett PORQUE NOS SENTIMOS DIFERENTES Publis CAT.indd 2 08/06/15 10:34 NOTAS DEL PRESIDENTE —— Negociar requiere siempre templanza, tener claros los límites de hasta dónde pueden alcanzar las renuncias y, sobre todo, cuáles son los objetivos que deben lograrse para concluir con éxito. Pero más allá de la táctica, para lograr que los acuerdos con los que se resuelve una negociación sean sostenibles y generen en el futuro nuevas formas de colaborar es necesaria una relación de confianza. Ese ha sido, y es, uno de los fundamentos de la Europa social. Sin confianza, solo habremos logrado una mera declaración de intenciones que nunca se transformará en hechos reales. El 2015 nos interpela a todos y nos emplaza a abrir nuevas maneras de afrontar la política, la vida social y la economía. Después de una crisis que ha empobrecido buena parte de la población europea y ha incrementado la desigualdad, emerge la necesidad de dialogar, negociar y pactar para fijar las bases de la convivencia durante los próximos treinta años. En este número de se apuntan algunas reflexiones sobre el futuro de la Europa social en las que se pone de manifiesto que un total de dos tercios del gasto público se destinan a políticas protección social, sin que ello haya resuelto el malestar de una buena parte de la población. -

Cartolina Serata in Piazza Maggiore
domenica 28 giugno Piazza Maggiore, ore 21.45 Ritrovati e Restaurati dal PORTRAIT OF GINA (VIVA ITALIA) UNSEEN LOLLO Il terzo uomo (USA/1958) (Italia/1958) 27 giugno (The Third Man, GB/1949) Regia: Orson Welles. Sceneggiatura: Orson Welles. Interpreti: Gina Lollobrigida, Regia: Orson Welles. DCP. Durata: 4’ Regia: Carol Reed. Soggetto e sceneggiatura: Graham Greene. perdono e le certezze si confondono, il regno dei tradimenti e dei al 4 luglio Orson Welles, Vittorio De Sica, Rossano Brazzi, Anna Gruber, Paola Mori (se Copia proveniente dal Fondo Welles di Cinemazero (Pordenone) Fotografia: Robert Krasker. Montaggio: Oswald Hafenrichter. malintesi. Nessuno o quasi è colui che dice di essere o che sembra. I stessi). Produzione: Leonard H. Goldenson per ABC. 35mm. Durata: 27’ Scansione 2K da pellicola 35mm effettuata da Cinemazero 2015 Scenografia: Vincent Korda, Dario Simoni. Musica: Anton Karas. morti non sono morti, e a uccidere sono le medicine. Versione originale con sottotitoli italiani Interpreti: Joseph Cotten (Holly Martins), Alida Valli (Anna Schmidt), Il film segna il trionfo dello scrittore Graham Greene che firma la Una strana struttura quella di Portrait of Gina/Viva Italia, dove a fronte di una durata XXIX edizione Copia proveniente da Claude Fusée Orson Welles (Harry Lime), Trevor Howard (maggiore Calloway), storia originale per lo schermo prima di pubblicarne il romanzo, complessiva di circa trenta minuti, bisogna attendere fino alla fine l’apparizione Bernard Lee (sergente Paine), Paul Hoerbiger (Karl), Ernst Deutsch del direttore della fotografia Robert Krasker che adatta al cinema Portrait of Gina (o Viva Italia, ambedue i titoli sono inventati dai distributori postumi) dell’attrice sullo schermo, per assistere a un incontro con il regista di poco più di (barone Kurtz), Siegfried Breuer (Popescu), Erich Ponto (dottor inglese l’estetica espressionistica del noir, e soprattutto di Carol Reed fa parte degli innumerevoli film abbandonati da Welles a vari stadi di compimento quattro minuti.