Populismo Latinoamericano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
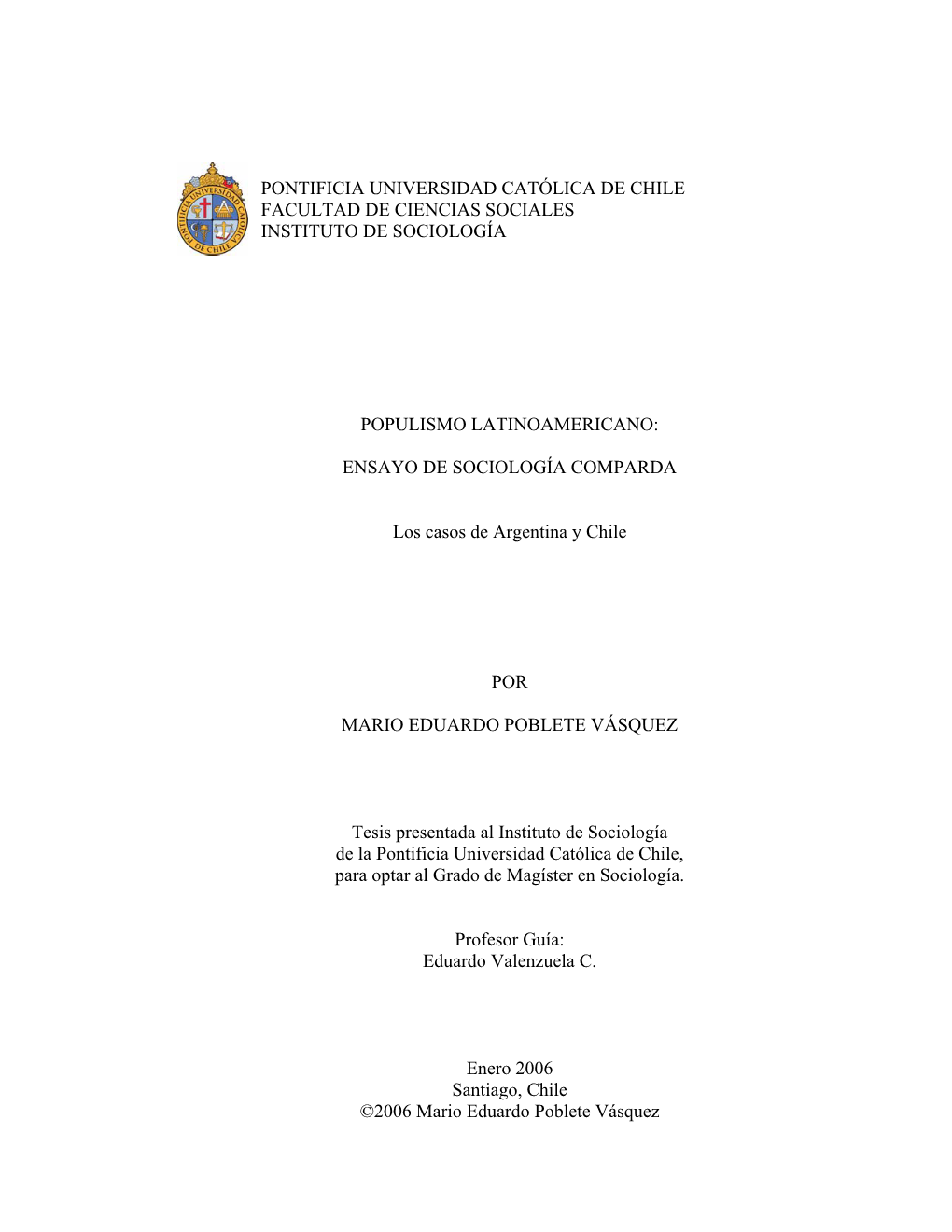
Load more
Recommended publications
-

La Cuestión Social Y El Cambio Cultural
Contenidos: La cuestión Social y el cambio cultural. -Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de contenidos y actividades que deberás desarrollar a fin de prepararte para rendir el Examen Final. La "Cuestión Social" y el retorno al Presidencialismo Durante 1891 y hasta 1925 se manifestó un claro predominio del Legislativo sobre el Ejecutivo. La práctica parlamentarista de hacer caer los gabinetes ministeriales mediante la censura determinó que en el transcurso de ese período pasaran por los sucesivos gobiernos: 530 ministros de Estado, a través de 121 cambios, tomando en cuenta las crisis totales y parciales. Los presidentes de la segunda etapa de la "República Parlamentaria" (que nunca fue completa y efectiva) fueron: el Vicealmirante Jorge Montt Álvarez (1891- 1896); Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901); Germán Riesco Errázuriz (1901- 1906); Pedro Montt Montt (1906-1910); Ramón Barros Luco (1910-1915); Juan Luis Sanfuentes Andonáegui (1915-1920), y Arturo Alessandri Palma (1920-1924). Enrique Mac-Iver Todos, salvo Jorge Montt Montt, ejercieron anteriormente como parlamentarios. La década del desencanto A principios de siglo (el siglo XX), el ambiente que se vivía era una mezcla de pesimismo por los valores que se dejaban atrás y falta de confianza en las clases aristócratas y políticas, que no sabían comprender ni reaccionar ante las carencias económicas de la gran masa. Siempre una nueva época hace pensar a los hombres en la realización de todos aquellos ideales o cosas que antes sólo habían sido meras posibilidades. Sin embargo, en nuestro país el espíritu de algunos de los contemporáneos no era del todo optimista frente al presente y a las oportunidades de un futuro cercano. -

Fuerzas Armadas Y Constituciones
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, EXTENSIÓN Y PUBLICACIONES LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DEBATE DE LAS CONSTITUCIONES DE 1833, 1925 Y 1980 DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XI, Nº 256 SANTIAGO DE CHILE JULIO DE 2001 TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................... 1 1. LAS FF.AA. Y LA CONSTITUCIÓN DE 1833. ................................................................ 1 2. LAS FF.AA. Y LA CONSTITUCIÓN DE 1925. .............................................................. 10 3. LAS FF.AA. Y LA CONSTITUCIÓN DE 1980. .............................................................. 19 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 26 FUENTES CONSULTADAS ................................................................................................. 29 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones Las Fuerzas Armadas en el debate de las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 Estudio elaborado por David Vásquez. Introducción. Este trabajo desarrolla el tema de la deliberación1 de las Fuerzas Armadas en las discusiones en torno a las Constituciones de 1833, 1925 y 1980. Las fuentes principales para recoger dicho debate han sido las actas de las comisiones o convenciones convocadas para la elaboración de los respectivos códigos, además de las opiniones y análisis de juristas, comentaristas -

El Discurso Pedagógico De Pedro Aguirre Cerda. Ximena Recio
SERIE MONOGRAFIAS HISTORICAS Nº 10 EL DISCURSO PEDAGÓGICO DE PEDRO AGUIRRE CERDA Ximena M. Recio Palma INSTITUTO DE HISTORIA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 1 2 Indice PROLOGO ................................................................................................................... I CAPITULO I PERFIL BIOGRÁFICO: EL POLÍTICO Y EL MAESTRO ANTES DE ASUMIR LA PRIMERA MAGISTRATURA......................................... 1 CAPITULO II LA EDUCACION EN EL IDEARIO DE AGUIRRE CERDA................................................................................................ 32 1. La Doctrina Radical como Paradigma de Base ................................................ 39 1.1 La crítica al Liberalismo ................................................................................... 41 1.2 El Positivismo Científico .................................................................................. 43 2. Educación y Democracia .................................................................................. 46 3. Educación y Economía ..................................................................................... 50 CAPITULO III LA «ESCUELA NUEVA» ........................................................................................... 57 1. El Magisterio ..................................................................................................... 60 1.1 Su elevación económico-social y la Libertad de Cátedra ................................ 60 1.2 Iniciativas de capacitación para -

Proyectos De Reformas De Iniciativa De Parlamentarios. a Las Constituciones Politicas De La Republica De Chile De 1925 Y 1980
Re vista de Derecho de la Universidad Cmólica de Valparaiso xvm ( 1997) PROYECTOS DE REFORMAS DE INICIA TIV A DE PARLAMENTARlOS, A LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LA REP ÚBLICA DE CHILE DE 1925 Y 1980' SERGIO C A RR ASCO D . Universidad de Concepción l . PROPÓSITOS Apreciando que se trata de una malcria dc interesop oco estudiadal y de importancia. se plantea investigar: a) Si los proyectos de r¡;COlmas constitucion a le s~ de iniciativa de parlamentarios, son pocos o muchos. b) Las finalidades de tales proyectos. c) Si la siluaciún, en este aspct:lo. e·s similar o es di sr inra respecto de las Constitu ciones Polilicos de 1925 y 1980. d) Los resultados de los proyectos, en cuanto a su incorporación a los textos consti tucionales. 2. NÚMERO DE PROYECTOS 1\ 1 aspec to de si los proyectos en esnld io son pocos O muchos, es fácil concluir que fu eron -en nllmero- lIIud lOS. Relati vamente a la Consti tución Política de 1925. entre los años 1927 a 1969. se presentaron 83 proyectos: 57 (68,67%) de in ic.iativa de diputados y 26 (3 1,33%) de scnadorcs. Sólo entre 1950 a 1969 tueron 45. o sea. más de dos anuales en prome dio. Ilubo entonces una sostenida disposición de proponerse. frecuentemente, refor mas al texto constitucional con permanente tendencia al aumento. Si se considera e~ t c aspecto aproximadamente por décadas, el número de inicia ti vas -varias sobre dj versas materias- es: El presente trabajo deriva, principalmente, del Proyecto CONICYT-FONDECYf N' 193 0466. -

LA CRISIS DE 1929 II. Efectos En Chile
UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad de Derecho Departamento de Derecho Económico LA CRISIS DE 1929 II. Efectos en Chile MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Gerardo Valcarce Rojas Profesor Guía: José Tomás Hurtado Contreras Santiago, Chile 2008 ÍNDICE I.- Introducción ………………………………………………………………. 4 II.- Capítulo I. Estado del país al desencadenarse la crisis de 1929 …………. 6 1.- Situación política del país ……………………………………………. 6 2.- El ocaso del salitre y los inicios de la gran minería del cobre ……….. 16 3.- La incipiente industria nacional ………………………………………. 25 4.- La agricultura hacia comienzos de los años treinta …………………... 31 III.- Capítulo II. Llegada de la crisis a Chile ………………………………… 35 1.- Llegada de la crisis a Chile: años 1929 y 1930 .…………………….. 35 2.- Agravamiento: años 1931 y 1932 ………………………..................... 44 3.- La COSACH, el último esfuerzo por salvar al salitre ……………….. 59 4.- Inestabilidad política y social: 1931 – 1933 …………………………. 68 5.- La reactivación económica …………………………………………… 86 IV.- Capítulo III. El legado de la Gran Depresión en Chile …………………. 100 1.- Cambio en la orientación de las políticas económicas y el nuevo rol del Estado ………………………………………………………………… 100 2 2.- La industrialización basada en sustitución de importaciones ………… 111 3.- Impronta dejada por la crisis de 1929 en Chile ………………………. 117 V.- Conclusión ……………………………………………………………….. 127 VI.- Bibliografía ……………………………………………………………… 133 3 INTRODUCCIÓN El mundo ha sido testigo desde hace largos siglos de innumerables episodios críticos que han dejado sentir sus perjudiciales efectos en la economía de los distintos países, es tal vez por esta razón que los teóricos de la ciencia económica han centrado su debate en establecer las posibles causas por las que cada cierto tiempo la economía mundial se ve afectada por un fenómeno de esta naturaleza. -

La Eterna Crisis Chilena 1924-1973. Ocaso De La Institucionalidad Demoliberal Entre Dos Pronunciamientos, Militar Y Cívico Militar
Revista Cruz de Sur, 2014, año IV, núm. 8 Págs. 87-149, ISSN: 2250-4478 La eterna crisis chilena 1924-1973. Ocaso de la institucionalidad demoliberal entre dos pronunciamientos, militar y cívico militar por Bernardino Bravo Lira I. Del Chile de ricos y pobres a la comunidad autoorganizada y la planificación global estatal desde arriba II. Autoorganización de la comunidad desde abajo y planificación global estatal desde arriba. III. Del Chile de ricos y pobres a la comunidad autoorganizada desde abajo. planificación global estatal desde arriba. IV. Del Estado interventor a la revolución desde arriba. V. El Chile Nuevo: global nonestado interventor. I. Introducción. Hasta principios del XX, bajo el régimen parlamentario, Chile se encontraba entre los países más estables del mundo, después de Inglaterra y Estados Unidos. Desde 1831 hasta 1924 los presidentes se sucedían regularmente, el congreso sesionaba sin interrupciones y las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales se verificaban en las fechas previstas. Esta fachada constitucional se acabó bruscamente al derrumbarse la república parlamentaria. La erosión venía de antes. Tras la revolución de 1891 el escenario había cambiado y cundía un difuso malestar y frustración. Desde luego, pasaron a segundo plano los dos temas de batalla en la lucha por desmontar la república ilustrada - confesionalidad del Estado y preeminencia presidencial-, y en 88 BERNARDINO BRAVO LIRA cambio, cobró inesperada urgencia el tercero: la protección de los desvalidos, que ahora se conoce como cuestión social. La igualdad legal impuesta desde arriba por el Estado, mediante la constitución y la codificación, a toda la población condena de hecho a las grandes mayorías a la indefensión, y da lugar a un Chile de ricos y pobres. -

La NACION Teléfonos ,82222-7 (EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION", S
Fundado el 14 de Enero de rAgustinas—~~ 1269 Casilla 1917 81-D. AÑO XXIII N.o 7,984 La NACION Teléfonos ,82222-7 (EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION", S. A ) (M. C. R.) EDICION DE 20 PAGINAS SANTIAGO DE CHILE, SABADO 1 DE OCTUBRE DE 1939 PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS Hitler hizo su último ofrecimiento de paz a las potencias occidentales; la única alternativa será una guerra que se convertirá en el “triunfo de la destrucción” DECLARO QUE NI LAS ARMAS NI EL TI EMPO DERROTARIAN A ALEMANIA.-------REITERO QUE NO TENIA MOTIVOS DE QUEJA CONTRA FRANCIA NI GRAN BKEIANA^Y QUE NO HABIA MOTIVO PARA LA CONTINUACION DEL CONFLICTO EN EL OESTE DEBE CONCERTARSE UN ARMISTICIO DE LA GUERRA EN EL SUR V CONVOCARSE UNA CONFERENCIA DE POTENCIAS EUROPEAS E^^MANENTZE ENTFL CnNI;TTNFNTW NIAc?Et,^?tG?AR SATISFACCIONa'tODAS“ SUS DEMÁÑDASY SE ECHARIAN AL MISMO TIEMPO LAS BASES DE UÑA PAZ PERMANENTE EN EL CONTINglTE. - SE DECLARO PARTIDARIO DE UNA REDUCCION DE LOS ARMAMENTOS. - OPI NO QUE TODOS LOS PROBLEMAS CAR- LES PODRIAN RE SOLVERSE EN ESA CONFERENCIA. — ENTRE ELLOS, EL DE LA DEVOLUCION DE SUS EX COLONIAS Las alianzas de Alemania con Rusia e Italia. Revista general de la situación Y ugoeslavia. — Países bálticos BERLIN, 6.—(U. P.)— Hitler bil, sino que. por el contrario, Regó al teatro de la Opera porque es fuerte. Manifestó que Estado que, al fin v al cabo, nes humanitarias, cambiaron en- | más, su derecho de ostentar la jas habidas en el Ejército, la Kroll & las 12.01 horas para Alemania no pedía más revi contaba con una población de tonces muy repentinamente de to- I corona de laurel de que fué prl. -

Los Más Destacados Representantes De Concepción En Los Congresos De La República, 1810-2000
LOS MÁS DESTACADOS REPRESENTANTES DE CONCEPCIÓN EN LOS CONGRESOS DE LA REPÚBLICA, 1810-2000. Jaime Antonio Etchepare Jensen* 27 páginas _____________________________ INTRODUCCION Al leer “La historia de Concepción, 1550-1970” del Premio Nacional de Historia, Fernando Campos Harriet, sin duda la obra más detallista acerca de nuestra historia regional, en su página 339 nos encontramos con el siguiente párrafo: “Parlamentarios de Concepción, numerosos penquistas han sido senadores y diputados al Congreso Nacional, representando ya a Concepción, ya a otras provincias y departamentos o agrupaciones. Asimismo, muchos ciudadanos de otras provincias han representado en el Congreso a Concepción. Hacer una lista de parlamentarios penquistas que han representado exclusivamente a Concepción, parece una discriminación ociosa o inútil, ya que todos ellos, sean o no penquistas aparecen en la obra del Sr. Luis Valencia Avaria “Anales de la República”, citada en el texto a la cual sobre este punto me remito”. Sin la más remota intención de restar mérito a la magnífica obra de mi antiguo profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, considero necesario realizar un análisis de las más destacadas figuras de la representación penquista en los diversos congresos de la República, determinando su filiación política, trayectoria institucional posterior de ellos y su gravitación en la política nacional. Asimismo, enfatizando en sus raíces locales. Para una mayor claridad, dividiremos la historia nacional de la siguiente forma: 1.-Período 1810-1830, de Ensayos Institucionales; 2.-La República Autoritaria, 1830-1861; 3.-La República Liberal, 1861-1891; 4.- ”El parlamentarismo a la chilena, 1891-1925”; 5.-La Constitución de 1925, 1925-1973; 6.-La Constitución de 1980, 1989-2000. -

Front Matter Template
Copyright by Manuel F. Salas Fernández 2012 The Report Committee for Manuel F. Salas Fernández Certifies that this is the approved version of the following report: Far away yet so close: Carlos Ibáñez´s exile in Argentina, 1931-1937 APPROVED BY SUPERVISING COMMITTEE: Supervisor: Ann Twinam Matthew J. Butler Far away yet so close: Carlos Ibáñez´s exile in Argentina, 1931-1937 by Manuel F. Salas Fernández, BA Report Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts The University of Texas at Austin May 2012 Abstract Far away yet so close: Carlos Ibáñez´s exile in Argentina, 1931-1937 Manuel F. Salas Fernádez, M.A. The University of Texas at Austin, 2012 Supervisor: Ann Twinam This paper will shed light on twice Chilean Presidente Carlos Ibáñez’s life from the moment he left for exile after his first administration (1927-1931), until his return in 1937. With the notable exceptions, scholars have focused little attention on the period and Ibáñez himself. This research reconstructs Ibáñez’s tortuous life during this period using mainly his personal archive and memoirs of politicians of the time, providing an unexpected understanding of Ibáñez himself and this period of Chilean history. What emerged from both Ibáñez’s personal letters and those of others is that, even though he had fallen into apparent disgrace and even in spite of himself, Ibáñez continued to be a destabilizing force to the political system. The first part deals with the problems that Ibáñez had to face after he left power, the failures of his political project, and the attacks on his former administration’s achievements, until the overthrow of Juan Esteban Montero’s government. -

El Club Talca
EL CLUB TALCA Jaime González Colville 150 Años Academia Chilena de la Historia 1868 / 2018 2 Obra acogida a la Ley de Donaciones Culturales con la colaboración de: Universidad Autónoma de Chile, sede Talca Grupo Inmobiliario Independencia, Talca Hecho el Depósito Legal Correspondiente Impreso en Impresora Contacto 1 Oriente 655 Talca 3 4 DIRECTORIO CLUB TALCA 2018 SENTADOS: Eugenio Parot Soto, Secretario; Jaime Pozo Merino, Presidente; Fernando Leiva Salinas, Vicepresidente. DE PIE: Ricardo Baltierra O’Kuinghtton, Director; Dionisio Leppe Corvalán, Director; Jaime Pozo Álvarez, Director. AUSENTE: Carlos Pozo Márquez, Director. 5 DIRECTORIO CLUB TALCA 1998 DE IZQUIERDA A DERECHA: Ricardo Baltierra O’Kuingtton, Director; Jaime Leiva Cárdenas, Tesorero; Juan Carlos Álvarez Valderrama, Vicepresidente; Jaime Pozo Merino, Presidente; Mario Imas Urrea, Director; Ariel Uribe Ureta, Secretario; Ricardo Cruz Icaza, Director. 6 7 8 LA CARTA DEL PRESIDENTE Es para mí un gran honor, en el 150 aniversario de nuestro Club, ocupar este importante cargo, con la doble responsabilidad que, entre sus fundadores, están mis antepasados y parientes que tuvieron la brillante idea de construir esta sólida institución, tan necesaria para la convivencia entre talquinos, en tiempos en que no existían los medios de comunicación de hoy. Un siglo y medio del Club Talca es el transcurso de un plazo que se traduce en dos premisas básicas del hombre y la sociedad: existir y crear. Lo uno, la existencia, lo da la cohesión y entereza de quienes sostienen la organización, de los que son depositarios de los valores e inspiración de los fundadores. Lo segundo, es la labor que se deja tras de sí. -

Labor Parlamentaria Salvador Allende Gossens
Labor Parlamentaria Salvador Allende Gossens Legislatura Ordinaria año 1965 Del 21 de mayo de 1965 al 18 de septiembre de 1965 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 14-09-2019 NOTA EXPLICATIVA Esta Labor Parlamentaria ha sido construida por la Biblioteca del Congreso a partir de la información contenida en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, referidas a las participaciones de los legisladores, documentos, fundamentos, debates y votaciones que determinan las decisiones legislativas en cada etapa del proceso de formación de la ley. Junto a ello se entrega acceso a su labor fiscalizadora, de representación, de diplomacia parlamentaria y atribuciones propias según corresponda. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice desde el cual se puede acceder directamente al texto completo de la intervención. Cabe considerar que la información contenida en este dossier se encuentra en continuo poblamiento, de manera tal que día a día se va actualizando la información que lo conforma. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 14-09-2019 ÍNDICE Labor Legislativa ........................................................................................................................ 3 Intervención ................................................................................................................................... 3 Mociones ................................................................................................................................... -

Sesión 32, Ordinaria, En Martes 13 De Septiembre De 1949
Sesión 32.a, en martes 13 de septiembre de 1949 (Ordinaria) SU)fARIO DEL DE1L\ TE autorizaeióll para transferir terrenos fiscale:->, ubicados en San Antonio, a l. Se califica de "simple" la lll'g'e!1eia del la Caja dI' Retiro y Previsión Social proyecto por el cnal SP ¡]Pl'oga la ley ¡\p ]Of, F'pl'rocarrilrR' del Estado. N.o 7,139 y se auto!'iz;1 11 la ~\1¡wl"in tendencia de la Casa (](' ;,Joneda y Es pecies Valoradas para aC'llñnr mOIl~ das de cuprol1Ílquel y dn cob¡'e. .). El seüol' HulllP:->, rn nombre del Par tido Liberal, rinde homenaje a la 1ne morj a d el seD 01' Luis Izquierdo Frc des, ('Olt motivo de su fallecimiento. 2. ,se acuerda, eximir del trámite ele Co )dl:lüC't'C'n a este homenaje, en nom misión y tratar de inmediato el pro hn' (lp ,'ins rrsprctiyos partidos, los se yecto por el cual se prorrogan los DOl'es Prieto, R.ettig, )fartínez Montt efe dos de <la ley ?\.O 8.978. ¡¡lIe sus y:\TaI'tÍIlt'í': (don Carlos A.), y el se pendió la vigencia del Código de ilol' ,\le:-;¡;;andri Palma (Presidente). Aguas. 6. }<)J sellor Ma¡·tínez "fOlia rinde home a. A indicación del señor Correa, s'~ naje a la memoria dC'l ingeniero don acuerda destinar los últimos diez mi Carlos Alcaide, con motivo de Sll fll nutos de la Primera Hora a tratar del llecimiento. Mensaje por el cual !Se solirita el acuer do del Senado para designar Embaja do]' Extraordinario y Plellipotenciario 7.