Sphv 14.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
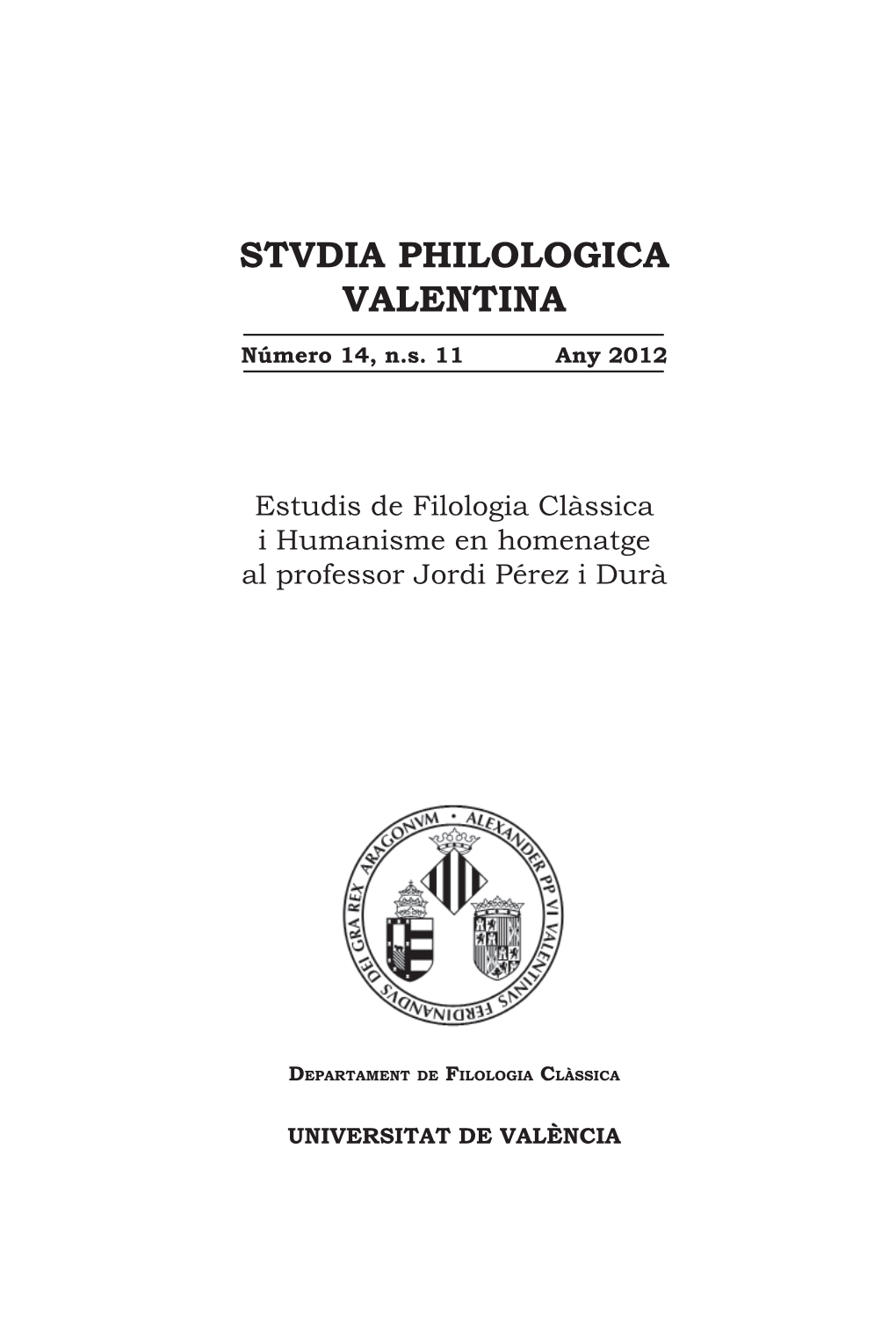
Load more
Recommended publications
-

Callejero De Lebrija F-5 SANTA MARIA I-7 SAPORO U J-6 SARAJEVO H-12 UTRERA, AVDA DE 1:5.000 C-9 SATURNO L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SORGO 1.000 PARQUE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SAN BENITO GIRASOL CEMENTERIO 6.932 INTERPARROQUIAL I-9 28 DE FEBRERO, PARQUE G-8 ALONSO LOPEZ J-7 ATLANTA I-12 BOYERO F-2 CAÑADA DEL RINCON MALILLO I-5 CON OCHO BASTA CIGÜEÑA N E-8 ALVARO SAAVEDRA G-11 AUSTRIA D-9 BRASIL F-2 CAÑADA DEL RÍO, AVDA. H-12 CONCHA VARGAS HERRERO A H-4 AMAPOLA I-7 AUTONOMIAS, PZA. DE LAS F-4 BROCAL G-2 CAÑADA DEL ROSTRO C-6 CONCORDIA 14 15 D-6 ABETO I-6 AMBERES, PLAZA DE G-7 AVE MARIA H-5 BRONCE G-2 CAÑADA REAL, AVDA. F-5 CONDESA DE LEBRIJA D-6 ACACIA D-8 AMERICA, PLAZA DE H-4 AVEFRIA H-5 BUCARO G-2 CAÑADAS, PLAZA DE LAS I-9 CONSTITUCION, AVDA. DE LA 97.500 E-3 ACANTILADO D-8 AMERICO VESPUCIO I-5 AVUTARDA G-4 BUENAVISTA C-5 CAÑAS H-10 COOPERATIVA NEBRIXA, AVDA. CAMINO DEL RIO I-5 ACEITUNO, CAMINO DEL E-6 AMISTAD, PLAZA DE LA G-4 AZUCENA C-5 BULERIAS D-8 CARABELA H-9 COOPERATIVA NEBRIXA, BDA. H-6 ACEITUNO, PLAZA DEL J-5 AMSTERDAM H-6 CARACOLES F-5 CORAZON DE JESUS RUISEÑOR H-4 ACELGA E-6 ANDALUCIA, AVDA. DE B C H-4 CARIDAD E-7 CORDOBA CARPINTERO F-5 ADAN Y EVA F-11 ANDORRA H-8 BACO G-12 CABEZAS, AVDA. DE LAS H-7 CARLOS CANO, Pza. G-12 CORIPE I-4 ADRA J-6 ANDRES GCIA. -

La Historia De Lebrija
Secundaria Profesorado Cuaderno Pedagógico sobre la historia de Lebrija Prohibida su venta. Se tomaran medidas legales contra las impresiones con ánimo de lucro y sin autorización previa de los autores. Proyecto Hereditas Cuaderno pedagógico sobre la historia de Lebrija para escolares Realizado por: María José Rodríguez Ganfornina Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en Educación Especial Juan Manuel Torres Vera Licenciado en Historia Carlos M. Castro Sánchez Diplomado en Turismo C. Agustina Quirós Esteban Coordinadora Abril 2015 2 ÍNDICE 1. Introducción .................................................. Pág. 4 2. Orientaciones didácticas ............................... Pág. 6 3. Objetivos generales ....................................... Pág. 6 4. Recursos ....................................................... Pág. 7 5. Pautas ............................................................ Pág. 8 6. Contenidos (Historia y Patrimonio) ............... Pág. 10 7. Itinerario recomendado ................................. Pág. 41 8. Actividades resueltas .................................... Pág. 43 9. Bibliografía ................................................... Pág. 51 3 1. Introducción Lebrija es un municipio sevillano, cercano a la desembocadura del río Guadalquivir, por el que han pasado diferentes e importantes culturas. Todas y cada una de ellas han dejado una huella imborrable que han ido modelando tanto la estructura del pueblo como el carácter y estilo de vida de sus habitantes. Prueba de todo ello es la riqueza arqueológica y -

Muslims in Spain, 1492–1814 Mediterranean Reconfigurations Intercultural Trade, Commercial Litigation, and Legal Pluralism
Muslims in Spain, 1492– 1814 Mediterranean Reconfigurations Intercultural Trade, Commercial Litigation, and Legal Pluralism Series Editors Wolfgang Kaiser (Université Paris I, Panthéon- Sorbonne) Guillaume Calafat (Université Paris I, Panthéon- Sorbonne) volume 3 The titles published in this series are listed at brill.com/ cmed Muslims in Spain, 1492– 1814 Living and Negotiating in the Land of the Infidel By Eloy Martín Corrales Translated by Consuelo López- Morillas LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the CC BY-NC 4.0 license, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Further information and the complete license text can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ The terms of the CC license apply only to the original material. The use of material from other sources (indicated by a reference) such as diagrams, illustrations, photos and text samples may require further permission from the respective copyright holder. Cover illustration: “El embajador de Marruecos” (Catalog Number: G002789) Museo del Prado. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Martín Corrales, E. (Eloy), author. | Lopez-Morillas, Consuelo, translator. Title: Muslims in Spain, 1492-1814 : living and negotiating in the land of the infidel / by Eloy Martín-Corrales ; translated by Consuelo López-Morillas. Description: Leiden ; Boston : Brill, [2021] | Series: Mediterranean reconfigurations ; volume 3 | Original title unknown. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2020046144 (print) | LCCN 2020046145 (ebook) | ISBN 9789004381476 (hardback) | ISBN 9789004443761 (ebook) Subjects: LCSH: Muslims—Spain—History. | Spain—Ethnic relations—History. -

El Ídolo Del Cerro De Las Vacas (Lebrija)
La pieza del mes. 26 de octubre de 2013 Museo Arqueológico Municipal de Jerez / Asociación de Amigos del Museo El ídolo del Cerro de las Vacas (Lebrija) D. Víctor Hurtado Pérez Universidad de Sevilla Página 2 La pieza del mes. 26 de octubre de 2013 La pieza de la que vamos a tratar hoy fue hallada en los años 60 de manera fortuita en el Cerro de las Va- cas, cercano a Trebujena, aunque pertenece al término de Lebrija. Fue publicado por M. Esteve en 1961, pero posteriormente ha sido objeto de atención por otros autores, como M. J. Almagro o A. Caro. En la década de los 60 también aparecieron otras piezas similares en los alrededores (Mora-Figueroa, 1969) y en los años 80 volvieron a recuperarse varias más, tanto en el mismo Cerro de las Vacas (Caro, 1982; Álvarez, 1982) como en nuevos yacimientos próximos (Caro y Pérez, 1983; Caro, 1983). Cerro de las Vacas. Vista hacia el norte. Al fondo Lebrija Así que este lugar cuenta con un estimable número de piezas de este tipo que vamos a empezar a denominar El «Cerro de las Vacas» es una elevación situada al como “ídolos”, aunque el término ha suscitado polémi- borde de las marismas que en este período constituían cas en las últimas décadas. entonces un amplio golfo marino, luego denominado en las fuentes «sinus Tartesius» y «lacus Ligustinus». Habría que empezar encuadrándola en el período de- Por tanto el paisaje hay que imaginarlo muy diferente nominado Calcolítico o Edad del Cobre, que en general al actual. También el sitio se encuentra controlando abarca el III milenio a. -
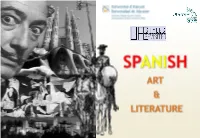
Spain, Spanish Architecture Has Received Many Different Influences and Has Had Many Different Expressions
RCHI ATECTURE IN C EMA O C MIC A D NCE ITER LATURE U M SIC AI PNTING HOT POGRAPHY CU S LPTURE PERMANENT UNIVERSITY UNIVERSITY OF ALICANTE RCHI ATECTURE IN Due to the temporal and geographic amplitude of the history of C EMA Spain, Spanish architecture has received many different influences and has had many different expressions. O C MIC The real development came with the Romans who left behind in A Hispania some of their most amazing monuments. The Muslim D NCE invasion in 711 meant a radical change during the eight ITER centuries that followed and produced great step forwards in the LATURE culture and the architecture. Córdoba, the capital of the U Umayyad dynasty and Granada, capital of the Nasrid dynasty, M SIC became cultural centers of great importance. AI Many Spanish architectural structures, even big parts of the NTING P cities, have been given the status of World Heritage Site given HOT their artistic relevance. Spain is the second country with more POGRAPHY places with the status of World Heritage Site granted by the CU UNESCO, the first one is Italy. S LPTURE PERMANENT UNIVERSITY UNIVERSITY OF ALICANTE RCHI MEGALITHIC ARCHITECTURE IBERIAN AND CELTIC ARCHITECTURE TECTURE During the Stone Age the Castro de Baroña The Castro culture, A Galicia most widespread megalith that arose in the north and in the IN Cueva de Menga in the Iberian Peninsula was C EMA Antequera the dolmen. The plans of center of the these funerary chambers used to be pseudocircles or Peninsula and that O trapezoids, formed by huge stones stuck on the ground was directly or indirectly related to C MIC and with others above them as a roof. -
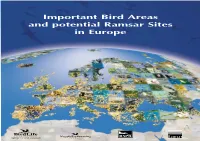
Important Bird Areas and Potential Ramsar Sites in Europe
cover def. 25-09-2001 14:23 Pagina 1 BirdLife in Europe In Europe, the BirdLife International Partnership works in more than 40 countries. Important Bird Areas ALBANIA and potential Ramsar Sites ANDORRA AUSTRIA BELARUS in Europe BELGIUM BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FAROE ISLANDS FINLAND FRANCE GERMANY GIBRALTAR GREECE HUNGARY ICELAND IRELAND ISRAEL ITALY LATVIA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACEDONIA MALTA NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA RUSSIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UKRAINE UK The European IBA Programme is coordinated by the European Division of BirdLife International. For further information please contact: BirdLife International, Droevendaalsesteeg 3a, PO Box 127, 6700 AC Wageningen, The Netherlands Telephone: +31 317 47 88 31, Fax: +31 317 47 88 44, Email: [email protected], Internet: www.birdlife.org.uk This report has been produced with the support of: Printed on environmentally friendly paper What is BirdLife International? BirdLife International is a Partnership of non-governmental conservation organisations with a special focus on birds. The BirdLife Partnership works together on shared priorities, policies and programmes of conservation action, exchanging skills, achievements and information, and so growing in ability, authority and influence. Each Partner represents a unique geographic area or territory (most often a country). In addition to Partners, BirdLife has Representatives and a flexible system of Working Groups (including some bird Specialist Groups shared with Wetlands International and/or the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN)), each with specific roles and responsibilities. I What is the purpose of BirdLife International? – Mission Statement The BirdLife International Partnership strives to conserve birds, their habitats and global biodiversity, working with people towards sustainability in the use of natural resources. -

Perceptions of Phoenician Identity and Material Culture As Reflected in Museum Records and Displays
Elusive Phoenicians | Perceptions of Phoenician identity and material culture as reflected in museum records and displays Lamia Sassine Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy September 2020 Acknowledgements First and foremost, this thesis goes to my parents, who have worked hard to ensure there was another doctor in the family (although probably not the kind they initially hoped for). Thank you for being my main sponsors and support. This work would also have been impossible without my amazing supervisors. Sue, it was an honour to be one of your last students, you have been a true hero to archaeology and working with you for three years made it very clear why. Jane, thank you for always being there on the more practical side of things and for always making time for me, academia needs you. I also owe a lot to every curator and archivist who made me feel welcome and fed this thesis with the information they gave me. These people are: Elena Aguilera Collado, Anne-Marie Afeiche, Carla Del Vais, Lucia Ferruzza, Lamia Fersi, Maria Grazia Griffo, Thomas Kiely, Aurora Ladero, Hélène Le Meaux, María Dolores López De La Orden, Reine Mady, Giuseppa Mizzaro, Sara Muscuso, José Ángel Palomares Samper, Despina Pilides, Manuela Puddu, Alicia Rodero, Virginia Salve, Concha San Martín, Giuliana Sara, Anna Satraki, Sharon Sultana, Pamela Toti, Jonathan Tubb, Juan Ignacio Vallejo Sánchez, Yiannis Violaris, and Eftychia Zachariou. Thank you to Hélène Sader for pushing me to pursue a PhD in the first place and seeing potential in me. -

Calendario De Tercera RFEF 21/22
Real Federación Andaluza de Fútbol Calendario de Competiciones 3ª RFEF - 3ª DIVISIÓN, GRUPO 10 Temporada 2021-2022 Equipos Participantes 1.- C.D. GERENA (10052) 2.- U.D. TOMARES (1172) 3.- SEVILLA F.C., S.A.D. (1001) 4.- C.D. UTRERA (1111) 5.- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL F.C. (4243) 6.- A.D. CEUTA F.C. "B" (9887) 7.- U.D. LOS BARRIOS (3080) 8.- C.D. CIUDAD DE LUCENA (4353) 9.- C.D. POZOBLANCO (4003) 10.- ROTA C.D. (3008) 11.- CARTAYA A.D. (6037) 12.- C. ATL. ANTONIANO (1595) 14.- XEREZ C.D., SAD (3003) 15.- CORDOBA C.F. (4001) 16.- CONIL C.F. (3087) 17.- R.C.R. HUELVA, SAD (6001) 18.- C.D. CABECENSE (1066) 3ª RFEF - 3ª DIVISIÓN, GRUPO 10 Página: 1 de 6 Real Federación Andaluza de Fútbol Primera Vuelta Segunda Vuelta Jornada 1 (12-09-2021) Jornada 18 (06-01-2022) C.D. GERENA -SEVILLA F.C., S.A.D. SEVILLA F.C., S.A.D. -C.D. GERENA CONIL C.F. -SALERM COSMETICS PUENTE GENIL F.C. SALERM COSMETICS PUENTE GENIL F.C. -CONIL C.F. XEREZ C.D., SAD -U.D. LOS BARRIOS U.D. LOS BARRIOS -XEREZ C.D., SAD C. ATL. ANTONIANO -C.D. POZOBLANCO C.D. POZOBLANCO -C. ATL. ANTONIANO ROTA C.D. -CARTAYA A.D. CARTAYA A.D. -ROTA C.D. C.D. CIUDAD DE LUCENA -Descansa Descansa -C.D. CIUDAD DE LUCENA A.D. CEUTA F.C. "B" -CORDOBA C.F. CORDOBA C.F. -A.D. CEUTA F.C. "B" C.D. UTRERA -R.C.R. -

The Role of Internal Politics in American Diplomacy
Horace’s Mythological Lexicon: Repeated Myths and Meaning in Odes 1-3 Blanche Conger McCune Augusta, Georgia B.A., Wheaton College, 2007 M.A., University of Virginia, 2009 A Dissertation presented to the Graduate Faculty of the University of Virginia in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Classics University of Virginia May, 2014 i ©Copyright by Blanche Conger McCune All rights reserved May 2014 ii ABSTRACT This dissertation examines repeated mythological references in the first three books of Horace’s Odes. Several mythological figures occur more than once in the Odes; those studied in this dissertation are Daedalus and Icarus, Prometheus, Tantalus, Hercules, and Castor and Pollux. I argue that in Odes 1-3 recurrent myths constitute part of a personal lexicon, a mythological vocabulary Horace uses to speak about themes such as hubris, poetry, and immortality; for example, Daedalus and Icarus, Prometheus, and Tantalus are consistently linked with immoderation, and Hercules and the Dioscuri are consistently emblematic of complementary aspects of Augustus’ rule and of his future deification. This mythological lexicon can be read across poems so that the interpretation of a mythological figure in one poem can aid in understanding the use of the same mythological figure in another poem, and the collective effect of all of the uses of that figure is itself something that can be analyzed and interpreted. iii ACKNOWLEDGEMENTS The first word of thanks goes to my advisor, Jenny Strauss Clay, whose Odes seminar in the spring of 2010 first taught me how to love this seemingly impenetrable poet. She has consistently supported and guided me, since I first embarked on this project, even during one year when neither of us was in residence in Charlottesville. -

I102.PDF (7.191Mb)
PuUis/ied witA t/2e a~,probatio,z o t/ze Board o Trustees XOL. XII.—No. 102.] BALTIMORE, JANUARY, 1893. [PRICE, 10 CENTS. I~OTES IN PHILOLOGY. The Limitation of the Imperative in the Attic Ora- directly or imidirectl y, from the point of view of mercy, kindness, justice, tors. By C. W. E. MILLER. fairn~es, propriety, tutilily, moral obligation, absolute necessity, etc. The following are somine of the actually occuirring substitutes: l~o~ram ~rc~m’,~?, (Abstract of a paper read before tbe American Phflolo ~ ~sos and Ir’tcasov used personally, i~er’Aw, xpoo%ces, eimc6s, ai.m-o~,mcas, &~L&, 6ical Association, July, 1892, and d~moe, liucamoe’, oornp~psr, eie-~pduo w. inf.; eimc~-ws, Ismcatcmmc &m’ w. opt.; c’dm’ with before the University PhilologicalAssociation, October 28, 1892.) subjunctive or ci witir optative; tine verbal in -n-iou’ and ~p-~’ov with the An examination of the use of the imperative in tire Attic osators, that benitive or tine possessive prosroun followed by tine infinitive. was undertaken to ascertain the Greek fooling of the imperativo, showed To an emrtiu-ely differ-eat sphere belong tire mnse of the so-called imperative that the harsh tonse attributed to the imperative by lJernrobenes* gave rise question anti tire imperative use offfmramv with tine future indicative. These to certain limitations as to tire use of this mode.’ In tho discussion of these are snot nnolhifying substitutes for the imperative. oirwn- with the future limitations the following order has boon found convenient. indierstive is undoubtedly colloqtuial, as the statistics given by Weber, 1. -

Galicia Aragón Comunidad De Madrid Extremadura Comunitat Valenciana
1 2 3 4 5 6 7 A Principado Cantabria de Asturias País Vasco GETARIACO TXACOLINA D. O. BIZKAIKO TXAKOLINA CANGAS D. O. V. C. Comunidad Foral ARABAKO TXAKOLINA D. O. de Navarra • PAGO DE OTAZU V. P. Galicia PADRO DE IRACHE • BIERZO V. P. PAGO DE ARÍNZANO EMPORDÁ CAVA • RÍAS BAIXAS RIBEIRA SACRA D. O. V. P. D. O. D. O. D. O. D. O. NAVARRA RIBEIRO VALDEORRAS D. O. D. O. D. O. TIERRA DE LEÓN La Rioja RIOJA D. O. D. O. - C.A. COSTERS DEL SEGRE SOMONTANO D. O. Cataluña O D. O. PLA DE C Castilla y León ARLANZA BAGES B I VALLES MONTERREI D. O. D. O. D. O. DE BENAVENTE T V. C. CIGALES CAMPO DE BORJA CATALUÑA D. O. CAVA D. O. N D. O. Aragón D. O. ALELLA RIBERA DEL DUERO CAVA D. O. Á D. O. CAVA D. O. D. O. CONCA DE BARBERÁ L TORO D. O. PENEDÈS D. O. VALTIENDAS AYLÉS D. O. T V. C. CALATAYUD • RUEDA D. O. V. P. PRIORAT TARRAGONA D. O. CARIÑENA D. O. N ARRIBES • TIERRA DEL VINO D. O. D. O. - C.A. D. O. MONTSANT A DE ZAMORA D. O. D. O. TERRA ALTA D. O. Comunidad SIERRA CEBREROS C V. C. de Madrid DE SALAMANCA V. C. MONDÉJAR D. O. VINOS DE MADRID Illes Balears MÉNTRIDA D. O. D. O. CALZADILLA • V. P. UCLÉS D. O. VALENCIA DOMINIO DE VALDEPUSA • D. O. V. P. BINISSALEM EL TERRERAZO • D. O. CAMPO DE LA GUARDIA • V. P. VERA DE ESTENAS O V. -

Spain Nongeneric Names of Geographic Significance That Are
Spain Nongeneric names of geographic significance that are distinctive designations of specific grape wines Lagrima Rioja Names of wines with protected designations of origin Abona Alella Alicante whether or not followed by Marina Alta Almansa Arabako Txakolina Equivalent term: Txakolí de Álava Arlanza Arribes Bierzo Binissalem Bizkaiko Txakolina Equivalent term: Chacolí de Bizkaia Bullas Calatayud Campo de Borja Campo de la Guardia Cangas Cariñena Cataluña Cava Cigales Conca de Barberá Condado de Huelva Costers del Segre whether or not followed by Artesa Costers del Segre whether or not followed by Les Garrigues Costers del Segre whether or not followed by Raimat Costers del Segre whether or not followed by Valls de Riu Corb Dehesa del Carrizal Dominio de Valdepusa El Hierro Empordà Finca Élez Getariako Txakolina Equivalent term: Chacolí de Getaria Gran Canaria Granada Guijoso Jerez-Xérès-Sherry Equivalent term: Jerez Equivalent term: Xérès Equivalent term: Sherry(*) Jumilla La Gomera La Mancha La Palma whether or not followed by Fuencaliente La Palma whether or not followed by Hoyo de Mazo La Palma whether or not followed by Norte de la Palma Lanzarote Lebrija Manchuela Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Equivalent term: Manzanilla Mondéjar Monterrei whether or not followed by Ladera de Monterrei Monterrei whether or not followed by Val de Monterrei Montilla-Moriles Montsant Málaga Méntrida Navarra whether or not followed by Baja Montaña Navarra whether or not followed by Ribera Alta Navarra whether or not followed by Ribera Baja Navarra