Andrzej Sapkowski
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lope De Vega Y Las Polémicas Literarias De Su Época: Pedro De Torres Rámila Y Diego De Colmenares
TESI DOCTORAL LOPE DE VEGA Y LAS POLÉMICAS LITERARIAS DE SU ÉPOCA: PEDRO DE TORRES RÁMILA Y DIEGO DE COLMENARES XAVIER TUBAU MOREU DIRECTOR: ALBERTO BLECUA DOCTORAT DE FILOLOGIA ESPANYOLA DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA I TEORIA DE LA LITERATURA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA BELLATERRA 2008 als meus pares AGRADECIMIENTOS Han sido muchas las personas que han hecho posible esta tesis doctoral. Quiero consignar mi agradecimiento, en primer lugar, a Alberto Blecua y Guillermo Serés, sin cuya generosidad intelectual y apoyo personal a lo largo de estos años difícilmente habría llegado a culminar este proyecto. En segundo lugar, a los profesores que han leído el conjunto o partes de esta tesis doctoral y que me proporcionaron útiles consejos y observaciones para su mejora: Antonio Carreira, Carmen Codoñer, José María Micó, María Morrás, Victoria Pineda, Gonzalo Pontón, Francisco Rico, Ramón Valdés y María José Vega. En tercer lugar, a las personas que, durante los últimos cuatro años, han estado vinculadas al grupo de investigación Prolope: María José Borja, María Nogués, Ana Isabel Sánchez, Guillem Usandizaga y, especialmente, Laura Fernández, así como el resto de becarios de otros grupos de investigación que acogía el Seminario de Literatura Española Medieval y de los Siglos de Oro, entre los cuales me gustaría recordar a Cesc Esteve, Jorge Ledo, Iveta Nakladalová, Omar Sanz y María Cecilia Trujillo. Han sido muchas, asimismo, las personas que me han ayudado, de diferentes maneras, a terminar esta tesis doctoral: Carolina Valcárcel, -

El Extraño Mundo De Silvina Ocampo
El extraño mundo de Silvina Ocampo A dissertation submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures of the Collage of Arts and Sciences by María Rebeca Deibel M.A University of Northern Iowa November 2012 Comittee Chair: Enrique A. Giordano, Ph.D. Abstract This dissertation brings a new approach to Silvina Ocampo studies by using the theory of uncanny and fantastic fields. It has been a great contribution the theoretical foundations of psychoanalyst Sigmund Freud The Uncanny and Irène Bessière Le récit fantastique. The main book is titled Fantasy: The Literature of Subversion by Rosemary Jackson as it integrates the notions raised by Tzvetan Todorov and Irène Bessière. Jackson's contribution has allowed me to clarify the definition of the fantastic and the uncanny to the development of this dissertation. I think the term paraxial deserves special mention because it reaffirms the fantastic not categorically defined within the real or unreal, but rather is considered as an ambiguity. Some short stories of the writer show signs of ambiguity, a characteristic of the fantastic, but this does not classify all her works within this category. I do not intend to place it within a literary genre because it’s narrative is presented in influence of various literary forms. I proved, however, that it leans more toward the uncanny rather than other narrative categories. Silvina Ocampo is an Argentina writer who seduces readers with an approach contrary to convention. -

Seres Que Hacen Temblar De Nicolás Schuff
Grandes Obras de la Literatura Universal Fundada en 1953 Colección pionera en la formación escolar de jóvenes lectores Títulos de nuestra colección • El matadero, Esteban Echeverría. • Cuentos fantásticos argentinos, Borges, Cortázar, Ocampo y otros. Seres que hacen temblar. • ¡Canta, musa! Los más fascinantes episodios de la guerra de Troya, Diego Bentivegna y Cecilia Romana. • El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert L. Stevenson. • Seres que hacen temblar – Bestias, criaturas y monstruos de todos los tiempos, Nicolás Schuff. • Cuentos de terror, Poe, Quiroga, Stoker y otros. • El fantasma de Canterville, Oscar Wilde. • Martín Fierro, José Hernández. • Otra vuelta de tuerca, Henry James. • La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca. Automáticos, Javier Daulte. • Fue acá y hace mucho, Antología de leyendas y creencias argentinas. Versiones de Nicolás Schuff • Romeo y Julieta, William Shakespeare. Equívoca fuga de señorita, apretando un pañuelo de encaje sobre su pecho, Daniel Veronese. • En primera persona, Chejov, Cortázar, Ocampo, Quiroga, Lu Sin y otros. • El duelo, Joseph Conrad. Seres que hacen temblar. Historias de bestias, criaturas y monstruos de todos los tiempos Versiones de Nicolás Schuff Grandes Obras de la Literatura Universal Dirección editorial: Profesor Diego Di Vincenzo. Coordinación editorial: Pabla Diab. Jefatura de arte: Silvina Gretel Espil. Diseño de tapa: Natalia Otranto. Asistencia en diseño: Jimena Ara Contreras. Ilustraciones: Gabriel Molinari. Diseño de maqueta: Silvina Gretel Espil y Daniela Coduto. Diagramación: estudio gryp. Corrección: Isabel Herrera. Coordinación de producción: Juan Pablo Lavagnino. Schuff, Nicolás Seres que hacen temblar: Bestias, criaturas y monstruos de todos los tiempos. - 1a ed. - Buenos Aires : Kapelusz, 2008. -

As Above, So Below. Astrology and the Inquisition in Seventeenth-Century New Spain
Department of History and Civilization As Above, So Below. Astrology and the Inquisition in Seventeenth-Century New Spain Ana Avalos Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of History and Civilization of the European University Institute Florence, February 2007 EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Department of History and Civilization As Above, So Below. Astrology and the Inquisition in Seventeenth-Century New Spain Ana Avalos Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of History and Civilization of the European University Institute Examining Board: Prof. Peter Becker, Johannes-Kepler-Universität Linz Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte (Supervisor) Prof. Víctor Navarro Brotons, Istituto de Historia de la Ciencia y Documentación “López Piñero” (External Supervisor) Prof. Antonella Romano, European University Institute Prof. Perla Chinchilla Pawling, Universidad Iberoamericana © 2007, Ana Avalos No part of this thesis may be copied, reproduced or transmitted without prior permission of the author A Bernardo y Lupita. ‘That which is above is like that which is below and that which is below is like that which is above, to achieve the wonders of the one thing…’ Hermes Trismegistus Contents Acknowledgements 4 Abbreviations 5 Introduction 6 1. The place of astrology in the history of the Scientific Revolution 7 2. The place of astrology in the history of the Inquisition 13 3. Astrology and the Inquisition in seventeenth-century New Spain 17 Chapter 1. Early Modern Astrology: a Question of Discipline? 24 1.1. The astrological tradition 27 1.2. Astrological practice 32 1.3. Astrology and medicine in the New World 41 1.4. -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter
1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds. -
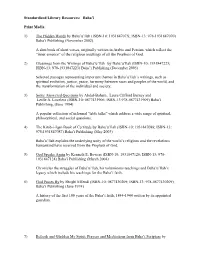
'Standardized Chapel Library Project' Lists
Standardized Library Resources: Baha’i Print Media: 1) The Hidden Words by Baha’u’llah (ISBN-10: 193184707X; ISBN-13: 978-1931847070) Baha’i Publishing (November 2002) A slim book of short verses, originally written in Arabic and Persian, which reflect the “inner essence” of the religious teachings of all the Prophets of God. 2) Gleanings from the Writings of Baha’u’llah by Baha’u’llah (ISBN-10: 1931847223; ISBN-13: 978-1931847223) Baha’i Publishing (December 2005) Selected passages representing important themes in Baha’u’llah’s writings, such as spiritual evolution, justice, peace, harmony between races and peoples of the world, and the transformation of the individual and society. 3) Some Answered Questions by Abdul-Baham, Laura Clifford Barney and Leslie A. Loveless (ISBN-10: 0877431906; ISBN-13 978-0877431909) Baha’i Publishing, (June 1984) A popular collection of informal “table talks” which address a wide range of spiritual, philosophical, and social questions. 4) The Kitab-i-Iqan Book of Certitude by Baha’u’llah (ISBN-10: 1931847088; ISBN-13: 978:1931847087) Baha’i Publishing (May 2003) Baha’u’llah explains the underlying unity of the world’s religions and the revelations humankind have received from the Prophets of God. 5) God Speaks Again by Kenneth E. Bowers (ISBN-10: 1931847126; ISBN-13: 978- 1931847124) Baha’i Publishing (March 2004) Chronicles the struggles of Baha’u’llah, his voluminous teachings and Baha’u’llah’s legacy which include his teachings for the Baha’i faith. 6) God Passes By by Shoghi Effendi (ISBN-10: 0877430209; ISBN-13: 978-0877430209) Baha’i Publishing (June 1974) A history of the first 100 years of the Baha’i faith, 1844-1944 written by its appointed guardian. -

La Edad De Oro José Martí
La Edad de Oro José Martí Librodot La edad de oro José Martí Índice • La Edad de Oro: publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América. o A los niños que lean «La Edad de Oro». o Tres héroes o Dos milagros o Meñique Cuento de magia, donde se relata la historia del sabichoso Meñique, y se ve que el saber vale más que la fuerza. - I - - II - - III - - IV - - V - - VI - - VII - o Cada uno a su oficio Fábula nueva del filósofo norteamericano Emerson o La Ilíada, de Homero o Un juego nuevo y otros viejos o Bebé y el señor don Pomposo o La última página o La historia del hombre, contada por sus casas o Los dos príncipes. Idea de la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson o Nené traviesa. o La perla de la mora o Las ruinas indias. o Músicos, poetas y pintores. o La última página o La exposición de París. o El camarón encantado Cuento de magia del francés Laboulaye. o El Padre las Casas. 2 Librodot La edad de oro José Martí o Los zapaticos de rosa A mademoiselle Marie: José Martí o La última página o Un paseo por la tierra de los anamitas o Historia de la cuchara y el tenedor o La muñeca negra o Cuentos de elefantes o Los dos ruiseñores Versión libre de un cuento de Andersen o La galería de las máquinas o La última página 3 Librodot La edad de oro José Martí La Edad de Oro: publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América. -

EL HECHICERO 24 Oct.Indd
EL HECHICERO DE LA TRIBU Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina EL HECHICERO DE LA TRIBU Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina Atilio A. Boron 1.ª edición, Ediciones Akal S. A., 2019 1.ª edición en Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2019 El hechicero de la tribu © Atlio Boron © Ediciones Akal S. A. © MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C. A., 2019 Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 22, urbanización el Silencio, Caracas, 1010 Venezuela Telefax: (58 212) 485.0444 www.monteavilaeditores.gob.ve Hecho el Depósito de Ley Depósito Legal: DC2019001702 ISBN: 978-980-01-2106-1 A MANERA DE PRÓLOGO El hechicero de la tribu. Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina es un libro absolutamente válido, incluso sorprendente y, sobre todo, necesario. Se trata de una clase magistral sobre la cuestión del com- promiso y la responsabilidad de los intelectuales, a través del estudio de la personalidad y trayectoria de una figura paradigmática. Su autor, Atilio Boron, no eligió como eje a un dreyfusiano, es decir, a un intelectual que, más allá de sus trabajos literarios, es capaz de dejar la pluma para tomar partido en la arena pública y así ejercer el pensamiento crítico y levantar los valores de la justicia, como en su tiempo lo hizo Émile Zola al defender la inocencia del capitán Dreyfus, en contradicción con la «razón de Estado». Tampoco es Fe- derico García Lorca o Raúl González Tuñón, ambos —como muchos otros notables—, involucrados con sus semejantes, con su comunidad nacional e internacional, así como con el género humano en su con- junto, a través de su adhesión a la causa republicana durante la guerra civil española. -

Copyright by Gloria Del Carmen Díaz 2008
Copyright by Gloria del Carmen Díaz 2008 The Dissertation Committee for Gloria del Carmen Díaz Certifies that this is the approved version of the following dissertation: José Lezama Lima’s Paradiso: Knowledge and the Labyrinth Committee: César A. Salgado, Supervisor José Cerna-Bazán Lily Litvak Charles R. Rossman Stanislav Zimic José Lezama Lima’s Paradiso: Knowledge and the Labyrinth by Gloria del Carmen Díaz, B.B.A.; M.S.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May, 2008 Dedication In memory of my father Acknowledgements To Professor César A. Salgado, I extend my appreciation. The friendly and fundamental dialog we have maintained helped me traverse the difficulties and discover the joys of the subject, and I thank him for his insightful suggestions, opportune help, and continuing support. I am equally thankful to Professors José Cerna-Bazán, Lily Litvak, Charles Rossman, and Stanislav Zimic for their enlightened perspective, thoughtful comments, and kind assistance with my work. My gratefulness also goes to the Faculty of the Department of Spanish and Portuguese for their academic and financial support during the course of my studies. To my loving family and dear friends I express my profound gratitude. Forever with me in faith and spirit, their unwavering support illumined the paths and made possible the labors of this journey. v José Lezama Lima’s Paradiso: Knowledge and the Labyrinth Gloria del Carmen Díaz, Ph.D. -

Pdf Bebedizos, Pócimas, Narcóticos Y Otros Venenos En El Siglo De Oro: Vida Y Literatura / Miguel
Bebedizos, pócimas, narcóticos y otros venenos en el Siglo de Oro: vida y literatura Miguel Zugasti Universidad de Navarra El término veneno procede del latín venenum , en el sentido de ‘droga en general’. Algunos etimologistas sugieren que en el fondo deriva del griego venesmon , que significa ‘instrumento de Venus para procurar el amor’. Dicho instrumento es lo que hoy entendemos como ‘filtro amoroso, pócima, bebedizo o poción’, cuya virtud principal es alterar o avivar el amor. A quien confeccionaba tales brebajes –especie de hechicero según el DRAE– se le llamó venenífico o venéfico (‘el que hace veneno’, voz compuesta de venenum y facere ), pues aunque operaba con venenos se le presupone la intención de procurar satisfacer a su cliente. No por casualidad la voz phármakon se abre también a la curiosa paradoja de significar tanto ‘medicina, remedio curativo, alivio de males’, como ‘veneno’. En la Odisea se cuenta cómo Helena, nacida de Zeus, conocía y usaba ciertas drogas «cuyas mezclas sin fin son mortales las unas, las otras saludables» (IV, 230-231). Ya hemos citado a Venus, diosa del amor, y quizás no esté de más recordar algunos de - rivados de esa voz como son venera (‘concha’) y venéreo (‘perteneciente a Venus’ y ‘enfermedad por trato sexual’), de donde resulta que veneno y venéreo son términos muy relacionados entre sí. Otro étimo curioso es el de la palabra filtro (filtrum en latín), que proviene del griego phíltron , voz que se forma a partir del verbo phíleo , o sea, ‘amor’. Los filtros, pues, surgieron en torno a la esfera del sexo y el amor. -

Universidad Complutense De Madrid
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Departamento de Historia de América II (Antropología de América) TESIS DOCTORAL Magia y sociedad en Castilla en los siglos XVI y XVII MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Mercedes López Picher Director José Alcina Franch Madrid, 2013 ISBN: 978-84-695-6842-2 © Mercedes López Picher, 1997 -> t I~¡UU110111111111111111DM * 53098223 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MAGIA Y SOCIEDAD EN CASTILLA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII TESIS DOCTORAL presentada por D8 Mercedes López Picher, Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Historia), bajo la dirección el Dr. D. José Alcina Franch. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Antropología Americana. Historia de América II Septiembre de 1996 NDIC E pág. Prefacio 1) Introducción 5 1.1. La historia como Antropología. El concepto de Etnohistoria 1.2. Los procesos inquisitoriales como fuentes documentales. Análisis critico. Problemas metodológicos . 13 1.3. Contexto geográfico-histórico. Castilla en la primera mitad del siglo XVII. Situación politice y socio-económica 24 1.4. La magia desde una perspectiva histórica y antropológica 68 II) Los agentes de la hechicería: los procesados por hechiceros ante el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo (1 600-1 649) ... 74 2.1. Perfil sociológico del hechicero en la circunscripción territorial del distrito de la Inquisición toledana 74 2.2. Formación del hechicero. Vías de acceso a sus conocimientos mágicos 105 2.3. La clientela del hechicero 113 III) La practica de la hechicería: los poderes del hechicero 118 lV~ La práctica de la hechicería: los sistemas de adivinación . -

Atilio-Boron-Antologia-Esencial.Pdf
Atilio Boron Bitácora de un navegante antología esencial Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana Boron, Atilio Alberto Bitácora de un navegante : Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana : antología esencial / Atilio Alberto Boron ; prólogo de Sabrina González. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020. Libro digital, PDF - (Antologías) Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-711-6 1. Marxismo. 2. Análisis Político. I. González, Sabrina, prolog. II. Título. CDD 320.5322 Otros descriptores asignados por CLACSO: Marxismo / Teoría Política / América Latina / Historia / Imperialismo / Estado / Capitalismo / Revolución / Teoría social / Praxis Atilio Boron Bitácora de un navegante Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana antología esencial Estudio introductorio y selección de Sabrina González CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Diseño de colección - Gabriela Corrales · Estudio Namora Diseño de tapa - Alejandro Barba (en base a diseño de Estudio Namora) Fotografía de tapa - Lara Otero Corrección - Licia López de Casenave ISBN 978-987-722-711-6 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.