Padre Del Primitivismo Moderno Paul Gauguin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015
Media Release Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015 With Paul Gauguin (1848-1903), the Fondation Beyeler presents one of the most important and fascinating artists in history. As one of the great European cultural highlights in the year 2015, the exhibition at the Fondation Beyeler brings together over fifty masterpieces by Gauguin from leading international museums and private collections. This is the most dazzling exhibition of masterpieces by this exceptional, groundbreaking French artist that has been held in Switzerland for sixty years; the last major retrospective in neighbouring countries dates back around ten years. Over six years in the making, the show is the most elaborate exhibition project in the Fondation Beyeler’s history. The museum is consequently expecting a record number of visitors. The exhibition features Gauguin’s multifaceted self-portraits as well as the visionary, spiritual paintings from his time in Brittany, but it mainly focuses on the world-famous paintings he created in Tahiti. In them, the artist celebrates his ideal of an unspoilt exotic world, harmoniously combining nature and culture, mysticism and eroticism, dream and reality. In addition to paintings, the exhibition includes a selection of Gauguin’s enigmatic sculptures that evoke the art of the South Seas that had by then already largely vanished. There is no art museum in the world exclusively devoted to Gauguin’s work, so the precious loans come from 13 countries: Switzerland, Germany, France, Spain, Belgium, Great Britain (England and Scotland), -

Paula Soriano Solana Grau En Disseny Curs: 2019/2020 Tutora: Mireia Feliu Fabra
ZEITGEIST Paula Soriano Solana Grau en Disseny Curs: 2019/2020 Tutora: Mireia Feliu Fabra 1 Als meus pares, per l’amor, confiança, esforç i dedicació; al Rubén per ser el meu company; a la tata, per estar sempre; i a l’Oriol, per la constància i talent. 2 3 Paula Soriano Solana Zeitgeist ABSTRACT 00 6 INTRODUCCIÓ 01 8 MOTIVACIÓ 01.1 9 59 OBJECTIUS 01.2 10 CONCLUSIONS 03 METODOLOGIA 01.3 11 FORMALITZACIÓ 04 61 RECERCA CONCEPTUAL 02 14 EL MITE D’EKHÓ 04.1 62 INTRODUCCIÓ AL POST IMPRESSIONISME 02.1 15 ESCENOGRAFIA I ATREZZO 04.2 63 AUTORS POST IMPRESSIONISTES 02.2 16 MAKING OF 04.3 64 Paul Gauguin 02.2.1 17 66 Paul Cézzane 02.2.2 BIBLIOGRAFIA 05 25 Vincent Van Gogh 02.2.3 28 Conclusions 02.2.4 DIRECCIÓ D’ART 02.3 34 ANÀLISI DE REFERENTS 02.4 48 4 5 Grau en Disseny 2019-2020 Paula Soriano Solana Zeitgeist Paula Soriano Solana Zeitgeist 00.1 Abstract (es) Con la intención de intención de investigar qué función tiene la dirección de arte en el cine y qué posibilidades tiene, se ha 00 Abstract creado el proyecto Zeitgeist, una obra autobiográfica que explica la situación de una persona con inquietudes creativas que se tiene que adaptar a una situación totalmente nueva para él; un confinamiento en casa. Zeitgeist extrae el proceso creativo propio de los artistas que se los engloba dentro del postimpresionismo, el cual se tra- Amb la intenció d’investigar quina funció té la direcció d’art en el cinema i quines possibilitats engloba, s’ha creat el projecte duce finalmente en un cortometraje con gran interés simbólico y estético. -

L-G-0000349753-0002315416.Pdf
Gauguin Page 4: Self-Portrait with a Palette, c.1894 oil on canvas, 92 x 73 cm Private Collection Designed by: Baseline Co. Ltd, 61A-63A Vo Van Tan Street 4th Floor District 3, Ho Chi Minh City Vietnam ISBN 978-1-78042-211-4 © Parkstone International © Confidential Concepts, worldwide, New York, USA All rights reserved No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyrights on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case we would appreciate notification 2 “In art, one idea is as good as another. If one takes the idea of trembling, for instance, all of a sudden most art starts to tremble. Michelangelo starts to tremble. El Greco starts to tremble. All the Impressionists start to tremble.” – Paul Gauguin 3 Biography 1848 Paul Gauguin born in Paris, on June 7. 1849 The family left France for Peru; his father died at sea. 1855–1861 Returned to France after a five-year stay in Lima. Lived in Orleans, his father’s native town. Studied at the Petit Seminaire. 1861(?)–1865 Moved with his mother to Paris. Attended high school. 1865 Entered the merchant marine as a cabin-boy. 1868–1871 Served in the navy after the disbandment of the French army and navy settled in Paris. 1871–1873 Worked as a stockbrocker in the banking office of Bertin. In the house of his sister’s guardian, Gustave Arosa, began to take interest in art. -

Gauguin: Artist As Alchemist
Janet Whitmore exhibition review of Gauguin: Artist as Alchemist Nineteenth-Century Art Worldwide 16, no. 2 (Autumn 2017) Citation: Janet Whitmore, exhibition review of “Gauguin: Artist as Alchemist,” Nineteenth- Century Art Worldwide 16, no. 2 (Autumn 2017), https://doi.org/10.29411/ncaw. 2017.16.2.14. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License Creative Commons License. Whitmore: Gauguin: Artist as Alchemist Nineteenth-Century Art Worldwide 16, no. 2 (Autumn 2017) Gauguin: Artist as Alchemist Art Institute of Chicago June 25–September 10, 2017 Grand Palais, Paris October 11, 2017–January 22, 2018 Catalogue: Gauguin: Artist as Alchemist. Gloria Groom, editor, with contributions by Dario Gamboni, Hariet K. Stratis, Ophélie Ferlier- Bouat, Claire Bernardi, Allison Perelman, Isabelle Cahn, Estelle Bégué, Nadège Horner, and Elsa Badie Modiri. New Haven, CT and London: Yale University Press, 2017. 336 pp.; 408 color and 11 b&w illus.; chronology of materials and methods; bibliography; index. $65.00 ISBN: 9780300217018 Since 1988 when the Art Institute of Chicago collaborated with the National Gallery of Art, Washington, DC, and the Musée d’Orsay on The Art of Paul Gauguin, the artist has been the subject of extensive scholarly scrutiny. Exhibitions and publications have focused on nearly every aspect of Gauguin’s life and analyzed it from every conceivable theoretical perspective. The most recent exhibition, Gauguin: Artist as Alchemist, opened in June 2017 at the Art Institute of Chicago before traveling to the Grand Palais in Paris in October. -

Exposition Van Gogh Et La Naissance Du Cloisonnisme - Toronto 1981 Vue De L'ensemble
93. EXPOSITION VAN GOGH ET LA NAISSANCE DU CLOISONNISME - TORONTO 1981 VUE DE L'ENSEMBLE Marcel Chabot Universite de Windsor Une des plus prestiqieuses expositions musiologiques, illustrant tout un aspect fascinant de la peinture moderne, constituant en somme une pr~face a 1 'ivolution artistique relativement peu explorie de la fin du 1ge si~cle, s'est organisie avec eclat au Musee des Beaux-Arts de la province d'Ontario a Toronto. Le terme "cloisonnisme" devra desormais faire prime, grace surtout a la participation exemplaire de Mme Bogomila Welsh-Ovcharov, d~nt les recherches mettent en lumiere les contributions des cloisonn;stes, et grace egalement a la collaboration tres etroite du celebre Rijks museum - Vincent van Goqh d'Amsterdam. Le succ~s universelle ment reconnu de cette vaste entreprise savamment menee-nous n'avons quIa songer a cette t8che formidable de rfiunir plus de 150 oeuvres provenant de plusieurs collections-a im press;onne les critiques d'art, les spicialistes et tout un public d'amateurs. Constatons des le debut que ce que lIon avait baptise, tant bien que mal, le "post':'impressionisme," terme qui s'avere depuis longtemps inadequat, s'~lucide d'une fa~on tres particuliere dans cette abondante exposition. En meme temps, nous attendons avec impatience la parution de la these de Mme Welsh-Ovcharov portant sur le mouvement cloisonniste. Somme toute, nous allons suivre de tres pres le plan de l'exposition qui est etabli selon les normes de la chronologie, mais aussi en fonction des hauts lieux de cette activite creatrice, a savoir: 94. Paris - Bretagne 1886-R7; St - Briac(en Bretagne) 1 a Marti n i que Paris 1887-88; St - Briac Pont - Aven (ega1ement en Bretagne) 1888-89; Ar1es (en Provence, sorte d'apogee) 1888-89; St - R~my (en Provence) Bretagne Paris 1889·90; Le ou1du (en Bretagne) 1889-91; Auvers (o~ Vincent trouva la mort) 1890; et enfin de nouveau Piris1889-93. -

Van Gogh Museum Enterprises 39 the Works Council 41
Van Gogh Museum Annual Report 2018 Van Gogh Museum Annual Report 2018 Contents Supervisory Board statement 5 1 Report of the Board 7 2018 in short 9 2 Overview of 2018 17 Museum Affairs19 The Mesdag Collection 26 Public Affairs28 Operations 36 Van Gogh Museum Enterprises 39 The Works Council 41 3 Appendices to annual report 43 Overview of the organisation 45 Social Annual Report 46 Acquisitions 48 Gifts 53 Supporters 54 Conserved works 57 Collection information 66 Overview of outgoing loans 67 Long-term loans to the VGM 76 Long-term loans to other museums 78 Research projects 79 Museum publications 81 Additional functions 82 Lectures and other academic activities 84 Publications employees 87 Supervisory Board statement 2018 was once again a resoundingly successful year for the Van Gogh Museum. Vincent van Gogh and his contemporaries continue to inspire millions of people all around the world, as is reflected in the sustained high numbers of visitors to both the museum and its website. In the past year, 2,165,000 art lovers from the Netherlands and abroad visited the museum, and our online fan base grew exponentially. After being officially opened by King Willem-Alexander during a celebratory event, the exhibition Van Gogh & Japan attracted an impressive 430,000 visitors, making it a great success. Van Gogh aspires was published last year, the Strategic Plan 2018-2020 outlining how the museum will work towards realising its Strategic Pillars in the years ahead. In its endeavours to deliver and uphold its mission, vision and core values, the museum focuses on three dimensions: local, global and digital. -

SYMBOLISM and OTHER SUBJECTIVIST TENDENCIES: Form and the Evocation of Feeling
SYMllOLI S M ANO O'l'llllR SUll)J!C'l'IVlS'I' TENDENCIES II SYMBOLISM AND OTHER SUBJECTIVIST TENDENCIES: Form and the Evocation of Feeling 1111: INTRODUCTION The artists participating in the subjectivist movements of about ~885-190 may be grouped together only because they all rejected the re~ ceptions of art that had prevailed for the preceding generation. It is on this basis only that they may be discussed together; stylistically, they varied ((l,..1 (),. widely. Following the lead of the advanced poets, they turned away__from I At'\ ,_ c"<-~ - the exterior world and inward to their own fee~ their ~bject ~r. Although they often employed traditional religious or literary Paul Gauguin or Emile Bernard, A Nightmare (portraits of Emile Schujfenecker, Bernard and subjects in their painting, they declared that its feeling qualities were derived Gauguin), ca. r888, crayon . more from colors and forms than from the subject chosen. The movement, therefore, was a result of new freedoms made possible by throwing off the obligation to "represent" the tangible world, and of new stimuli gained They believed that the greatest reality lay~ the realm~f the imagination from an exploration of the subjective world. The new freedom and stimuli and fantasy. These attitudes of the new subjective movement had been also allowed the range of ideas on what constituted proEe£_subject m;!.tter expressed a little earlier by Paul Verlaine (1844-1896) in his Art poetique for painting to be greatly_s:,x:jµUl.ded. They stimulated some of the more (1882) and by J.-K. Huysmans (1848-1907) in A Rebours (1884). -
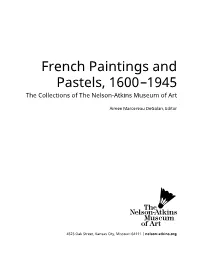
The Collections of the Nelson-Atkins Museum of Art
French Paintings and Pastels, 1600–1945 The Collections of The Nelson-Atkins Museum of Art Aimee Marcereau DeGalan, Editor 4525 Oak Street, Kansas City, Missouri 64111 | nelson-atkins.org Paul Gauguin, Faaturuma (Melancholic), 1891 Artist Paul Gauguin, French, 1848–1903 Title Faaturuma (Melancholic) Object Date 1891 Alternate and Variant Mélancolique; Rêverie Titles Medium Oil on canvas Dimensions 37 x 26 7/8 in. (94 x 68.3 cm) (Unframed) Signature Signed and dated lower right: P. Gauguin. 91 Inscription Inscribed upper left: Faaturuma Credit Line The Nelson-Atkins Museum of Art. Purchase: William Rockhill Nelson Trust, 38-5 doi: 10.37764/78973.5.716 This canvas is one of the best-known compositions from Catalogue Entry Paul Gauguin’s (1848–1903) highly productive first sojourn to Tahiti, where he resided from June 9, 1891 to June 4, 1893. The painting is one of forty-one Tahitian Citation canvases he included in a landmark exhibition at the Galeries Durand-Ruel in Paris in November 1893;1 its inclusion there demonstrates both his confidence that Chicago: this painting was a significant work within his new Tahitian oeuvre, and that he conceived his art about Elizabeth C. Childs, “Paul Gauguin, Faaturuma Polynesian subjects with a Parisian audience in mind. (Melancholic), 1891,” catalogue entry in Aimee Marcereau DeGalan, ed., French Paintings, 1600– The canvas belongs to the group of approximately 1945: The Collections of the Nelson-Atkins Museum of twenty works he painted late in 1891 after he left the Art (Kansas City: The Nelson-Atkins Museum of Art, capital of Papeete for Mataiea, a smaller town on the 2021), https://doi.org/10.37764/78973.5.716.5407 southern coast of Tahiti. -

Evadarstellung Im Werk Gauguins
Evadarstellung im Werk Gauguins Eine Auseinandersetzung mit Sünden und Tod Inauguraldissertation zur Erlangung des Akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) im Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main Vorlegt von Sophia Yu Min Kao aus Taipei 2014 1. Gutachter: Professor Thomas Kirchner 2. Gutachter: Professor Lothar Ledderose Tag der mündlichen Prüfung: 18. November 2014 Inhaltverzeichnis I. Einleitung 1 I.1. Gauguin und seine Kunst 1 I.2. Ziel und Methodik der Untersuchung 3 I.3. Vorblick auf die Untersuchung 4 II. Die Dualität in Gauguins Charakter 11 II.1. Die Selbstdarstellungen als Christus 14 II.1.1. Der Selbstporträtkrug: Martyrium und die innere Vision 14 II.1.2. Der grüne Christus 17 II.1.3. Der gelbe Christus 23 II.1.4. Christus am Ölberg 29 II.2. Die Selbstdarstellung als Wilder 32 II.2.1. Der leidende, stoische Wilde 33 II.2.2. Der Wilde als perverser Verführer 37 II.3. Der Apostel Paulus als Synthese vom Christus und Wilden 41 II.3.1. Abstieg in die Hölle 47 III. Gauguins Frauenbilder vor der Reise auf Tahiti 52 III.1. Zwei sich gegenüberstehende Frauentypen 52 III.2. Das Motiv des Frauenanliegens in der Bretagne 60 III.3. Die bretonischen Evas 63 III.4. Das Gasthaus von Marie Henry 68 III.4.1 Die Pariser Weltausstellung 70 III.4.2. Der Speisesaal im Gasthaus von Marie Henry 72 III.4.2.1 Westwand 74 III.4.2.2. Ostwand 81 III.4.2.3. Südwand 86 IV. Die ewige Mutterschaft und der Maria-Komplex 99 IV.1. -

„…„Er Gab Zu Sehr Sein Herz!“…“
Künstler und Drogen („VCV(W)“-Konzertprojekt) 1 „…„Er gab zu sehr sein Herz!“…“ ------- --- ein Programm über (in etwa „(spät)romantische“) Künstler & ihre (gefährlichen) Drogen (HauptDroge = die Spätromantik selbst…?) -- - --- zZ geplante Mitwirkende: aus dem VCV(W)-Ensemble: Nao Aiba (Klavier), Kornelia Lukoschek (Sprecherin (französisch)), Eva-Maria Ortmann (Gesang (Mezzo hoch)/Sprecherin), May-Britt Rabe (Gesang (Mezzo tief)), Birgit Hofmann (Violine), Ralph Schmidtsdorf (Violine), Rolf („Leo“) Lukoschek (Querflöte), Hans Lucke (Sprecher), Andreas Küttner (Gesang (Tenorbariton)), Frederik Beyer (Gesang (Baß)/Sprecher), Wolf-G. Leidel (Gesamtleitung/Moderation/…/Harmonium/Klavier), Sergey-V. Dunaev (Gesang/Gitarren) ----- -- Portraits von: Richard Voß / Edgar Allan-Poe / Paul Gauguin / Charles Baudelaire / Arthur Rimbaud / Paul Verlaine / Henri de Toulouse-Lautrec / Max Reger / Hans Fallada -- --.-.-.-.-- --- VCV(W)-Projekt „VCV(W)-P-3-35“ --- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nur zum nicht-öffentlichen Gebrauch für VCV(W)-Mitglieder! ********************* Stand: 10. 12. 2006 =============================== Ein kurzes Vorwort: Romantische Musik, so-zu-sagen „VCV(W)-Musik“, ist Rausch-Musik, Einwirkung, Illusionierung: nicht im billig-oberflächlichen Sinne gestriger & leider noch heutiger und leider wohl bleibender und leider auch noch progressiver Verblödung ( - und damit leichterer Regier- & Manipulierbarkeit des Volkes - ) durch Popmusik/…/U-Musik, -

Paul Gauguin to Vincent Van Gogh. Pont-Aven, on Or About Wednesday, 26 September 1888
Paul Gauguin to Vincent van Gogh. Pont-Aven, on or about Wednesday, 26 September 1888. on or about Wednesday, 26 September 1888 Metadata Source status: Original manuscript Location: Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b847 a-d V/1962 Date: In letter 691, written on or about Saturday, 29 September, Vincent told Theo he had received this letter from Gauguin there was no mention of it on Wednesday, 26 September (letter 689). Assuming that the letter took two days to get from Pont-Aven to Arles and that Vincent would have wanted to tell his brother about it as soon as possible, we have dated the present letter on or about Wednesday, 26 September 1888. Additional: Original [1r:1] Mon cher Vincent Je suis bien en retard pour vous rpondre:1 que voulez-vous, mon tat maladif et chagrin me laisse souvent dans un tat de prostration o je me renferme dans linaction. Si vous connaissiez ma vie vous comprendriez quaprs avoir tellement lutt (de toutes les faons) je suis en train de prendre haleine et en ce moment je sommeille. Votre projet dchan- ge auquel je nai pas encore rpondu me sourit et je ferai le portrait que vous dsirez mais pas encore. Je ne suis pas en tat de le faire, attendu que ce nest pas une copie dun visage 1 Vincent had written to Gauguin2 shortly before 11 September, as emerges from letter 680 to Theo. 1 2 Paul Gauguin to Vincent van Gogh. Pont-Aven, on or about Wednesday, 26 September 1888. que vous dsirez mais un portrait tel que je le comprends.[1v:2] Jobserve le petit Bernard et je ne le possde pas encore. -
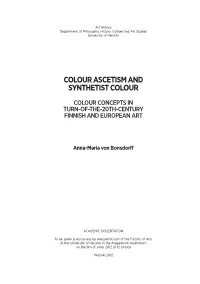
Colour Ascetism and Synthetist Colour Colour
Art History Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies University of Helsinki COLOUR ASCETISM AND SYNTHETIST COLOUR COLOUR CONCEPTS IN TURN-OF-THE-20TH-CENTURY FINNISH AND EUROPEAN ART Anna-Maria von Bonsdorff ACADEMIC DISSERTATION To be publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in the Arppeanum Auditorium on the 6th of June, 2012 at 12 o’clock Helsinki 2012 Opponent Professor Bettina Gockel, University of Zurich Front cover [ !!"#$%& '(& )*" +*% CONTENTS PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENTS.......................................................7 LIST OF ILLUSTRATIONS ...............................................................................9 INTRODUCTION ........................................................................................... 15 1. Colour Ascetism and Synthetist Colour in Focus ...................................... 15 1.1 On the Dissertation .................................................................21 1.2 Sources .....................................................................................23 2. Methodological Framework and Artists’ Interest in Colour .....................29 2.1 Tradition and Innovation ........................................................37 2.2. Colour Theories and Colour Histories ....................................41 3. Main Concepts: Colour Ascetism and Synthetist Colour ..........................53 4. Finnish Art in the 1890s .............................................................................77 PART I ..............................................................................................................99