La Sucesión Del Poder
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
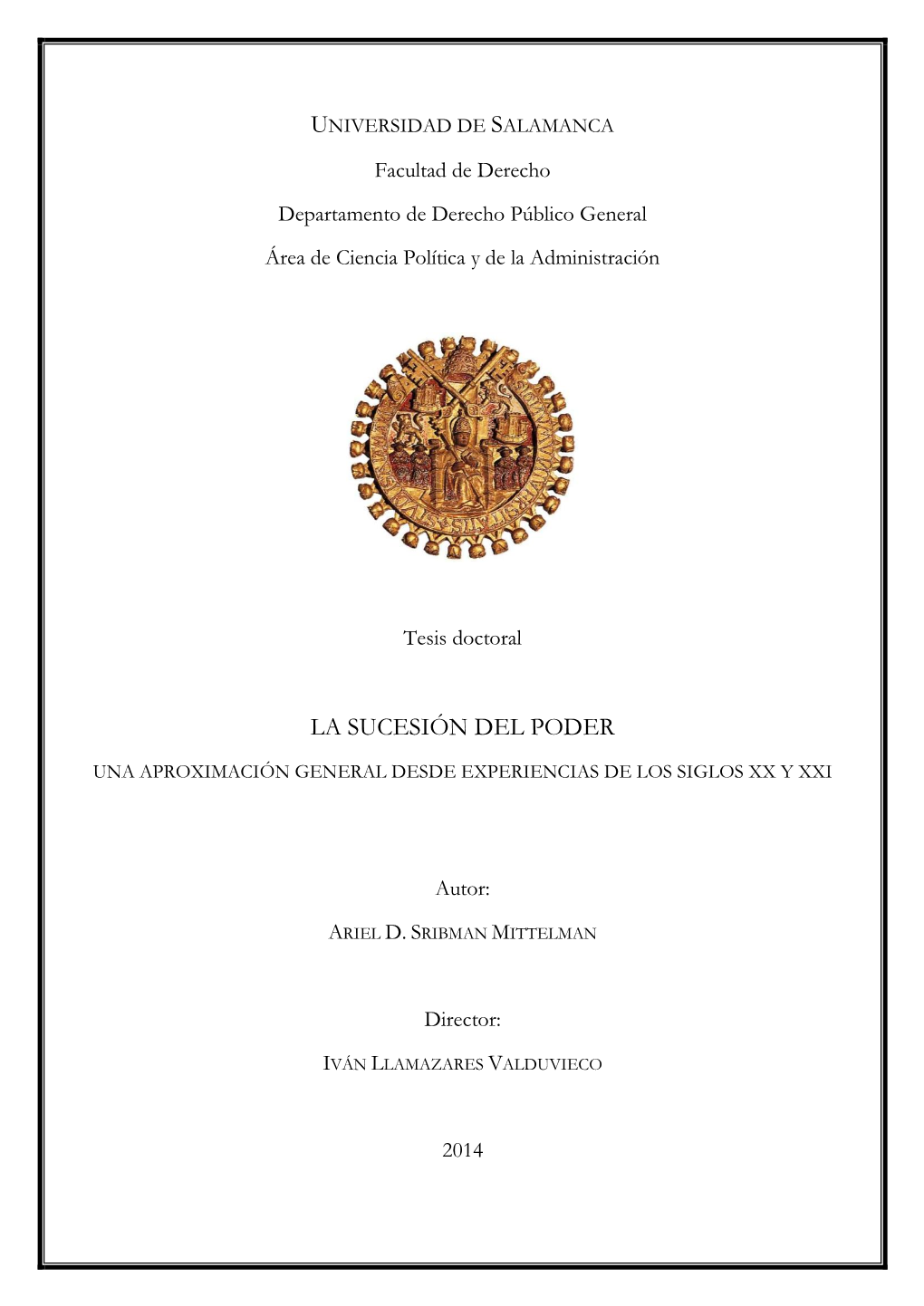
Load more
Recommended publications
-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE in UDIENZA Giovedì 16 Maggio 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA giovedì 16 maggio 1963 10,00 - On. Dott. Pietro CAMPILLI, Presidente dell'Istituto di Studi per lo sviluppo Economico, con l'On. Prof. Antigono DONATI, Presidente del Comitato Esecutivo, ed il Dott. Enrico de Gennaro, Direttore dell'ISVE, ed i partecipanti al corso di studi promosso dall'Istituto (40 persone circa). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - Venerdì, 17 maggio 1963 - 12,30 - Sen. Carlos LLERES RESTREPO 19,00 - Sen. Prof. Giovanni GRONCHI, ex Presidente della Repubblica (Vetrata) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - Sabato, 18 maggio 1963 - CONSULTAZIONI 9,30 - Sen. Cesare MERZAGORA, Presidente del Senato della Repubblica 10,15 - On. Prof. Avv. Giovanni LEONE, Presidente della Camera dei Deputati 11,00 - Sen. Avv. Giuseppe PARATORE, ex Presidente del Senato della Repubblica 11,45 - Sen. Avv. Meuccio RUINI, ex Presidente del Senato della Repubblica 12,30 - On. Dott. Giuseppe SARAGAT, ex Presidente dell'Assemblea Costituente ( Vetrata ) 17,10 - (partenza ore 17 circa) - Piazza di Siena - Disputa del "Premio delle Nazioni" del Concorso Ippico In= ternazionale (termine: ore 19 circa). PRESIDENZA DELLA. REPUBBLICA - Cerimoniale - Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Segni al Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena (Premio del le Nazioni) ROMA - sabato , 18 maggio 1963 ^^^^^^^^^^^^ 17,00 - circa _ (in attesa di comunicazione) - il Presidente della Repubblica e la Signora Segni lasciano la Palazzina in automobile. La vettura presidenziale è preceduta da una macchina di servizio con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri ed e seguita da altre due vetture: la prima con il Segretario Generale della Presidenza del la Repubblica e la Signora Strano, la seconda con il Consigliere Militare, il Consigliere Diplomatico ed il Capo della Segreteria Particolare del Presidente della Repubblica. -

Tutti Gli Uomini Del Quirinale
mini dossier Tutti gli uomini del Quirinale I 12 Presidenti della Repubblica dal 1948 al 2015 Numero 1 | Gennaio 2015 Tutti gli uomini del Quirinale - I 12 Presidenti della Repubblica dal 1948 al 2015 mini dossier Sommario 3 INTRODUZIONE 5 CAPI DI STATO A CONFRONTO Le differenze nei Paesi UE • Età dei Capi di Stato Europei • Genere dei Capi di Stato Europei • Sistema istituzionale • Elezione diretta nelle Repubbliche Parlamentari 8 11 PRESIDENTI PER 12 Mandati Chi erano e cosa hanno fatto • I Presidenti delle Repubblica Italiana • Quale partito ha espresso più Presidenti • Cursus Honorum dei Presidenti della Repubblica • Gli incarichi più frequenti prima del Colle 11 IL PRESIDENTE RAPPRESEntantE DELL’uNITÀ NAZIONALE Gli scrutini necessari ed il consenso ottenuto • Elezione Presidente: i voti • Elezione Presidente: gli scrutini 14 IL PRESIDENTE E I GOVERNI Il ruolo politico del Quirinale • I Presidenti del Consiglio incaricati • Voto anticipato - i Presidenti che hanno sciolto le Camere • Il colore politico dei Presidenti e dei Governi 18 GLI atti DEI PRESIDENTI Senatori a vita, giudici, onorificenze e clemenze • Le nomine: Giudici Costituzionali e Senatori a vita • Le motivazioni dei Senatori a vita • Le clemenze concesse • Le onorificenze conferite 22 IL FUTUro DEL QUIRINALE Gli schieramenti dei grandi elettori • Elezioni Presidenziali 2013 - Chi ha votato? • Elezioni Presidenziali 2015 - Chi voterà? - Le proiezioni 25 I DISCORSI DEL PRESIDENTE Analisi testuali in 60 anni di Italia • 66 anni di discorsi - I più corti e i più lunghi • Verso un linguaggio diretto • Le tre parole più ricorrenti discorso dopo discorso • Le parole più ricorrenti in 66 discorsi di fine anno • Crisi, Giovani, Europa, Giustizia e Pace - 5 temi a confronto 2 mini dossier 24.047 i giorni di mandato totali dei 12 Presidenti 105 Introduzione scrutini totali per le elezioni dei 12 Presidenti 60 Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, Capo governi nominati dello Stato italiano e rappresentante dell’unità nazionale. -

Condecorados: Orden El Sol Del Peru
CONDECORADOS: ORDEN EL SOL DEL PERU Nº Orden Nombre Nacionalidad Residencia Profesión Grado Nº Grado Fecha Resolución 6057 ANULADO 5914 ANULADO 5908 OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA PERUANO PERU MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Gran Cruz 1765 ANULADA 5903 ANULADO 5902 ANULADO 5890 MA. RUTH DE GOYACHEA ARGENTINA ARGENTINA EX-PRIMERA SECRETARIA EMBAJADA DE ARGENTINA Oficial 1149 5856 JOHANNES VON VACANO ALEMAN ALEMANA EMBAJADOR DE ALEMANIA Gran Cruz 1739 5830 QIAN QIEHEN CHINO CHINA CANCILLER Gran Cruz 1726 5811 MANUEL GRANIZO ECUATORIANO ECUADOR EX-EMBAJADOR DE ECUADOR Gran Oficial 1617 5806 JUAN JOSE FERNANDEZ CHILENO CHILE EX- EMBAJADOR DE CHILE EN PERU Gran Cruz 1708 5805 BARTOLOME MITRE ARGENTINO ARGENTINA DIRECTOR DIARIO LA NACION Gran Oficial 1616 5804 FELIX LUNA ARGENTINO ARGENTINA HISTORIADOR Gran Oficial 1615 5803 OSCAR ALENDE PRESIDENTE DEL PARTIDO INTRANSIGENTEARGENTINO ARGENTINA Gran Oficial 1614 5802 GMO. ESTEVEZ BUERO ARGENTINO ARGENTINA PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA Gran Oficial 1613 5801 JORGE RAYGADA PERUANO EMBAJADOR DEL PERU EN MEXICO Gran Cruz 1707 5800 ROBERTO LINARES SALVADOREÑO EL SALVADOR EX- EMBAJADOR DE EL SALVADOR Gran Cruz 1706 R.S. 0128 5796 UDO EHRLIECH-ADAM AUSTRIACO AUSTRIA EX-EMBAJADOR Gran Cruz 1705 5794 OSKAR SAIER ALEMAN ALEMANIA ARZOBISPO DE FRIBURGO Gran Cruz 1703 5792 MANUEL ROMERO CEVALLOS ECUATORIANO ECUADOR EX-EMBAJADOR DE ECUADOR Gran Oficial 1612 5791 FELIPE TREDINNIEK ABASTO BOLIVIANO BOLIVIA EX-EMBAJADOR DE BOLIVIA Gran Oficial 1611 5790 MERLE SIMMONS PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE INDIANA Gran -

Florence February 2016 Piero Malvestiti
Florence February 2016 Piero Malvestiti © European University Institute - Historical Archives of the European Union, 1994-2016 Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and indicate clearly any restrictions on use. More informations about Terms and Conditions of Use Historical Archives of the European Union 2 Piero Malvestiti Table of contents Piero Malvestiti ______________________________________________________________________________________________5 Prima guerra mondiale, antifascismo e Resistenza ___________________________________________________________6 Esilio in Svizzera, Resistenza e Repubblica dell'Ossola _________________________________________________________7 Corrispondenza del periodo clandestino ______________________________________________________________ 10 Stampa del periodo clandestino _____________________________________________________________________ 11 Attività politica e pubblicistica del secondo dopoguerra _____________________________________________________ 12 Sottosegretario alle Finanze (governo De Gasperi IV) _______________________________________________________ 17 Sottosegretario al Tesoro (governi De Gasperi V e VI) _______________________________________________________ 17 Comitato IMI-ERP ________________________________________________________________________________ -

Western Europe
Western Europe Great Britain National Affairs A STRANGE DICHOTOMY marked the year. While the country enjoyed continued prosperity and stability, the government—especially Prime Minister Tony Blair—incurred increasing unpopularity, albeit not to a degree that would threaten Labour's continuance in office. The sustained growth of the economy and low interest rates softened the impact of tax increases on disposable income, although opinion polls did register discontent, particularly over local taxation. Chancellor of the Exchequer Gordon Brown's pre-budget report in December indicated that receipts were lower than anticipated while costs associated with the Iraq war had pushed spending above expectations. Nevertheless, Brown adhered to his "golden rule" that over the economic cycle the government should borrow only to invest. Employment reached a record high of 28.1 million, and the number of people applying for unemployment benefits dropped steadily, reaching 917,800 in November, 7,900 lower than a year before. High employment raised the threat of wage inflation. The burden of interest payments on the growing public debt raised similar concerns. In July, interest rates were cut a quarter-percent to 3.50 percent to stim- ulate the economy, but in December this was reversed for the first time in almost four years; rates went back up to 3.75 percent so as to coun- teract the danger of rises in house prices and personal debt. Politically, satisfaction with the government continued to decline from its peak of about 55 percent just after 9/11 to about 25 percent in De- cember 2003. The results of local elections held in May registered the po- litical fallout: Labour lost a combined 800 seats, and the Conservatives, winning the largest share of the vote, gained about 500. -

EUROPEANIZATION in CONTEXT by Francesco
REFORMING ITALY’S BUDGET PROCESS, 1960-1999: EUROPEANIZATION IN CONTEXT by Francesco Stolfi Laurea in Economia e Commercio, Università di Roma, 1995 M.A. in Urban Studies, Portland State University, 1998 M.A. in Political Science, University of Pittsburgh, 2001 Submitted to the Graduate Faculty of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2006 UNIVERSITY OF PITTSBURGH FACULTY OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Francesco Stolfi It was defended on April 10, 2006 and approved by Mark Hallerberg, Associate Professor, Department of Political Science, Emory University Anibal Perez-Liñan, Assitant Professor, Department of Political Science B. Guy Peters, Professor, Department of Political Science Claudio M. Radaelli, Professor, Department of Politics, University of Exeter Dissertation Advisor: Alberta Sbragia, Professor, Department of Political Science ii Copyright © by Francesco Stolfi 2006 iii THE REFORMS OF ITALY’S BUDGET PROCESS, 1960-1999: EUROPEANIZATION IN CONTEXT Francesco Stolfi, PhD University of Pittsburgh, 2006 By studying the reforms of Italy’s budget institutions this research aims to define the factors that explain the timing and content of institutional and policy reform in the context of extreme policy stability. It argues that the timing of reform depends on the preferences regarding the status quo of the parties in the government majority, and that these preferences depend on the nature of the party system (whether it allows government alternation or not) and on the type of electoral rules. Specifically, lack of government alternation and the use of proportional representation minimize the likelihood of reform, since it gives incentives to parties to develop a distributive policy orientation. -

On. Avv. Aldo FASCETTI (Privata)
16 gennaio 1959 Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 10,15 - On. Avv. Aldo FASCETTI (privata) 11,00 « Dottor Alberto ROSSI LONGHI, Ambasciatore a disposizione del Ministero degli Affari Esteri 17,30 - Privata 19,00 - On. Arturo MICHELINI e On. Prof. Avv. Giovanni ROBERTI 19,45 - Privata 17 gennaio 1959 Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 11,45 - Prof. GIACCHI (privata) 12,15 - Sen. Dott. Meuccio RUINI (privata) 13,00 - Prof. Rodolfo ARATA (privata) 18,45 - Gen. di C. d'A. Quirino ARMELLINI, nominato Presidente del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia: visita di dovere. 19,15 - Prof. MANUELLI (privata) 20,00 - Dott. LETTIERI (privata) 18 gennaio 1959 Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 11,00 - On. Avv. Ezio VIGORELLI, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (privata) o 11,30 - On. Ing. Enrico MATTEI (privata) 19 gennaio 1959 Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 13,00 - Prof. Guido CARLI, Presidente del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 13,30 - Dott. Emanuele MASSARANI (privata) 17,15 - On. Avv. Attilio PICCIONI (privata) 18,30 - Dott. CASTELBARCO (privata) 19,00 - Dott. Salvino SERNESI (privata) C 19,45 - Dott. Bartolomeo MIGONE, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede 20 gennaio 1959 Il Presidente della Repubblica riceve in udienza? 12,00 - Dott. Vincenzo FIRMI, Commissario Nazionale dell'E.N.A.L.: per offrire in omaggio la tessera n. 1 dell'E.N.A.L. per l'anno 1959. 12,30 - Ing. Paolo FORESIO, Presidente della S.p.A. "Aeronautica Macchi": per informare sull'attività ed i programmi dell'Industria varesina. -

Meuccio Ruini
MEUCCIO RUINI Il Consiglio Na zionale dell’Economia e del Lavoro Scritti e discorsi (1947-1959) Coi saggi di M. RUINI: Per un movimento radicale e socialista (1906) e Il Consiglio Nazionale del Lavoro (1920) Prefazione di Silvano Veronese Introduzione a cura di Paolo Bagnoli 2013 2 INDICE Al lettore pag. 5 Prefazione pag. 7 Introduzione pag. 11 Nota bibliografica pag. 29 Scritti e discorsi: pag. 31 1 – Sul progetto di Costituzione della Repubblica Italiana (a proposito del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) pag. 33 2 – Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, commento all’art. 99 della Costituzione pag. 37 3 – Sul disegno di legge “Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro” pag. 57 4 - Discorso d’insediamento della Prima Consiliatura del CNEL pag. 63 5 – Che cos’è il CNEL? pag. 73 6 – Il CNEL e la funzione legislativa pag. 81 Saggi: pag. 87 1 – Per un movimento radicale-socialista pag. 89 2 – Il Consiglio Nazionale del Lavoro pag. 119 3 4 Al lettore Per iniziativa dell’ “Associazione Articolo Novantanove” che raccoglie coloro che sono stati consiglieri del CNEL è stato promosso questo volume in ricordo di Meuccio Ruini che del CNEL può considerarsi un po’ il padre e di cui fu, pure, il primo presidente. Il libro si articola in due parti: nella prima vengono riportati discorsi e scritti di Ruini sul CNEL; nella seconda sono ripubblicati due saggi, assai lontani nel tempo tra loro, essendo il primo del 1906 e il secondo del 1920, che costituiscono, nell’ambito della ricchissima bibliografia ruiniana, i testi che ci dicono come l’idea di dotare il Paese di un organismo quale il CNEL, costituzionalizzato poi nell’art.99 della nostra Carta, abbia in Ruini radici lontane, motivate e ben salde in tutto il corso della propria esistenza. -

TUTTI I NUMERI DEI PRESIDENTI Sedute, Voti, Scrutini, Regole, Curiosità
da De Nicola a Mattarella TUTTI I NUMERI DEI PRESIDENTI Sedute, voti, scrutini, regole, curiosità L’elezione del Presidente della Repubblica è il momento istitu- zionale più importante non solo perché si tratta della più alta carica della Repubblica, ma anche per la qualità dei poteri e delle responsabilità che gravano su questa figura. italiadecide propone una serie di schede di documentazione sull’elezione di tutti i Presidenti della Repubblica: da chi sono stati eletti, con quale maggioranza, dopo quanto tempo, chi ha costruito il consenso per la loro elezione. Si tratta di infor- mazioni e dati non inediti ma organizzati in modo da render- li immediatamente fruibili. La raccolta è stata curata da Teo Ruffa, direttore esecutivo di italiadecide e prima, per oltre trent’anni funzionario e di- rettore generale di un importante gruppo parlamentare pres- so la Camera dei deputati. Aggiornamento marzo 2015 SOMMARIO Il Parlamento in seduta comune .......................................................................... 3 Chi convoca ............................................................................................................ 3 Seduta ininterrotta, ma salviamo il cenone .........................................................3 Quando convoca ..................................................................................................... 4 Chi presiede. Dove di svolge la seduta comune ....................................................... 5 Come si svolgono le votazioni. La "chiama" ............................................................ -

SCUOLA DOTTORALE SEZIONE GOVERNO E ISTITUZIONI FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO XXIV CICLO Il Consigli
SCUOLA DOTTORALE SEZIONE GOVERNO E ISTITUZIONI FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO XXIV CICLO Titolo della tesi Il Consiglio di Stato durante la fase Costituente Nome e Cognome del dottorando Corrado Cavallo Docente Tutor: Prof. Paolo Alvazzi del Frate 1 Il Consiglio di Stato durante la fase Costituente 2 IL CONSIGLIO DI STATO DURANTE LA FASE COSTITUENTE INDICE Premessa introduttiva Pag. 5 I) Il Consiglio di Stato 8 1.1. Premessa 8 1.2. Le origini 12 1.3. Il consolidamento del Consiglio di Stato 19 1.4. Le leggi del 1865 25 1.5. La creazione della IV Sezione 30 1.6. Il Consiglio di Stato e il periodo liberale 36 1.7. Il Consiglio di Stato e il fascismo 45 II) Il Consiglio di Stato alla fine della seconda guerra mondiale 61 2.1 Premessa 61 2.2 Il Consiglio di Stato a Cremona 64 2.3 Le sentenze 66 2.4 L’organizzazione 72 2.5 I magistrati coinvolti 77 2.6 Il Consiglio di Stato alla fine del 1945 82 2.7 La figura di Meuccio Ruini 87 2.8 L’insediamento di Ruini in qualità di Presidente del Consiglio di Stato 101 2.9 Il Consiglio di Stato e l’epurazione 105 3 Pag. III) Il Consiglio di Stato nella fase Costituente 117 3.1. La Commissione per la riorganizzazione dello Stato 117 3.2. I verbali della Commissione Forti 126 3.3. La relazione della Commissione Forti all’Assemblea Costituente 139 3.4. La Commissione per la Costituzione e Ruini 145 3.5. -

Federico Chabod»
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA NEI SECOLI XIX E XX «FEDERICO CHABOD» Ciclo XXI M-STO/04 STORIA CONTEPORANEA POLITICA DELLA MEMORIA E GESTIONE DEL CONSENSO NEI DUE DOPOGUERRA IN ITALIA E FRANCIA: DUE DIBATTITI PARLAMENTARI A CONFRONTO Candidato: Gabriele Galli Coordinatore Tutor Prof. Stefano Cavazza Prof. Paolo Pombeni Esame finale anno 2009 INDICE Introduzione p. 4 1. La crisi di una classe dirigente: l’Italia del primo dopoguerra 9 1.1 Debole legittimazione, assenza di una memoria condivisa, estraneità delle masse: l’Italia alla vigilia della Grande Guerra 9 Il «peccato originale»: l’impossibilità di un «mito unificante» 9 Il giubileo della patria 10 L’altra faccia del giubileo 14 L’Italia e la guerra 17 1.2 Dal «sacro egoismo» alla «guerra democratica»: il falso wilsonismo delle classi dirigenti italiane 22 La celebrazione della vittoria 22 Il 1917: anno chiave del conflitto 24 1.3 Il dopoguerra: un’occasione sprecata 30 Versailles 31 Nitti e Fiume 33 2. Democrazia e memoria la nuova Repubblica 41 2.1 Passato e futuro 41 2.2 L’Assemblea costituente 46 La complessa genesi 46 Influenze e culture politiche alla Costituente 51 I lavori dell’Assemblea nella ricezione dell’opinione pubblica 56 2.3 Il progetto di Costituzione 58 La polemica tra Croce-Parri 60 La discussione in Aula 64 2.4 Il dibattito sul trattato di pace 79 L’area moderata 83 I vecchi liberali 85 Le sinistre 87 Un blackout di memoria 88 2 3. Vincere la guerra, perdere la pace? La Francia di Clemenceau 92 3.1 La cultura politica repubblicana 92 3.2 La celebrazione della vittoria 94 La seduta dell’11 novembre 1918 94 La seduta dell’11 dicembre 1918 99 3.3 La «traversata nel deserto» di Clemenceau 101 3.4 Clemenceau e la gestione della pace 112 Le trattative 112 Il dirscorso del 30 giugno 1919 113 Il dibattito sulla ratifica del trattato 115 Un bilancio 124 4. -

Catalogo Mostra Ruini-Copertina
Comune di Reggio Emilia – Assessorato Cultura Biblioteca Panizzi in collaborazione con Regione Emilia-Romagna Provincia di Reggio Emilia IBC – Soprintendenza per i beni librari e documentari Meuccio Ruini (1877-1970) Un reggiano dalla Belle Époque alla Costituzione repubblicana Comune di Reggio Emilia – Assessorato Cultura Biblioteca Panizzi in collaborazione con Regione Emilia-Romagna Provincia di Reggio Emilia IBC – Soprintendenza per i beni librari e documentari Meuccio Ruini (1877-1970) Un reggiano dalla Belle Époque alla Costituzione repubblicana A cura di Roberto Marcuccio Biblioteca Panizzi – Saletta Espositiva 16 marzo – 23 aprile 2011 _______________________________________________________________ Amici della Biblioteca Presentazione La mostra Meuccio Ruini (1877-1970). Un reggiano dalla Belle Époque alla Costituzione repubblicana , allestita dalla Biblioteca Panizzi in collaborazione con IBC – Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia, all'interno di un progetto di valorizzazione dei fondi archivistici locali che prevede anche la pubblicazione del nuovo catalogo dell'archivio e della bibliografia degli scritti di Ruini, raccoglie fotografie, manoscritti, libri, documenti, giornali e periodici e ricostruisce la biografia dell'uomo politico reggiano, presidente della Commissione dei 75 che redasse il testo della Costituzione del 1948, presentandone l'opera di funzionario pubblico, uomo di Stato e intellettuale ed evidenziando il suo originale contributo alla nascita dell'Italia repubblicana. Dopo gli studi liceali, Meuccio Ruini si laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna e si trasferisce a Roma, iniziando una brillante carriera nel Ministero dei lavori pubblici: nel 1912 è direttore generale dei servizi speciali per il Mezzogiorno, nel 1914 entra nel Consiglio di Stato. L'impegno politico e sociale gli apre le porte del Consiglio comunale di Roma (1907) e di quello provinciale di Reggio Emilia (1910).