Libro Sobre La Comarca De La Jacetania
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
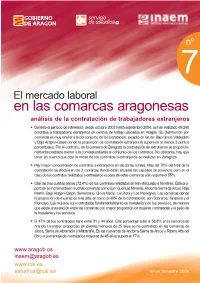
En Las Comarcas Aragonesas
nº 7 El mercado laboral en las comarcas aragonesas análisis de la contratación de trabajadores extranjeros • Durante el periodo de referencia, desde octubre 2003 hasta septiembre 2004, se han realizado 69.260 contratos a trabajadores extranjeros en centros de trabajo ubicados en Aragón. Su distribución por comarcas es muy similar a la del conjunto de la contratación, excepto en las de: Bajo Cinca, Valdejalón y Bajo Aragón-Caspe donde la proporción de contratación extranjera la supera en al menos 3 puntos porcentuales. Por el contrario, en la comarca de Zaragoza la contratación de extranjeros es proporcio- nalmente bastante menor a la correspondiente al conjunto de los contratos. No obstante, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los contratos a extranjeros se realizan en Zaragoza. • Hay mayor concentración de contratos a extranjeros en las zonas rurales. Más del 70% del total de la contratación se efectúa en las 3 comarcas donde están situadas las capitales de provincia, pero en el caso de los contratos realizados a extranjeros el peso de estas comarcas sólo supone el 55%. • Casi las tres cuartas partes (72,4%) de los contratos realizados se han efectuado a hombres. Esta pro- porción se incrementa en muchas comarcas como son: Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Bajo Aragón-Caspe, Somontano, Cinca Medio, La Litera y Los Monegros. Las comarcas donde la proporción de mujeres es más alta, en torno al 40% de la contratación, son Sobrarbe, Tarazona y el Moncayo. Las mujeres son contratadas fundamentalmente en hostelería y en los servicios, de manera que existe una relación entre las comarcas con mayor proporción de mujeres contratadas y el peso de la hostelería y los servicios. -

Extensión De La Banda Ancha En La Provincia De Huesca Listado De
Extensión de la banda ancha en la provincia de Huesca Listado de núcleos UNIÓN EUROPEA Extensión banda ancha en la provincia de Huesca Listado de las 321 entidades singulares de población sobre las que actuará la Diputación Provincial de Huesca dentro del Plan de Extensión de la Banda Ancha Comarca Municipio Núcleo Alto Gállego Biescas Aso de Sobremonte Alto Gállego Biescas Escuer Alto Gállego Biescas Oliván Alto Gállego Biescas Orós Alto Alto Gállego Biescas Orós Bajo Alto Gállego Biescas Yosa de Sobremonte Alto Gállego Caldearenas Anzánigo Alto Gállego Caldearenas Aquilué Alto Gállego Caldearenas Javierrelatre Alto Gállego Caldearenas Latre Alto Gállego Caldearenas San Vicente Alto Gállego Hoz de Jaca Hoz de Jaca Alto Gállego Panticosa Panticosa Alto Gállego Panticosa Pueyo de Jaca (El) Alto Gállego Sabiñánigo Artosilla Alto Gállego Sabiñánigo Aurín Alto Gállego Sabiñánigo Cartirana Alto Gállego Sabiñánigo Ibort Alto Gállego Sabiñánigo Isún de Basa Alto Gállego Sabiñánigo Lárrede Alto Gállego Sabiñánigo Larrés Alto Gállego Sabiñánigo Latas Alto Gállego Sabiñánigo Osán Alto Gállego Sabiñánigo Pardinilla Alto Gállego Sabiñánigo Puente de Sabiñánigo (El) Alto Gállego Sabiñánigo Sabiñánigo Alto Alto Gállego Sabiñánigo Sardas Alto Gállego Sabiñánigo Sorripas Alto Gállego Sallent de Gállego Escarrilla Alto Gállego Sallent de Gállego Formigal Alto Gállego Sallent de Gállego Lanuza Alto Gállego Sallent de Gállego Sallent de Gállego Alto Gállego Sallent de Gállego Sandiniés Alto Gállego Yebra de Basa Yebra de Basa Bajo Cinca Ballobar Ballobar -

Senderismo Télécharger
EL SENDERISMO PERMITE OBTENER UNA EXPERIENCIA DIRECTA Y ÚNICA DE TODOS LOS ESPACIOS NATURALES QUE OFRECE ARAGÓN, DESDE LOS GLACIARES MÁS MERIDIONALES DE EUROPA, AFERRADOS A LAS MAYORES CUMBRES DE LOS PIRINEOS, HASTA LAS ÁRIDAS ESTEPAS DEL VALLE DEL EBRO Y LAS FASCINANTES SIERRAS DE TERUEL. / SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓN Aragón es un territorio privilegiado desde el punto de vista paisajístico y natural. Son atractivos bien conocidos el Pirineo más elevado y alpino, con el pico Aneto como su máxima altura; las sierras prepirenaicas, con Guara y los mallos de Riglos como referencias internacionales de los deportes de aventura; y un Sistema Ibérico que también tiene en el Moncayo su mayor cumbre y en Teruel algunos de sus parajes más agrestes. El complemento a la montaña es la propia depresión del Ebro, con todos los parajes asociados al río más caudaloso de la Península Ibérica, pero también a las singulares estepas que lo bordean. Igual de especial es la cuenca endorreica de Gallocanta, con sus grandes bandos de grullas y la multitud de aves que la visitan, y, por supuesto, los numerosos rincones que se esconden en todas estas grandes áreas de paisaje. 4 turísticos de Aragón 5 ARAGÓN SENDERISTA Más de 20 000 kilómetros de senderos señalizados, repartidos en unas 600 rutas de todos los niveles de dificultad, distancia, desnivel y pericia, recorren todo Aragón. Las opciones son muchas y variadas: desde los senderos de Gran Recorrido (algunos de ellos emblemáticos a nivel internacional) a los familiares Senderos Locales, pasando por los más abundantes Junto a los Senderos Turísticos de Aragón, sigue senderos de Pequeño Recorrido y por muchos otros habiendo senderos que todavía no han alcanzado esta con diversas denominaciones. -

Hostelería En Aragón Y COVID-19. Impactos Económicos Y Medidas
HOSTELERÍA EN ARAGÓN Y COVID 19: IMPACTOS ECONÓMICOS Y MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN Realizado para: Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios Por: ESI, SL (Economic Strategies and Initiatives, SL) Empresa Spin-Off de la Universidad de Zaragoza Equipo: Marcos Sanso Frago (Director) Nelda Andrés Sanz Marcos Sanso Navarro Diciembre 2020 Con la colaboración de: HOSTELERÍA EN ARAGÓN Y COVID 19: IMPACTOS ECONÓMICOS Y MEDIDAS 1 PARA SU RECUPERACIÓN Diciembre 2020 Presentación Este estudio cuantifica la caída de actividad económica que ha sufrido durante el año 2020 el sector Hostelería en Aragón como consecuencia de la COVID 19. Dicha estimación se apoya en los datos disponibles en fuentes estadísticas públicas que permiten contextualizar la incidencia económica de la pandemia y toma como punto de partida la estimación específica de cómo ha variado el empleo en dicho sector. Es necesario llevar a cabo un ejercicio de estimación porque la representatividad de los datos habituales del mercado de trabajo ha quedado distorsionada por el uso generalizado de los ERTES, el apoyo a los autónomos y la caída en la población activa. Aunque no entramos en predecir el impacto en 2021, los resultados obtenidos permiten proyectar lo que seguirá ocurriendo durante los dos primeros trimestres de 2021, en los que se concluye que el efecto será el mismo que en el cuarto trimestre de 2020, suponiendo que, con posterioridad, en el segundo semestre, se habrá superado el problema sanitario gracias la dispensación de vacunas. El resultado central que se presenta es la cuantificación de la caída en tanto por ciento de la actividad del sector Hostelería en Aragón, que se puede resumir en el 50% de marzo a diciembre. -

Imágenes Contemporáneas De Un Mito Literario) José Luis Calvo Carilla Universidad De Zaragoza
archivo DE FILOLOGÍA aragonesa (afa) 69, 2013, pp. 117-140, ISSN: 0210-5624 Visiones literarias de Los Monegros (imágenes contemporáneas de un mito literario) José Luis Calvo Carilla Universidad de Zaragoza Aprendemos a llegar a cada sitio con el ánimo adecuado y, como viajeros, introduciremos sin duda un poco de todo lo que vemos y padecemos en los espacios contemplados, y éstos adquieren en gran medida el tono del carácter cambiante del paisaje: una subida pronunciada inspira pensamientos distintos que un camino llano, y las ensoñaciones del hombre son más livianas cuando sale a un claro del bosque. Nosotros somos un término de la ecuación, una nota del acorde, y sembramos la disonancia o la armonía casi a voluntad. (Robert Louis Stevenson) Resumen: La presente exposición se propone de una parte constatar la exis- tencia de un mito de contornos definidos, el del territorio aragonés conocido como Los Monegros, y delimitar su significación geográfica y sociológica; y de otra, estudiar las imágenes literarias a él asociadas. La doble significación de Los Monegros, como locus amoenus y como locus horribilis, ha generado una sucesión de recreaciones literarias a lo largo de la historia, las cuales tienen su punto de mayor intensidad en los siglos XX y XXI, con autores como Baroja, Sender, Arana y otros muchos de trayectoria más reciente. Palabras clave: Los Monegros, Aragón, paisaje, desierto, literatura, mito, locus amoenus, locus horribilis. Abstract: The present exhibition proposes on one hand to contrast the existence of a myth with defined contours: the Aragonese territory known as The Monegros and to define its sociological and geographical significance; and on the other to study the literary images that are associated to it. -

Imprimir Maquetación 1
Tercer Trimestre 2009 27 El mercado laboral en las comarcas aragonesas El sector servicios A falta de tres meses para finalizar el año, el número de contratos registrados con centro de trabajo en Aragón, en el sector Servicios, alcanza la cifra de 191.722, esto supone un 68,6% del total de los contratos registrados en nuestra Comunidad Autónoma, acumulando la comarca de Zaragoza el 63% de los mismos. Del total de contratos, el 42,4% (81.185) fueron suscritos por varones y el 57,6% (110.537) por mujeres. Por grupos de edad, predominan las personas situadas entre 25 y 44 años (56,4%) frente a las menores de 25 (26,8%) y las de 45 y más años (16,7%). Por lo que se refiere a la titulación académica de los trabajadores, la más frecuente es Primera etapa de edu- cación secundaria (46,1%), el caso extremo se observa en Campo de Daroca y Gúdar-Javalambre donde el 71,6 y el 70,3% de contratos fueron firmados por personas con esta titulación; los trabajadores que obtu- vieron la titulación de Bachiller representan el 19,6% de los contratados. Solo uno (10,6%) de cada diez contratos registrados este año en el sector Servicios fue Indefinido, siendo las mayores proporciones las alcanzadas en Monegros (15,3%), La Litera (14,6%) y Alto Gállego (13,8%). El 22,7% de las contrataciones se realizó con personas extranjeras; destacan las comarcas de Bajo Cinca y Valdejalón donde los contratos a extranjeros suponen el 45% de la contratación. El 16,2 % de los contratos se firmaron con participación de una Empresa de Trabajo Temporal, y en comar- cas como Cinco Villas, Tarazona y el Moncayo, Valdejalón o Campo de Cariñena, la contratación a través de estas empresas se situaba en torno al 50%. -

First Detection of a Sesamia Nonagrioides Resistance Allele to Bt Maize in Europe Received: 1 November 2017 Ana M
www.nature.com/scientificreports OPEN First detection of a Sesamia nonagrioides resistance allele to Bt maize in Europe Received: 1 November 2017 Ana M. Camargo1,2, David A. Andow2, Pedro Castañera1 & Gema P. Farinós 1 Accepted: 9 February 2018 The Ebro Valley (Spain) is the only hotspot area in Europe where resistance evolution of target pests Published: xx xx xxxx to Cry1Ab protein is most likely, owing to the high and regular adoption of Bt maize (>60%). The high-dose/refuge (HDR) strategy was implemented to delay resistance evolution, and to be efective it requires the frequency of resistance alleles to be very low (<0.001). An F2 screen was performed in 2016 to estimate the frequency of resistance alleles in Sesamia nonagrioides from this area and to evaluate if the HDR strategy is still working efectively. Out of the 137 isofemale lines screened on Cry1Ab maize leaf tissue, molted larvae and extensive feeding were observed for two consecutive generations in one line, indicating this line carried a resistance allele. The frequency of resistance alleles in 2016 was 0.0036 (CI 95% 0.0004–0.0100), higher but not statistically diferent from the value obtained in 2004– 2005. Resistance does not seem to be evolving faster than predicted by a S. nonagrioides resistance evolution model, but the frequency of resistance is now triple the value recommended for an efective implementation of the HDR strategy. Owing to this, complementary measures should be considered to further delay resistance evolution in the Ebro Valley. Te commercial use of genetically engineered (GE) crops in Europe has been controversial. -

De Las Tierras De Aragón
REVISTA DE LA RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL OTOÑO 2008 de las tierras de Aragón UNIÓN EUROPEA Departamento de Agricultura FEADER y Alimentación 17 2 TERRARUM • NUM 17 NUM 17 • TERRARUM 3 3 Editorial 4 Informe final de Leader+ Sumario Editorial RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL 12 Territorios en desarrollo 53 Noticias RADR COGER EL SOL 56 Cooperación: Pon Aragón en tu mesa 56 12 Se ha puesto en marcha la Red Rural Nacional. Es uno de los pilares de la configuración de 60 Publicaciones una política de Estado de desarrollo rural. Y ya está preparada la normativa para emprender proyectos piloto y de cooperación. Aragón ya está en la línea de salida de la cooperación. 62 Mapa de Aragón con territorios Leader La cooperación es la experiencia de saber hacer con otros. Una estrategia muy trabajosa que puede resultar difícil de poner en marcha, especialmente cuando se dirige a otros países. Pero que funciona donde hay cultura de asociarse, de enriquecer lo local 64 Relación de con la diferencia exterior. Construir juntos en beneficio propio, abriendo nuestro conocimiento al ajeno. Grupos Leader La cooperación aflora sinergias imposibles de otra manera. Con ella se alcanza la masa crítica precisa para ciertos proyectos. Y se ponen en valor recursos propios al sumarlos a otros de rasgos comunes o complementarios: productos específicos, paisajes, 48 riqueza ornitológica o patrimonio cultural. Es también importante la posibilidad que abre la Red Rural Nacional para preparar proyectos piloto que aporten un valor añadido en términos de innovación. Un medio para canalizar la creatividad y la capacidad de los habitantes del medio rural, como las que han demostrado con el apoyo de Leader, para generar en sus pueblos nuevas oportunidades y expectativas de futuro. -

Directorio Campo De Daroca
COMARCA: CAMPO DE DAROCA Localidad SISTEMA SANITARIO FUERZAS Y CUERPOS DE SISTEMA JUDICIAL EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES SEGURIDAD PUESTO DE G.C. DAROCA EDUC. INFANTIL- PRIMARIA Avda. Diputación nº 18 C.P. PEDRO SANCHEZ CIRUELO TF: 976545032 / 062 JUZGADO DE PRIMERA C/ Barranco Luzbel s/n CENTRO DE SALUD DE DAROCA Horario: lunes a domingo 8 a SEDE COMARCAL INSTANCIA E Contacto: Orientador del EOEP de TF: 976800928 15.00 h C/ Mayor 60-62 DAROCA INSTRUCCIÓN Pza. de la Calatayud TF:976884187 DAROCA Contacto: Coord. médico C.S AUXILIAR DE POLICIA 976 545030 Colegial, 6 DAROCA EDUC. SECUNDARIA HOSPITAL REF. "ERNEST LLUCH" LOCAL AYTO. Lunes a viernes de 8 a 15.00 TF: 976800279 Fax: I.E.S COMUNIDAD DE DAROCA CALATAYUD TF: 976880964 DAROCA TF: Contacto: Coordinadora S.S.B: 976800259 C/ Barranco Luzbel s/n DAROCA 678642020 / 678650702 Contacto: Orientador Horario: lunes a sábado 9 a TF: 976802072 14.00 h. y de 15.00 A 21.00 h. C.R.A CERRO DE SANTA CRUZ JUZGADO DE PRIMERA Crtra. de Atea s/n USED CONSULTORIO MEDICO LOCAL INSTANCIA E Contacto: Orientador del EOEP de TF: 976801000 PUESTO DE G.C. MALUENDA SERVICIO SOCIAL DE BASE INSTRUCCIÓN Pza. de la Calatayud TF:976884187 EDUC. ACERED Contacto: Coord. médico C.S Avda. de José Antonio, s/n ATENCION POR CITA PREVIA Colegial, 6 DAROCA SECUNDARIA I.E.S HOSPITAL REF: "ERNEST LLUCH" TF: 976893329 / 062 TF: 976545030 TF: 976800279 Fax: COMUNIDAD DE DAROCA CALATAYUD TF: 976880964 976800259 C/ Barranco Luzbel s/n DAROCA Contacto: Orientador 976802072 CONSULTORIO MEDICO LOCAL JUZGADO DE PRIMERA EDUC. -

Comarca De Daroca 4 1.1
RED DE ANTENAS RURALES PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO ADRI JILOCA-GALLOCANTA MARZO 2011 1 INDICE Página 1. Comarca de Daroca 4 1.1. Datos comarcales 1.2. Características demográficas Pirámide de población Indicadores demográficos 2. Comarca del Jiloca 6 2.1. Datos comarcales 2.2. Características demográficas Pirámide de población Indicadores demográficos 3. Entorno económico de la Comarca de Daroca y Comarca del 7 Jiloca 3.1. Descripción general de la situación económica de las Comarcas 3.2. Indicadores económicos Comarca de Daroca V.A.B. a precios básicos y estructura porcentual por sectores Actividades económicas según cnae. Afiliacón a la seguridad social por sectores. Paro registrado Comarca del Jiloca V.A.B.. a precios básicos y estructura porcentual por sectores Actividades económicas según CNAE. Afiliacón a la seguridad social por sectores. Paro registrado Paro en las tierras del Jiloca y Gallocanta Polígonos industriales Comarca de Daroca Comarca del Jiloca Empresas Comarca de Daroca Comarca del Jiloca 4. Análisis por sectores. Comarca de Daroca y Comarca del Jiloca 16 4.1.Sector primario 4.2.Industria 4.3.Energía 4.4.Servicios 2 5. Prospección de recursos y posibilidades de inserción laboral en 36 las comarcas 5.1.Inserción por cuenta ajena 5.2.Posibilidades de autoempleo 5.3.Directorio de servicios de asesoramiento y apoyo a la inserción laboral, autoempleo y creación de empresas en las comarcas. 6. Formación 52 6.1.Recursos para la formación reglada y no reglada en las comarcas 6.2.Detección de necesidades de formación. 7. -

Situación Socioeconómica Comarcas Bajo Martín, Andorra-Sierra De Arcos
Mayo 2019 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA COMARCAS BAJO MARTÍN, ANDORRA-SIERRA DE ARCOS, CUENCAS MINERAS, BAJO ARAGÓN Y MATARRAÑA Gabinete Técnico CCOO Aragón Mayo 2019 Situación socieconómica de las Comarcas Bajo Martín, Andorra- Comisiones Obreras de Aragón Sierra de Arcos, Cuencas Mineras, Bajo Aragón y Matarraña Gabinete Técnico ÍNDICE Demografía e indicadores demográficos ............................................... 1 Datos sanidad ........................................................................................ 3 Estructura porcentual del VAB por sector y empleo .............................. 4 Renta bruta disponible per capita ......................................................... 6 Paro registrado y beneficiarios de las prestaciones por desempleo ...... 7 Paro registrado por sección de actividad, sexo y comarca .................... 8 Ocupaciones más solicitadas por comarca ............................................ 12 Contratos registrados ............................................................................ 15 Afiliados a la Seguridad Social ............................................................... 17 A Comisiones Obreras de Aragón Gabinete Técnico DEMOGRAFIA E INDICADORES DEMOGRAFICOS La población aragonesa está formada, a fecha 1-1-2018, por 1.308.728 personas. La distribución según las diferentes comarcas no es homogénea. Así, la comarca que más población registra sobre el total de Aragón es el Bajo Aragón que concentra el 2,2% de la población total de la región, mientras en el Bajo Martín supone tan solo -

Relación De Las Coordenadas UTM, Superficie Municipal, Altitud Del Núcleo Capital De Los Municipios De Aragón
DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN · Instituto Aragonés de Estadística Anexo: MUNICIPIOS Relación de las coordenadas UTM, superficie municipal, altitud del núcleo capital de los municipios de Aragón. Superficie Altitud Municipio Núcleo capital Comarca Coordenada X Coordenada Y Huso (km 2) (metros) 22001 Abiego 22001000101 Abiego 07 Somontano de Barbastro 742146,4517 4667404,7532 30 38,2 536 22002 Abizanda 22002000101 Abizanda 03 Sobrarbe 268806,6220 4680542,4964 31 44,8 638 22003 Adahuesca 22003000101 Adahuesca 07 Somontano de Barbastro 747252,4904 4670309,6854 30 52,5 616 22004 Agüero 22004000101 Agüero 06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 681646,6253 4691543,2053 30 94,2 695 22006 Aísa 22006000101 Aísa 01 La Jacetania 695009,6539 4727987,9613 30 81,0 1.041 22007 Albalate de Cinca 22007000101 Albalate de Cinca 08 Cinca Medio 262525,9407 4622771,7775 31 44,2 189 22008 Albalatillo 22008000101 Albalatillo 10 Los Monegros 736954,9718 4624492,9030 30 9,1 261 22009 Albelda 22009000101 Albelda 09 La Litera / La Llitera 289281,1932 4637940,5582 31 51,9 360 22011 Albero Alto 22011000101 Albero Alto 06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 720392,3143 4658772,9789 30 19,3 442 22012 Albero Bajo 22012000101 Albero Bajo 10 Los Monegros 716835,2695 4655846,0353 30 22,2 408 22013 Alberuela de Tubo 22013000101 Alberuela de Tubo 10 Los Monegros 731068,1648 4643335,9332 30 20,8 352 22014 Alcalá de Gurrea 22014000101 Alcalá de Gurrea 06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 691374,3325 4659844,2272 30 71,4 471 22015 Alcalá del Obispo 22015000101 Alcalá del Obispo 06 Hoya de Huesca