La Épica Del Corazón
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

REVISTA BRASILEIRA 61-Duotone.Vp
Guardados da Memória Casa Grande & Senzala* Afonso Arinos de Melo Franco Quinto ocupante da Cadeira 25 na Academia Brasileira de Letras. ma das coisas que mais impressionam na crítica brasileira é Ua sua irresponsabilidade. Qualquer moço, bem ou mal in- tencionado, senta-se à mesa com o livro à frente, e assegura coisas in- cisivas, enfáticas e peremptórias, a propósito do volume, que não leu, e do autor, que não conhece. Parece-me que este hábito vem do jornalismo, que é, também, feito dentro da mesma escola. Os que se ocupam da crítica são, em geral, jornalistas e herdam da profissão a ligeireza, a ousadia e a irresponsabilidade, advindas do anonimato. Se um mequetrefe incompetente pode combater um programa fi- nanceiro, um tratado internacional, um plano de estrada de ferro, com a mais ingênua das insolências, porque não poderá, também, julgar um livro, demolindo-o ou endeusando-o, segundo o seu capricho? Daí, a confusão absoluta de categorias e de níveis no julgamento das nossas produções literárias. Os mesmos adjetivos, as mesmas * FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Gilberto Freire É Espelho de Três Faces. São Paulo: Edições e Publicações Brasil, 1937, pp. 160-172. 323 Casa Grande & Senzala Afonso Arinos de Melo Franco afirmações, são empregados às vezes para obras de valor totalmente distinto e de significação completamente diferente. O autor de um romance escandaloso e mundano que pode e deve vender mui- to, mas que não pode nem deve ser tratado com consideração pela alta crítica, é aquinhoado com os mesmos adjetivos de “homem culto”, “escritor eminente” etc., que se aplicam, com justiça, a um Rodolfo Garcia, um Paulo Prado, um Gil- berto Freire. -

Livros - Jaimir Conte, 2017
Lista de Livros - Jaimir Conte, 2017 Abbagnano, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Adorno, T. W. Filosofia da nova música. Tradução de Magda França. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1989. Adorno, Theodor W. / Horkheimer, Max. Dialética do esclarecimento. Fragmentos filosóficos. 2ª Ed. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991. Adorno, Theodor W. Teoria estética. Tradução de Arthur Mourão. Lisboa: Edições 70 /Livraria Martins Fontes Editora, 1988. Agostinho, Santo. A cidade de Deus contra os pagãos. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. Parte I e Parte II. Agostinho, Santo. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. Petrópolis: Vozes, 1994. Agostinho, Santo. Confissões. Tradução de Lorenzo Mammì. São Paulo: Penguin / Companhia das Letras, 2017. Agostinho, Santo. Contra os acadêmicos; A ordem; A grandeza da alma; O mestre. Tradução de Agustinho Belmonte. São Paulo: Paulus, 2008. Airaksinen, Timo & Belfrage, Bertil. Berkeley’s Lasting Legacy.330 Years later. Cambridge Scholars Publishing, 2011. Airaksinen, Timo and Belfrage, Bertil. Berkeley’s Lasting Legacy 300 Years Later. Cambridge Scholars Publishing, 2011. Albano, José. Rimas. Série Revisões. Poesia reunida e prefaciada por Manuel Bandeira. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Graphia,1993. Alcoforado, Mariana. Cartas de amor. Tradução e apresentação Marilene Felinto. 2ª edição. Rio de Janeiro: Imago, 1992. Alexandria, Paladas de. Epigramas. Edição bilíngüe. Seleção, tradução, introdução e notas de José Paulo Paes. São Paulo: Nova Alexandria, 1993. Alighieri, Dante. A divina comédia. Edição bilíngüe. Tradução e notas de Ítalo Eugenio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1998. -

Revista Brasileira 60-Pantone
Revista Brasileira Fase VII Julho-Agosto-Setembro 2009 Ano XV N. o 60 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2009 Diretoria Diretor Presidente: Cícero Sandroni João de Scantimburgo Secretário-Geral: Ivan Junqueira Primeiro-Secretário: Alberto da Costa e Silva Comissão de Publicações Segundo-Secretário: Nelson Pereira dos Santos Antonio Carlos Secchin Diretor-Tesoureiro: Evanildo Cavalcante Bechara José Mindlin José Murilo de Carvalho Membros efetivos Produção editorial Affonso Arinos de Mello Franco, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Alberto da Costa e Silva, Alberto Venancio Filho, Alfredo Bosi, Revisão Ana Maria Machado, Antonio Carlos Igor Fagundes Secchin, Antonio Olinto, Ariano Frederico Gomes Suassuna, Arnaldo Niskier, Projeto gráfico Candido Mendes de Almeida, Victor Burton Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Celso Lafer, Cícero Sandroni, Editoração eletrônica Domício Proença Filho, Eduardo Portella, Estúdio Castellani Evanildo Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Pe. Fernando Bastos de ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Ávila, Helio Jaguaribe, Ivan Junqueira, Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 João Ubaldo Ribeiro, José Mindlin, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 José Murilo de Carvalho, José Sarney, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Lêdo Ivo, Luiz Paulo Horta, Lygia Fax: (0xx21) 2220-6695 Fagundes Telles, Marco Maciel, E-mail: [email protected] Marcos Vinicios Vilaça, Moacyr Scliar, site: http://www.academia.org.br Murilo Melo Filho, Nélida Piñon, As colaborações são solicitadas. Nelson Pereira dos Santos, Paulo Coelho, Sábato Magaldi, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. Os artigos refletem exclusivamente a opinião dos autores, sendo eles também responsáveis pelas exatidão das citações e referências bibliográficas de seus textos. -

Relatorio 2010.Pdf
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2010 Academia Brasileira de Letras Diretoria 2010 Presidente Marcos Vinicios Vilaça Secretária-Geral Ana Maria Machado Primeiro-Secretário Domício Proença Filho Segundo-Secretário Luiz Paulo Horta Tesoureiro Murilo Melo Filho APRESENTAÇÃO Em 2010, a Academia Brasileira de Letras comemorou o centenário de nascimento de quatro acadêmicos: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Carlos Chagas Filho, Miguel Reale e Rachel de Queiroz, insuflando vitalidade que se espraiou nas diversas atividades desta Casa: conferências, colóquios, mesas-redondas, seminários, exposições, concertos, shows, leituras dramatizadas, peças teatrais, filmes, concursos literários, premiações, publicações e merendas acadêmicas. Imbuída da pulsação do presente, a Academia não se olvida do passado, cultuando-o, não como tempo estéril, mas como fonte de sabedoria potencialmente atualizável. Atestam essa reverência as homenagens ao centenário de morte de Joaquim Nabuco, que, além de fundador desta instituição, desenvolveu sólida carreira na política, na diplomacia e nas letras, enobrecendo o Brasil aos olhos nacionais e estrangeiros. Também se prestaram condolências aos saudosos Confrades José Mindlin e José Saramago, para os quais, ao contrário do homônimo personagem drummondiano, a Academia nunca deixará a festa acabar. Se o José brasileiro ainda vive na sua magnânima biblioteca, o português renasce na sua vultosa obra. Ao primeiro sucedeu na Cadeira 31 o Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti, recebido pelo Acadêmico Eduardo Portella; ao segundo, o historiador inglês Leslie Bethell, eleito para a Cadeira 16 de nossos sócios correspondentes. Lamentamos também a morte do Acadêmico Padre Fernando Bastos de Ávila, falecido em 6 de novembro. Ainda no processo sucessório, tomou posse a Professora Cleonice Berardinelli, na Cadeira 8, antes ocupada pelo Acadêmico Antonio Olinto, sendo recebida pelo Acadêmico e ex-aluno Affonso Arinos de Mello Franco. -
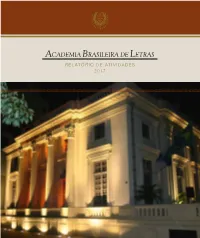
Geraldo Carneiro Cadeira: 10 Cadeira: 24 Eleição: 11.4.2013 Eleição: 27.10.2016 Posse: 14.6.2013 Posse: 31.3.2017
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2017 6 Diretoria 7 Apresentação 8 Acadêmicos 12 Relatório de Atividades 21 Ciclos de Conferências 41 Seminários Brasil, brasis 50 Eventos Especiais 52 Ação Social 53 Artes Cênicas 54 Música 62 Visitas Guiadas 63 Prêmios 66 Bibliotecas 68 Lexicologia e Lexicografia 69 Publicações 70 Arquivo 71 Portal 72 Posses 80 Atividades no Plano Internacional 86 Diretoria da ABL 2016 | 2017 88 Nominata ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Diretoria 2017 Presidente Domicio Proença Filho Secretária-Geral Nélida Piñon Primeira-Secretária Ana Maria Machado Segundo-Secretário Merval Pereira Tesoureiro Marco Lucchesi APRESENTAÇÃO Em 2017, superlativaram-se os reflexos da crise eco- CEPELP-ABL, idealização do presidente, em fase de nômico-financeira vivida pelo país. Mesmo em face de implementação. tal circunstância, a Diretoria, mantidas e ampliadas as O outro espaço de atuação intensificada foi a pre- medidas emergenciais adotadas desde o ano anterior, sença internacional da Academia. Oito acadêmicas e assegurou a continuidade do desenvolvimento do Pla- acadêmicos representaram a Casa, ao longo do ano, no de Ação que se propôs. em missões individuais em vários países e que seguem Tiveram sequência, em plenitude, os tradicionais explicitadas neste Relatório. A propósito, a convite da Ciclos de Conferências e o Seminário Brasil, brasis, Missão Permanente na ONU, o presidente coordenou intensificada a reflexão sobre a Cultura brasileira, num a organização da mesa-redonda a realizar-se na sede convite para pensar o Brasil. Reverenciou-se a memó- da Organização, em Nova Iorque, com a participação ria, com relevo nas comemorações dos 120 anos da dos presidentes da Academia das Ciências de Lisboa, Casa e nas homenagens aos centenários de acadêmi- da Academia Angolana de Letras e da Academia Ca- cos falecidos. -

Anna Flávia Dias Salles
Anna Flávia Dias Salles RETRATOS EM ABISMO Poses e posses do diário de Maura Lopes Cançado Faculdade de Letras – UFMG Belo Horizonte 2017 Anna Flávia Dias Salles RETRATOS EM ABISMO Poses e posses do diário de Maura Lopes Cançado Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Área de concentração: Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Linha de Pesquisa: Literatura, História e Memória Cultural. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Juliana Gambogi Teixeira Faculdade de Letras – UFMG Belo Horizonte 2017 Ficha catalográfica elaborada pelos Bibliotecários da Biblioteca FALE/UFMG Salles, Anna Flávia Dias. C215h.Ys-r Retratos em abismo [manuscrito]: poses e posses do diário de Maura Lopes Cançado / Anna Flávia Dias Salles. – 2017. 106 p., enc. Orientadora: Maria Juliana Gambogi Teixeira. Área de concentração: Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Linha de pesquisa: Literatura, História e Memória Cultural. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. 1. Cançado, Maura Lopes, 1929-1993. – Hospício é Deus, diário I – Crítica e interpretação – Teses. 2. Escritoras brasileiras – Biografia – Teses. 3. Diários brasileiros – História e crítica – Teses. 4. Loucura na literatura – Teses. I. Teixeira, Maria Juliana Gambogi. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Letras. III. Título. CDD -

Revista Brasileira 65-Interne
Revista Brasileira Fase VII Outubro-Novembro-Dezembro 2010 Ano XVII N. o 65 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2010 Diretoria Diretor Presidente: Marcos Vinicios Vilaça João de Scantimburgo Secretária-Geral: Ana Maria Machado Primeiro-Secretário: Domício Proença Filho Conselho Editorial Segundo-Secretário: Luiz Paulo Horta Arnaldo Niskier Tesoureiro: Murilo Melo Filho Lêdo Ivo Ivan Junqueira Comissão de Publicações Membros efetivos Antonio Carlos Secchin Affonso Arinos de Mello Franco, José Murilo de Carvalho Alberto da Costa e Silva, Alberto Marco Maciel Venancio Filho, Alfredo Bosi, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Produção editorial Secchin, Ariano Suassuna, Arnaldo Niskier, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Candido Mendes de Almeida, Carlos Revisão Heitor Cony, Carlos Nejar, Celso Lafer, Gilberto Araújo Cícero Sandroni, Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, Domício Proença Filho, Projeto gráfico Eduardo Portella, Evanildo Cavalcante Victor Burton Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Pe. Fernando Bastos de Ávila, Geraldo Editoração eletrônica Holanda Cavalcanti, Helio Jaguaribe, Estúdio Castellani Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, João Ubaldo Ribeiro, ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS José Murilo de Carvalho, José Sarney, Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Lêdo Ivo, Luiz Paulo Horta, Lygia Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Fagundes Telles, Marco Maciel, Marcos Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Vinicios Vilaça, Moacyr Scliar, Murilo Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Melo Filho, Nélida Piñon, Nelson Pereira Fax: (0xx21) 2220-6695 dos Santos, Paulo Coelho, Sábato Magaldi, E-mail: [email protected] Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. site: http://www.academia.org.br As colaborações são solicitadas. -

Universidade Federal Do Rio De Janeiro Itala Maduell Vieira O Caderno B Do Jb Como Modelo E Mito No Jornalismo Cultural Brasile
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ITALA MADUELL VIEIRA O CADERNO B DO JB COMO MODELO E MITO NO JORNALISMO CULTURAL BRASILEIRO Rio de Janeiro 2016 2 O CADERNO B DO JB COMO MODELO E MITO NO JORNALISMO CULTURAL BRASILEIRO Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Comunicação e Cultura, Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Comunicação. Orientadora: Profa Dra Ana Paula Goulart Ribeiro Rio de Janeiro 2016 3 4 Itala Maduell Vieira Caderno B do JB como mito e modelo no jornalismo cultural brasileiro. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Comunicação e Cultura, Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Comunicação. Aprovada por: ____________________________________________________________ Ana Paula Goulart Ribeiro – Presidente, Orientadora (PPGCOM/UFRJ) Doutora em Comunicação pela UFRJ ____________________________________________________________ Renato Cordeiro Gomes (PUC-Rio) Doutor em Letras pela PUC-Rio ____________________________________________________________ Marialva Carlos Barbosa (PPGCOM/UFRJ) Doutora em História pela UFF Rio de Janeiro, 15 de março de 2016. 5 A Sofia e Cosmo, meus orientadores de mãestrado. 6 AGRADECIMENTOS A vocês, gratidão, esta palavra-tudo Carlos Drummond de Andrade A Marcelo Kischinhevsky, pelo incentivo, pela inspiração, pelo apoio em todos os momentos. A Carla Rodrigues, amiga e mentora desde as primeiras etapas deste percurso. A Ana Paula Goulart Ribeiro, pela orientação e confiança, que extrapolou formalismos. A Marialva Barbosa, pela generosidade e fundamental acolhida. A Renato Cordeiro Gomes, que há 20 anos vislumbrou em mim o germe acadêmico e o que realizo hoje. -

O MAESTRO DO MUNDO Heitor Villa-Lobos
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DOUTORADO EM HISTÓRIA PEDRO HENRIQUE BELCHIOR RODRIGUES O MAESTRO DO MUNDO Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e a diplomacia cultural brasileira NITERÓI 2019 PEDRO HENRIQUE BELCHIOR RODRIGUES O MAESTRO DO MUNDO Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e a diplomacia cultural brasileira Versão corrigida Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em História. Orientadora: Profa. Dra. Laura Antunes Maciel NITERÓI, RJ 2019 PEDRO HENRIQUE BELCHIOR RODRIGUES O MAESTRO DO MUNDO: HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) E A DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA Vol. 01 Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em História. Aprovada em 28 de março de 2019. BANCA EXAMINADORA Profª Drª Laura Antunes Maciel – UFF Orientadora Prof. Dr. Adalberto Paranhos – UFU Prof. Dr. Avelino Romero Pereira – UNIRIO Profª Drª Cecília da Silva Azevedo – UFF Profª Drª Juniele Rabelo de Almeida – UFF Niterói 2019 À Lira Nossa Senhora das Dores, em memória do trombonista Dácio Silva, o meu tio “Major” AGRADECIMENTOS À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo fomento indispensável para a elaboração desta pesquisa. A Laura Antunes Maciel, cujo rigor me manteve nos trilhos em todos os momentos, e cuja generosidade e acolhimento foram sempre fundamentais. Ao Instituto Brasileiro de Museus, pela licença que tornou possível a maior parte do processo de pesquisa e redação da tese. Ao Museu Villa-Lobos, minha segunda casa, agradeço a todos os colegas-amigos (aposentados e na ativa) pelo apoio, com um abraço especial para Cláudia Leopoldino, Maria Clara, Flávia, Juliana, Lúcia, Marcelo, Márcia, Ronaldo, Thaísa e a diretora Claudia Castro. -

Revista Brasileira 60-Pantone
Revista Brasileira Fase VII Julho-Agosto-Setembro 2009 Ano XV N. o 60 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2009 Diretoria Diretor Presidente: Cícero Sandroni João de Scantimburgo Secretário-Geral: Ivan Junqueira Primeiro-Secretário: Alberto da Costa e Silva Comissão de Publicações Segundo-Secretário: Nelson Pereira dos Santos Antonio Carlos Secchin Diretor-Tesoureiro: Evanildo Cavalcante Bechara José Mindlin José Murilo de Carvalho Membros efetivos Produção editorial Affonso Arinos de Mello Franco, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Alberto da Costa e Silva, Alberto Venancio Filho, Alfredo Bosi, Revisão Ana Maria Machado, Antonio Carlos Igor Fagundes Secchin, Antonio Olinto, Ariano Frederico Gomes Suassuna, Arnaldo Niskier, Projeto gráfico Candido Mendes de Almeida, Victor Burton Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Celso Lafer, Cícero Sandroni, Editoração eletrônica Domício Proença Filho, Eduardo Portella, Estúdio Castellani Evanildo Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Pe. Fernando Bastos de ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Ávila, Helio Jaguaribe, Ivan Junqueira, Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 João Ubaldo Ribeiro, José Mindlin, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 José Murilo de Carvalho, José Sarney, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Lêdo Ivo, Luiz Paulo Horta, Lygia Fax: (0xx21) 2220-6695 Fagundes Telles, Marco Maciel, E-mail: [email protected] Marcos Vinicios Vilaça, Moacyr Scliar, site: http://www.academia.org.br Murilo Melo Filho, Nélida Piñon, As colaborações são solicitadas. Nelson Pereira dos Santos, Paulo Coelho, Sábato Magaldi, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. Os artigos refletem exclusivamente a opinião dos autores, sendo eles também responsáveis pelas exatidão das citações e referências bibliográficas de seus textos. -

BOLETIM INFORMATIVO De Maio De 2012
P E N C L U B E D O B R A S I L Há 76 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão Boletim Informativo Rio de Janeiro – Ano I I – Maio de 2012 – Edição Online Fundado em 1936 DESTAQUES DO MÊS Abertas inscrições ao Prêmio Nacional PEN Clube do Brasil 2012 O tradicional Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil 2012, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros, criado em 1938, agora, em sua nova fase, será oferecido a escritores que tenham publicado obra nas categorias Poesia, Ensaio ou Narrativa. Nesta edição, serão aceitas inscrições de livros publicados nos últimos dois anos, ou seja, entre 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011. As editoras também poderão inscrever livros de seus autores. Os escritores inscritos concorrerão apenas à primeira colocação em cada categoria e receberão troféu denominado “PEN”, especialmente concebido e executado pelo escultor Cavani Rosas, além de valor em dinheiro e certificado. PRAZO DE INSCRIÇÕES: 20 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2012 Eis alguns escritores que, ao longo das décadas passadas, conquistaram o Prêmio do PEN Clube do Brasil: Gastão Cruls ■ Gilberto Amado ■ Brito Broca ■ Antonio Callado ■ Jorge Amado ■ Antonio Candido ■ Dalcídio Jurandir ■ Miécio Tati ■ João Guimarães Rosa ■ Carlos Drummond de Andrade ■ José Condé ■ Fernando Sabino ■ Marques Rebelo ■ Álvaro Lins ■ Cyro dos Anjos ■ José Paulo Moreira da Fonseca ■ Cassiano Ricardo ■ Augusto Meyer ■ José Cândido de Carvalho ■ Dalton Trevisan ■ Josué Montello ■ Nelson Werneck Sodré ■ Rubem Fonseca ■ Homero -

A Partir De 15 Anos / Ensino Médio
Sugestões bibliográficas por faixa etária - a partir de 15 anos / Ensino Médio TEMAS TÍTULO AUTOR EDITORA IDADE/SÉRIE Adolescência Angel – Desastres, dietas e sutiãs Cherry Whytock Rocco EM Adolescência Angel – Salsichões horríveis e corpos divinos Cherry Whytock Rocco EM Adolescência Angel – Segredos, suspeitas e praias ensolaradas Cherry Whytock Rocco EM Adolescência Caindo sem paraquedas Louise Renninson Rocco EM Adolescência Dançando pelada Louise Renninson Rocco EM Adolescência Gatos, fios-dentais e amassos Louise Renninson Rocco EM Adolescência Nocauteado pelos meus nunga-nungas Darren Shan Rocco EM Adolescência Só saio daqui magra! Stella Florence Rocco EM Africanidade O garoto da casa ao lado Irene Sabatini Nova Fronteira EM Amadurecimento A cidade em chamas Ariel Dorfman e Joaquín Dorfman Rocco EM Amadurecimento Anjos rebeldes Libba Bray Rocco EM Amadurecimento As vantagens de ser invisível Stephen Chobosky Rocco EM Amadurecimento Belezas perigosas Libba Bray Rocco EM Amadurecimento Clube do beijo Marcia Kupstas Rocco EM Amadurecimento Ela disse, ele disse Thalita Rebouças Rocco EM Amadurecimento Fablehaven - A ascensão da estrela vespertina Garth Nix Rocco EM Amadurecimento Fablehaven - Nas garras da praga das sombras Garth Nix Rocco EM Amadurecimento Fablehaven - Onde as criaturas mágicas se escondem Garth Nix Rocco EM Amadurecimento Lirael Garth Nix Rocco EM Amadurecimento Lucas – Uma história de amor e ódio Kevin Brooks Rocco EM Amadurecimento Sabriel Garth Nix Rocco EM Amizade Tatuagem Jennifer Lynn Barnes Rocco EM Artes