San Juan De Caaveiro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Estudio Etnobotánico De La Provincia De La Coruña
Estudio etnobotánico de la provincia de La Coruña. Tesis Doctoral: Juan Antonio Latorre Catalá DIRECTORES: GERARDO STÜBING JUAN BAUTISTA PERIS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. FACULTAD DE FARMACIA. DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA. Diciembre de 2008 Tesis doctoral de Juan Antonio Latorre Catalá UNIVERSITAT DE VALÉNCIA. FACULTAD DE FARMACIA. DEPARTAMENTO DE BOTANICA Etnobotánica de la provincia de La Coruña Memoria presentada por Juan Antonio Latorre Catalá, para optar al grado de Dr. en Farmacia DIRECTORES: GERARDO STÜBING JUAN BAUTISTA PERIS VALENCIA Diciembre 2008 Etnobotánica de la provincia de La Coruña 0 Tesis doctoral de Juan Antonio Latorre Catalá 1 Etnobotánica de la provincia de La Coruña Tesis doctoral de Juan Antonio Latorre Catalá A mis padres, Juan y Pilar Etnobotánica de la provincia de La Coruña 2 Tesis doctoral de Juan Antonio Latorre Catalá 3 Etnobotánica de la provincia de La Coruña Tesis doctoral de Juan Antonio Latorre Catalá AGRADECIMIENTOS Este trabajo es fruto, no solo de la colaboración de numerosas personas que han querido velar sus conocimientos para que puedan quedar recogidos en este estudio sino también de otras sin cuyo apoyo incondicional habría sido imposible la realización del mismo. Gracias al Dr. Gerardo Stübing por su confianza y apoyo incondicional en todo momento y al Dr. Juan Bautista Peris por sus consejos y correcciones porque ellos hicieron posible este proyecto, resultado del cual, hoy sale a la luz esta Tesis. Gracias al Dr. Iñigo Pulgar del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela y a D. Pablo Piró Mascarell colaborador del Jardín Botánico de Valencia por su colaboración en la confirmación de la determinación de algunos especímenes. -

The English Way of St. James Itinerary
Palace Tours 12000 Biscayne Blvd. #107 Miami FL 33181 USA 800-724-5120 / 786-408-0610 Call Us 1-800-724-5120 The English Way of St. James Strategically situated, Ferrol and A Coruña are the starting points of the two alternatives of the English way. The first maritime itinerary to be known was written between 1154 and 1159 by an Icelandic monk named Nicolás Bergsson. During the 14th century and the first third of the 15th, the British used the ship to come to Santiago, it was the British who used their ships to reach Santiago; their presence is evidenced by the coins and pieces of pottery found during excavations in the cathedral. The offerings to the Apostle are yet another sign of the existence of maritime pilgrimages. Itinerary Day 1 - Arrival in Ferrol Arrival to Ferrol from the airport City guided tour through Magdalena neighborhood, the Military Heritage sites of the city and the Shipbuilding route Overnight at the Parador Day 2 - Ferrol / Betanzos (54 km) Begin early morning at the Port of Ferrol Pass through Fene and Cabañas, stopping in Pontedeume Visit Fragas, an Atlantic coastal temperate rainforest Lunch in a Eume canteen Head to Betanzos, arrive on foot after 2,2 km of walking Overnight in Betanzos The route begins at Curuxeiras dock at the Port of Ferrol. We will pass through Fene and Cabañas, stopping at the medieval village of Pontedeume, where you will be able to see buildings of the XIV century. After that, you will be able to explore the best preserved Atlantic coastal temperate rainforest in the whole of Europe, Fragas do Eume and the Monastery of Caaveiro. -

Índice De Contidos
)UDJDV (XPHGR Benvidos ás Fragas do Eume . 4 Situación . 6 ¿Que é unha fraga? . 7 ¿Por que son únicas as Fragas do Eume? . 9 O modelado das Fragas do Eume . 10 O clima . 12 As formas da paisaxe . 13 Historia dun bosque . 14 Luz, solo e auga . 16 Luz . 17 Solo . 17 Auga . 17 Miles de millóns de ramas . 18 A vida no solo do bosque . 24 Liques, brións e hepáticas . 26 No outono, cogomelos . 28 QGLFHGHFRQWLGRV Un fabuloso tesouro de fieitos . 30 Ì Flores á sombra . 32 A fauna das fragas . 34 Invertebrados . 36 Anfibios e réptiles . 38 Aves . 40 Mamíferos . 43 Onde o parque é matogueira . 46 E máis alá, os eidos . 48 O río Eume . 50 Unha historia entre as árbores . 56 Da Prehistoria á Idade Media . 57 O Mosteiro de San Xoán de Caaveiro . 58 A Casa de Andrade e Pontedeume . 61 Santa María de Monfero . 63 Resumen . 64 Summary . 66 Enderezos e datos de interese . 69 2 ))UUDDJJDDVV (XPH(XPHGRGR 3$548(1$785$/ UN TIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA 3 En Galicia chamámoslles fragas ás zonas de bosque espesas, ó interior das cales a luz chega sempresempre veladavelada polapola enramada.enramada. PerduranPerduran asíasí nono seuseu seoseo aa humidade,humidade, aa frescura,frescura, aa temperaturatemperatura case constante e, sobre todo, a vida. Cobra a vida nas fragas miles de formas diferentes, cada unha delas peza imprescindible dun ecosistema tantan fráxilfráxil comocomo pertinazpertinaz ee lonxevo.lonxevo. E así, desde sempre, atopamos estes lugares proclives á maxia e ó misterio, á meditación e ás lendas. -

Parques Naturales De Galicia Fragas Do Eume
Parques Naturales de Galicia Fragas do Eume Experiencias en plena naturaleza ES Todos los verdes para explorar EL ULTIMO BOSQUE ATLÁNTICO Ven a conocer uno de los bosques atlánticos de ribera mejor que conservan un espectacular manto vegetal. Robles y conservados de Europa. En sus 9.000 hectáreas de extensión castaños son muy abundantes, acompañados de otras viven menos de 500 personas, lo que da una idea del estado variedades como abedules, alisos, fresnos, tejos, avellanos, virgen de estos exuberantes bosques que siguen el curso árboles frutales silvestres, laureles, acebos y madroños. En del río Eume. El Parque tiene la forma de un triángulo cuyos las riberas húmedas y sombrías se conserva una amplia vértices y fronteras son las localidades de As Pontes de García colección de más de 20 especies de helechos y 200 especies Rodríguez, Pontedeume y Monfero. de líquenes. Un simple paseo por este territorio se convierte El río Eume, con 100 kilometros de longitud, labra un en una auténtica exploración de este bosque mágico. profundo cañón de abruptas laderas con grandes desniveles ACCESOS: El acceso más frecuente se lleva a cabo desde la localidad de Pontedeume, donde podremos coger la carretera DP-6902, paralela al río Eume, hasta llegar al Centro de interpretación. La entrada al Parque con vehículos de motor está restringida, por lo que conviene llamar antes para consultar dichas restricciones. MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE Y LAS EXPERIENCIAS QUE TE PROPONEMOS EN: Centro de Interpretación de las Fragas do Eume Lugar de Andarúbel. Carretera de Ombre a Caaveiro, km 5. 15600 Pontedeume T. -

ANEXO 1. Poblaciones No Aisladas De Iberolacerta Monticola Del Extremo Norte De a Coruña: Distribución Y Hábitats
Anexos al artículo: “Distribución de Iberolacerta monticola en la provincia de A Coruña (Galicia, Noroeste de España). Supervivencia de un relicto climático”. Pedro Galán. Pág. 81. 1/7 Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2012) 23(1) ANEXO 1. Poblaciones no aisladas de Iberolacerta monticola del extremo norte de A Coruña: distribución y hábitats. El límite meridional de las poblaciones no aisladas del norte de A Coruña (que están en contacto con otras de su especie de Lugo y zona cantábrica y en cuya distribución coruñesa no hay discontinuidades importantes), indicado por una línea azul en la Figura 1, se extien - de más hacia el Sur conforme se incrementa la distancia a la costa y se distribuyen más hacia el Este, por lo que la frontera es un línea que discurre en sentido Noroeste-Sureste. Así, en el área litoral de Ortigueira, Cariño y norte de Cedeira (única zona donde esta lagartija alcanza la costa), el límite sur de estas poblaciones no aisladas son los 43º42’N en el norte de Cedeira (7º58’W) y 43º39’N en el fondo de la ría de Ortigueira (7º52’W). En el inte - rior y más al Este (7º48’W), por el contrario, su límite sur desciende a los 43º29’N en la zona de As Somozas y As Pontes y, más al Suroeste (7º34’W), ya en la provincia de Lugo, bajan hasta los 43º27’N en la zona de Muras. Más hacia el Este esta tendencia no continúa, pues la especie no está presente en la mayor parte de la comarca lucense de Terra Chá, y su borde de distribución se curva, tomando un sentido Oeste-Este, siguiendo el contorno meri - dional de las sierras del norte de Lugo (Figura 1). -

FERROL TERRA Ares a Good Place for a Break, Is in One Of
MUNICIPALITIES RÍAS ALTAS: FERROLTERRA ALTAS: RÍAS area tourist Chapel in Cabo Frouxeira (Valdoviño) Estuary of Ares Estuary of Ferrol Cliffs of Loiba (Ortigueira) Monastery of Caaveiro (A Capela) Ares A Capela Cedeira Cerdido Ferrol Mañón Pontedeume As Somozas Vilarmaior Monfero Narón Ortigueira A good place for a break, is in It is located in one of the most One of the most popular It is located between the high The city of Ferrol stands out for its This place is known because In this village, it is possible to This town has many places The type of architecture that one of the most beautiful fishing beautiful natural habitats, the municipalities for having the mountains of Forgoselo and squared shape, as we can see in it is the most northern point In this town, located in the nature A perfect place to enjoy the This area is popular because it travel to the past by visiting of interest, both regarding should be pointed out in villages in Galicia, Redes. It is Fragas do Eume, where an second most important pilgrimage Faladoira and the valley of San the popular quarter of Magdalena, of the Iberian Peninsula, the reserve of Fragas do Eume, is wild beaches facing the Atlantic celebrates the Festival Internacional the castle and tower of the landscape, with recreational areas Vilamaior is one regarding the also popular for its festivity of important Romanic architectural centre in Galicia, Santo André de Sadurniño. The municipality with long streets where there cape of Estaca de Bares, the monastery of Monfero. We Ocean, such as Hortiña, Casal do Mundo Celta (International Andrade and seeing the traces such as Carballo, and regarding religious heritage being the most Alfombras, celebrated in May, gems stands, the monastery of Teixido. -

Estudio Diagnóstico Socioeconómico Comparado De Ferrol Y Área De
Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferol y su área de influencia | FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferrol y su área de influencia FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferol y su área de influencia | FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD Documento elaborado por Jesús Ángel Dopico Castro, del Departamento de Economía Aplicada I y del Grupo de Investigación Persona – Ambiente, de la Universidad de A Coruña, para la Asociación de Empresarios Ferrolterra. Noviembre de 2016 Edita: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º. 15405 Ferrol Tel. 981 333 305 Fax 981 333 302 [email protected] www.empresarios-ferrolterra.org Cofinancia: Deputación da Coruña 2 Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferol y su área de influencia | FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD Introducción I. 1. Objetivos y alcance del estudio……………………………………………………………………………………….. 6 I. 2. Metodología empleada y características de los datos……………………………………………………… 6 I. 3. Ferrol y su área de influencia: Aproximaciones socioeconómicas……………………………………. 8 Capítulo 1. Base territorial de la actividad económica 1.1. Territorio e infraestructuras……………………………………………………………………………………………. 11 1.2. Estructura urbanística…………………………………………………………………………………………………….. 18 1.3. Recursos ambientales……………………………………………………………………………………………………... 30 1.4. Geografía socioeconómica…………………………………………………………………………………………….… 33 Capítulo 2. Dinámica demográfica 2.1. Evolución de la población: 1981-2015……………………………………………………………………….……. -

Excursions from Ferrol 7
Ferrol tourist office Panoramic view Bike station URBAN & CULTURAL Tourist Office Restaurants area Bike rental Hotel accomodation Shopping area Bike lane Boats Ferrol estuary Taxi Walk Start of Saint James Tourist train Transfer station Way Religious building Cruise ships Saint James Way Start of pilgrimage Museum/ culture Car park route to San Andrés de Teixido Modernism Petrol station Ferrol Tourist Office Magdalena, 56 - T 981 944 272 Tourist Information Point Peirao de Curuxeiras Beach For children www.ferrol.es/turismo [email protected] Find out more! Published by: Arquivo Turgalicia, Arquivo Turismo de Santiago, Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol Arquivo Centro Torrente Ballester Produced by: Layout: Gráficas de Cariño, S.L. Item-Aga Photography: Translated by: Ovidio Aldegunde, Juan Balsa, José Balsa, Adolfo Linkinter Enríquez, Xurxo Lobato,María López Faraldo, Margen Fotografía (Alberto Suárez/Tino Viz), Legal deposit: C 1039-2011 Please note that All information supplied in this brochure is subject to change and is based on the information avai - lable at the time of going to press. Turismo de Ferrol cannot be held responsible for any future chan - ges. Please contact Turismo de Ferrol to obtain the latest information. 0 Table of contents and credits 1 · 10 reasons to visit Ferrol............................ ....................................... 01 2 · Walks ................................................................................................. 07 3 · 48 hours in Ferrol .............................................................................. -

14.1Surfhouses
14.1SURFHOUSES AKTIVER TOURISMUSFÜHRER DEUTSCH 1 / / / ACTIVO 365 FERROLTERRA RÍAS ALTAS InhaltsverzeichnisSURFEN 4 AUSRITTE 32 MOUNTAINBIKE 20 RUDERN 34 WANDERN 22 BOOTSCHARTER 35 KLETTERN UND ABSEILEN 24 SUP 36 GOLF 26 ERGÄNZENDE AKTIVITÄTEN 38 MULTI-ABENTEUER 27 EVENTS 40 KAJAK 28 SERVICEINFORMATIONEN 42 PAINTBALL 30 TELEF. VON INTERESSE 45 WINDSURFEN 31 Herausgeber: Gemeindeverband des Landkreises Ferrol. Texto: Stgo, bearbeitet auf Grund der Diagnose und des Aktionsplans für Ak- tivtourismus in Ferrolterra – Rías Altas und costadasondas.surf. Fotografien:Bilddatenbank des Gemeindeverbands des Landkreises Ferrol, Stgo, im Führer erwähnte Unternehmen, Clubs und Vereine. Entwurf, Layout und Übersetzungen: Stgo. Jede Reproduktion ohne Genehmigung des Gemeindeverbands des Landkreises Ferrol ist verboten. Information über die von Oktober bis Dezember 2017 erhaltenen Dienstleistungen. ACTIVO 365 FERROLTERRA RÍAS ALTAS 365 FERROLTERRA ACTIVO / / / 2 Inhaltsverzeichnis Wir heißen Sie bei Ferrolterra-Rías Altas willkommen und hoffen, dass Ihr Abenteuer inmitten der jungfräulichen Natur dieses Reiseziels zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Hier finden Sie ein reichhaltiges Angebot an Aktivitäten, passend für jede Art von Kunden. An der Küste liegen Rías (Fjords) und Strände, die sich zum Atlantik hin öffnen, ideale Schauplätze für den Wassersport. Verpassen Sie nicht die Rías von Ares und Ferrol oder die Ausblicke vom “The best bank of the world” in Loiba (Ortigueira). Dazu kommen weitere einzigartige Gewässerlandschaften von großer Schönheit, wie die Lagunen von Doniños und Valdoviño, oder der künstliche See von As Pontes. Die Serra da Capelada, die eng an der Küste verläuft, ist ein einzigartiger, magischer Ort; ebenso wie die Garita de Herbeira (die höchste Steilküste Kontinentaleuropas) und San Andrés de Teixido, von dem man sagt; “vai de morto quen non foi de vivo” (wer nicht lebend kommt, kommt als Toter). -

BOE 274 De 16/11/2005 Sec 3 Pag 37527 a 37538
BOE núm. 274 Miércoles 16 noviembre 2005 37527 Los 12 meses desde que se iniciaron las garantías. La toma de efecto del seguro de la campaña siguiente para el mismo MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE cultivo. III. Definiciones. 18856 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2005, de la Secretaría A los solos efectos del seguro regulado en la presente Orden se General para la Prevención de la Contaminación y el Cam- entiende por: bio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del «Gasoducto Mugardos-As Estado Fenológico «D»: Cuando al menos el 50 por 100 de los árboles Pontes-Guitiriz (Ramal Norte) y derivación a la central de de la parcela asegurada, han alcanzado o superado el estado fenológico ciclo combinado de As Pontes (provincias de A Coruña y «D». Se considera que un árbol ha alcanzado el estado fenológico «D», Lugo)», promovido por Regasificadora del Noroeste, S.A. cuando al menos el 50 por 100 de las yemas de flor han alcanzado o supe- rado el estado fenológico «D». El estado fenológico «D» de una yema de El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de flor se define según las especies. Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su Albaricoquero y melocotonero: Corresponde a la apertura de los sépa- Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 los dejando ver la corola en el ápice de la yema. de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de Ciruela: Corresponde a la separación de los botones florales y es visi- impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que ble el extremo de la corola. -

El Caso Del Río Eume
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Alexandre Luis (2016). Inundaciones en el noroeste de la Península Ibérica. The Overarching Issues of the European Space: Rethinking Socioeconomic and Environmental Problems…Porto: FLUP, pp. 118-143 __________________________________________________________________________________________________________ INUNDACIONES EN EL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EL CASO DEL RÍO EUME Alexandre Luis VÁZQUEZ RODRÍGUEZ Universidad de Santiago de Compostela (USC) [email protected]/[email protected] Abstract Floods are the geological and geographical risk with high social and economic impact. The anthropic development of the basin of the Eume river makes it increasingly more important to control the aspects that contribute to flooding in the area. The Eume river is the sixth Galician river in length, 80 km, and has a drainage area of 470.22 km 2. It contains nine municipalities and more than 45.000 people. In the oceanic climate of Galicia, which reach 2.000 mm of annual precipitation, and where the watersheds are maximally exploited, flood risk should be considered. This paper presents the process of developing floodplain mapping for three sectors of Eume River basin: Serra do Xistral , As Pontes de García Rodríguez and river mouth. The delineation of flood areas was carried out by combining statistical, hydrological and geomorphological methods. Some project procedures have been automated by the use of geographic information systems. Keywords: flooding risk, flood area, Eume river, Galicia, precipitations. Resumen Las inundaciones son un riesgo geológico y geográfico con gran impacto social y económico. El desarrollo antrópico de la cuenca hidrográfica del río Eume hace que cada vez sea más importante controlar los aspectos que contribuyen a las inundaciones de la zona. -
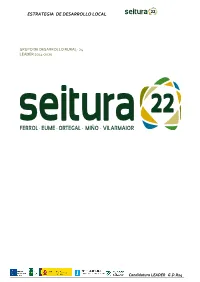
Gdr 24 Estratexia Es.Pdf
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL GRUPO DE DESARROLLO RURAL- 24 LEADER 2014-2020 Candidatura LEADER G.D.R24 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 7 PARTE I ........................................................................................................................ 9 2 GRUPO DE DESARROLLO RURAL 24, ASOCIACIÓN SEITURA 22 ................................. 9 2.1. Datos de identificación y personalidad jurídica .............................................................. 9 2.2. Proceso de participación: ......................................................................................... 35 2.3. Previsión del equipo técnico: ................................................................................... 48 2.4 Experiencia de la entidad .......................................................................................... 49 PARTE II ..................................................................................................................... 51 3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO DE ACTUACIÓN ................................ 51 3.1 Delimitación territorial. ............................................................................................. 51 3.3.1 Situación geográfica: ............................................................................................. 51 3.1.2 Análisis del Medio Natural y Espacios Protegidos: ...................................................... 52