Rev Fronteras Historia 18-1 INT.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ANDEAN PREHISTORY – Online Course ANTH 396-003 (3 Credits
ANTH 396-003 1 Andean Prehistory Summer 2017 Syllabus ANDEAN PREHISTORY – Online Course ANTH 396-003 (3 credits) – Summer 2017 Meeting Place and Time: Robinson Hall A, Room A410, Tuesdays, 4:30 – 7:10 PM Instructor: Dr. Haagen Klaus Office: Robinson Hall B Room 437A E-Mail: [email protected] Phone: (703) 993-6568 Office Hours: T,R: 1:15- 3PM, or by appointment Web: http://soan.gmu.edu/people/hklaus - Required Textbook: Quilter, Jeffrey (2014). The Ancient Central Andes. Routledge: New York. - Other readings available on Blackboard as PDFs. COURSE OBJECTIVES AND CONTENTS This seminar offers an updated synthesis of the development, achievements, and the material, organizational and ideological features of pre-Hispanic cultures of the Andean region of western South America. Together, they constituted one of the most remarkable series of civilizations of the pre-industrial world. Secondary objectives involve: appreciation of (a) the potential and limitations of the singular Andean environment and how human inhabitants creatively coped with them, (b) economic and political dynamism in the ancient Andes (namely, the coast of Peru, the Cuzco highlands, and the Titicaca Basin), (c) the short and long-term impacts of the Spanish conquest and how they relate to modern-day western South America, and (d) factors and conditions that have affected the nature, priorities, and accomplishments of scientific Andean archaeology. The temporal coverage of the course span some 14,000 years of pre-Hispanic cultural developments, from the earliest hunter-gatherers to the Spanish conquest. The primary spatial coverage of the course roughly coincides with the western half (coast and highlands) of the modern nation of Peru – with special coverage and focus on the north coast of Peru. -

Tesis Doctoral, 12-10-2014
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA TESIS DOCTORAL Sincretismo paralitúrgico y representaciones escénicas asociados a la tradición festiva de América Latina MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Alberto José Díaz de Prado Maravilla Directores Eloy Gómez Pellón Francisco Javier Fernández Vallina Madrid, 2014 © Alberto José Díaz de Prado Maravilla, 2014 pág. 2 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA DOCTORADO EN CIENCIAS DE LAS RELIGIONES TESIS DOCTORAL SINCRETISMO PARALITÚRGICO Y REPRESENTACIONES ESCÉNICAS ASOCIADOS A LA TRADICIÓN FESTIVA DE AMÉRICA LATINA Alberto José Díaz de Prado Maravilla Madrid, 2014 pág. 3 pág. 4 Dedico el presente trabajo a mis hermanos Jesús y Mari Carmen y a mis tíos Salvador y Maruja por el apoyo que siempre me han brindado. pág. 5 pág. 6 Agradecimientos: A mi prima Cati, a Emilio de Cos y a Miguel Angel Silva por sus colaboraciones, a Silvana Parascandolo y Martha G. Robinson por sus traducciones al inglés, a mi amiga Lola por su hospitalidad, a mi amigo Nacho por su precisiones y a mi amiga Merche por su confianza. pág. 7 pág. 8 ÍNDICE GENERAL ABSTRACT (SUMMARY)…………………………………………………..…………..11 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 15 Justificación de la investigación ....................................................................................... 17 Objetivo de la Tesis Doctoral .......................................................................................... -

The Influence of Chimú Metalworks on Inca Metalworks
The Kennesaw Journal of Undergraduate Research Volume 5 Issue 2 College of the Arts Special Issue Article 1 October 2017 The Influence of Chimú Metalworks on Inca Metalworks Maria Shah Kennesaw State University, [email protected] Hannah Pelfrey Kennesaw State University, [email protected] Jessica J. Stephenson Kennesaw State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.kennesaw.edu/kjur Part of the American Art and Architecture Commons Recommended Citation Shah, Maria; Pelfrey, Hannah; and Stephenson, Jessica J. (2017) "The Influence of Chimú Metalworks on Inca Metalworks," The Kennesaw Journal of Undergraduate Research: Vol. 5 : Iss. 2 , Article 1. DOI: 10.32727/25.2019.23 Available at: https://digitalcommons.kennesaw.edu/kjur/vol5/iss2/1 This Article is brought to you for free and open access by the Office of Undergraduate Research at DigitalCommons@Kennesaw State University. It has been accepted for inclusion in The Kennesaw Journal of Undergraduate Research by an authorized editor of DigitalCommons@Kennesaw State University. For more information, please contact [email protected]. Shah et al.: The Influence of Chimú Metalworks on Inca Metalworks The Influence of Chimú Metalworks on Inca Metalworks Maria Shah, Hannah Pelfrey, and Jessica Stephenson (Faculty Advisor) Kennesaw State University ABSTRACT One of the cornerstones of art history is the attribution of art work to an artist, culture or time period. Art historians perform this work through a number of methods, including an analysis of medium, provenance, and object history, with the goal of placing a work within a chronological sequence. However, art historical attribution becomes a challenge when studying lesser known cultures or cultures of the past whose art works have been removed from archaeological contexts without rigorous study. -

Iberoamerica Mestiza Santillana.Pdf
Esta exposición se presentó del 2 de julio al 14 de septiembre de 2003 en la Torre de don Borja y Casas del Águila y la Parra, Santillana del Mar (Cantabria) Colaboran MINISTERIO MINISTERIO DE ASUNTOS DE EDUCACIÓN, EXTERIORES CULTURA Y DEPORTE IBEROAMÉRICA MESTIZA ENCUENTRO DE PUEBLOS Y CULTURAS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. MADRID octubre - noviembre 2003 CASTILLO DE CHAPULTEPEC. MÉXICO enero - marzo 2004 FundaciónSantillana Organizan Fundación Santillana Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, SEACEX Centro Cultural de la Villa. Concejalía de Gobierno de las Artes. Ayuntamiento de Madrid. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional de Antropología e Historia. México Financian Diseño de montaje Fundación Santillana Aurora Herrera Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, SEACEX Montaje CONACULTA-INAH, México Montajes HORCHE Colaboran Transporte Ministerio de Asuntos Exteriores S.I.T. Transportes Internacionales Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Seguros Director científico del proyecto Axa Art Versicherung AG. Sucursal en España Miguel León-Portilla Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros Comisario Restauración Víctor M. Mínguez Cornelles Enma García Alonso. IPHE Coordinadora Rocío Salas Almela. IPHE Eloísa Ferrari Lozano Olga Sánchez García Christiam Fiorentino Comité Asesor CREA. Centro de conservación, Guillermo de Andrade restauración y estudios artísticos. Chile Paz Cabello Carro Elisa García-Barragán Martínez Sistemas Multimedia Rodrigo Gutiérrez Viñuales Castro & Val. Digital -
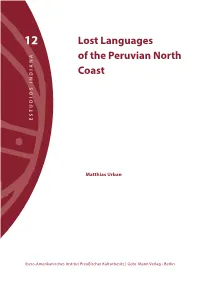
Lost Languages of the Peruvian North Coast LOST LANGUAGES LANGUAGES LOST
12 Lost Languages of the Peruvian North Coast LOST LANGUAGES LANGUAGES LOST ESTUDIOS INDIANA 12 LOST LANGUAGES ESTUDIOS INDIANA OF THE PERUVIAN NORTH COAST COAST NORTH PERUVIAN THE OF This book is about the original indigenous languages of the Peruvian North Coast, likely associated with the important pre-Columbian societies of the coastal deserts, but poorly documented and now irrevocably lost Sechura and Tallán in Piura, Mochica in Lambayeque and La Libertad, and further south Quingnam, perhaps spoken as far south as the Central Coast. The book presents the original distribution of these languages in early colonial Matthias Urban times, discusses available and lost sources, and traces their demise as speakers switched to Spanish at different points of time after conquest. To the extent possible, the book also explores what can be learned about the sound system, grammar, and lexicon of the North Coast languages from the available materials. It explores what can be said on past language contacts and the linguistic areality of the North Coast and Northern Peru as a whole, and asks to what extent linguistic boundaries on the North Coast can be projected into the pre-Columbian past. ESTUDIOS INDIANA ISBN 978-3-7861-2826-7 12 Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz | Gebr. Mann Verlag • Berlin Matthias Urban Lost Languages of the Peruvian North Coast ESTUDIOS INDIANA 12 Lost Languages of the Peruvian North Coast Matthias Urban Gebr. Mann Verlag • Berlin 2019 Estudios Indiana The monographs and essay collections in the Estudios Indiana series present the results of research on multiethnic, indigenous, and Afro-American societies and cultures in Latin America, both contemporary and historical. -

ARCL0039 Ancient Civilisations of Andean South America
ARCL0039 Ancient Civilisations of Andean South America Years 2 & 3 (15 credits) Coursework deadlines: 12/NOV/2019 & 20/JAN/2020 Module Coordinator Dr. José R. Oliver [email protected] 2019-2020 ARCL. 0039 Andean Civilisations, Term 1, 2019 Module Handout ARCL 0039 Ancient Civilisations of Andean South America Term I - 2019 (15 Credits, 2 nd and 3 rd Year Option) Module Coordinator: Dr. José R. Oliv er Office: IoA Room 104 [email protected] - tel. (0207) 679 1524 Office Hours: As posted on Office Door or by appointment Lectures: Tuesdays 9-11 AM in Room B-13 Week by Week Lectures Date Lecture # Topic ESSAY DUE* 1 Introduction to the Module 01-OCT 2 Vertical Ecological Zonation and Cultural Adaptation in the Andes Cotton Preceramic Period 08-OCT 3 The Early Centers with Monumental Architecture 4 in Coastal Perú: (Part 1) 5 The Early Centers with Monumental Architecture 15-OCT in Coastal Perú Cotton-Norte Chico (Part 2) 6 The Maritime-Oasis Hypothesis 7 The Kotosh Religious Tradition of the Central 22-OCT Andean Highlands 8 The Collapse of the Late Preceramic/Initial Period & the Early Horizon "Revolution" 9 Chavín de Huántar: From Village to Civic- 29-OCT Ceremonial Centre 10 Chavín Art and Architecture 04-08 NOVEMBER READING WEEK (no lectures) 12-NOV 11 The Rise and Expansion of Moche Civilisation 12-NOV ESSAY 1 12 The Fall of the Moche: The Case of Pampa Grande 19 NOV 13 The Rise of Tiwanaku and its Capital Center 14 The Tiwanaku Capital Core and its Periphery 15 Tiwanaku Economy 26 NOV Raised Field ( waru-waru ) Agriculture 16 The Collapse of Tiwanaku 17 The Inca Imperial Organisation 03 DEC 18 The Inca Capital of Cuzco, Royal Estates & Sacred Landscapes 19 Inca Empire & Conquest: The Case of the Wanka 10 DEC (Huanca) in the Mantaro Valley 20 End of Empire: The Spanish Conquest Overview 20/JAN/2020 20 JAN ESSAY 2 *Marked essays will be returned two weeks after delivery deadline. -

Inca Notes 1300 – 1541
Inca Notes 1300 – 1541 A. Inca Timeline (4000 BCE - 1541 CE) 4000 BCE - 400 BCE: Titicaca culture (Upper Peru and Bolivian highlands) 1800 BCE - 400 BCE: Chavín culture 400 BCE - 700 CE: Tiahuanaco culture 400 BCE - 800 CE: Nazca culture 200 CE - 800: Mochica culture 800 - 1100: Huari culture 1100 - 1400: Chimú culture, Cajamarca culture, Ica culture 1200: Manco Cápac organizes the kernel of the Inca people 1438 – 1533 (1541): Inca culture and empire (Tawantinsuyu) I. General Regarding the geographical context of the Andean civilizations—from the pre-Incas to the Incas themselves—Charles C. Mann says the following in his major work titled 1493 (Knopf, 2011): The altiplano (average altitude: about twelve thousand feet) holds most of the region’s arable land: it’s as if Europe had to support itself by farming the Alps. The sheer eastern face of the Andes catches the warm, humid winds from the Amazon, and consequently is beset by rain; the western, ocean-facing side, shrouded by the ―rain shadow‖ of the peaks, contains some of the earth’s driest lands. The altiplano between has a dry season and a wet season, with most of the rain coming between November and March. Left to its own devices, it would be covered by grasses in the classic plains pattern. From this unpromising terrain sprang, remarkably, one of the world’s great cultural traditions—one that by 1492 had reached, according to the University of Vermont geographer Daniel W. Gade, ―a higher level of sophistication‖ than any of the world’s other mountain cultures. Even as Egyptian kingdoms built the pyramids, Andean societies were erecting their own monumental temples and ceremonial plazas. -

Formative Architecture in Tumbes
LAQ21(2)Moore_Layout 1 6/4/10 5:12 PM Page 172 ARCHITECTURE, SETTLEMENT, AND FORMATIVE DEVELOPMENTS IN THE EQUATORIAL ANDES: NEW DISCOVERIES IN THE DEPARTMENT OF TUMBES, PERU Jerry D. Moore The cultural transformations associated with the Formative period are pivotal for understanding the prehistory of the Amer - icas. Over the last five decades, investigations in southwestern Ecuador have provided an early and robust set of archaeo - logical data relating to Archaic- to- Formative transformations as exemplified by the Las Vegas, Valdivia, Machalilla, and Chorrera archaeological traditions. However, recent archaeological research in adjacent zones of the equatorial Andes indicates that the transformations in southwestern Ecuador were paralleled by coeval but distinct developments. Recent (2006–2007) excavations in the Department of Tumbes, Peru, have documented previously unknown Formative transfor - mations, including the development of substantial domestic architecture during the Archaic (ca. 4700–4330 B.C.E.) and early Formative (ca. 3500–3100 B.C.E.), the shift from elliptical pole- and- thatch dwellings to rectangular wattle- and- daub structures at ca. 900–500 B.C.E., and the construction of public architecture and the establishment of a two- tiered settle - ment system by ca. 1000–800 B.C.E. These recently discovered archaeological patterns from Tumbes and additional data from southern Ecuador provide the basis for revised comparative perspectives in which southwestern Ecuador is a significant— but no longer the only— vantage point for understanding the evolution of Formative societies in the equatorial Andes. Las transformaciones culturales asociadas con el Formativo son claves para nuestro entendimiento de la prehistoria ameri - cana. -

Resistance to the Expansion of Pachakutiq's Inca Empire and Its Effects on the Spanish
RESISTANCE TO THE EXPANSION OF PACHAKUTIQ'S INCA EMPIRE AND ITS EFFECTS ON THE SPANISH CONQUEST A Senior Scholars Thesis by MIGUEL ALBERTO NOVOA Submitted to the Office of Undergraduate Research Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the designation as HONORS RESEARCH FELLOW May 2012 Major: History Economics RESISTANCE TO THE EXPANSION OF PACHAKUTIQ'S INCA EMPIRE AND ITS EFFECTS ON THE SPANISH CONQUEST A Senior Scholars Thesis by MIGUEL ALBERTO NOVOA Submitted to the Office of Undergraduate Research Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for designation as HONORS RESEARCH FELLOW Approved by: Research Advisor: Glenn Chambers Director for Honors and Undergraduate Research: Duncan Mackenzie May 2012 Major: History Economics iii ABSTRACT Resistance to the Expansion of Pachakutiq's Inca Empire and its Effects on the Spanish Conquest. (May 2012) Miguel Alberto Novoa Department of History Department of Economics Texas A&M University Research Advisor: Dr. Glenn Chambers Department of History This endeavor focuses on the formation and expansion of the Inca Empire and its effects on western South American societies in the fifteenth century. The research examines the Incan cultural, economic, and administrative methods of expansion under Pachakutiq, the founder of the empire, and its impact on the empire’s demise in the sixteenth century. Mainstream historical literature attributes the fall of the Incas to immediate causes such as superior Spanish technology, the Inca civil war, and a devastating smallpox epidemic; however, little is mentioned about the causes within the society itself. An increased focus on the social reactions towards Inca imperialism not only expands current information on Andean civilization, but also enhances scholarly understanding for the abrupt end of the Inca Empire. -
The Cambridge History of War Edited by Anne Curry , David A. Graff Index More Information
Cambridge University Press 978-0-521-87715-2 — The Cambridge History of War Edited by Anne Curry , David A. Graff Index More Information Index Aachen Capitulary, 646, 656 Aghlabids, 674 Abagha, Mongol Ilkhan, 301, 304, 316 Agincourt, battle of, 350, 352, 382 327 498 Abaoji, Khitan leader, Ah˙mad Shah II, Bahmani sultan, ʿAbba¯sid caliphate, 6, 7, 10, 18, 24, 31, 39, 41–9, Ajnadayn, battle of, 32 112, 186, 674 Aki Tokason of Fyn, 102 Abbo of St. Germain-des-Près, 83 akıncı (Ottoman raiding army), 456, 460–2 ʿAbd Alla¯h al-Ma’mu¯n, ʿAbba¯sid caliph, ʿAla¯’ al-D¯nı Khalj¯,ı Delhi sultan, 485, 494 45–7, 178 Alans, 131, 299, 315, 442, 445 ʿAbd Alla¯h ibn al-Zubayr, 32, 40 Alarcos, battle of, 419 ʿAbd al-Malik ibn Marwa¯n, Umayyad caliph, Albania, Ottoman conquest of, 468 39–41, 49 Albert the Great, 661 ʿAbd al-Rahma¯n ibn Muʿa¯wiya, 410 Alberti, Leon Battista, 406 Abe Yoritoki, 234 Albigensian Crusade, 8, 421, 629 Abna¯’, 43–5, 46 Albornoz, Gil, 391 Abu¯Bakr, 30 Albuquerque, Alfonso de, 505 ʿ ʿ 37 83 Abu¯Ish˙a¯qal-Mu tas˙im, Abba¯sid caliph, , Alcuin, 46, 47, 48, 178 Aleksandr Nevskii, prince of Novgorod, 306 Abu¯’l-Hasan ʿAl¯,ı ruler of Granada, 427 Alexios I Komnenos, Byzantine emperor, 109, Abu¯Muslim al-Khura¯sa¯ni, ʿAbba¯sid 118, 122, 130–2, 272, 275, 278–9, 282, 284, general, 42–3 437–8, 440, 446 Abu¯Sa‘¯d,ı Mongol Ilkhan, 304 Alexios III Angelos, Byzantine emperor, 431 Abu¯Sha¯ma, 676 Alfonso I, king of Aragon, 417, 420 ʿ 32 421 Abu¯ Ubayda ibn al-Jarra¯h˙, Alfonso II, king of Aragon, Abu¯Yu¯suf, Marinid sultan, 424 Alfonso IV, king -

Scanned Using Book Scancenter 5022
to Asia, the Castilian monarchs had Columbus arrested. He would Chapter 2 make more Atlantic crossings, but he had become marginalized to Many victories, great the Castilian experiment in the Caribbean. That experiment reflected the lessons of the long conquest of conquests the Canary Islands. The financiers who backed Columbus came together as investors in the Canaries. The policies of nurturing Matthew Restall and Felipe Fernandez-Armesto, The and converting the native populations and exempting them Conquistadors: A Very Short Introduction (Oxford University from enslavement took shape in the archipelago. The ideas of Press, 2012). introducing new crops, especially sugar, and importing labor to grow and process them, arose there. The establishment of the Canaries as a distinct “kingdom” within the Crown of Castile and “It is because of wealth that we have witnessed, and will continue the wider Spanish monarchy presaged the way Spaniards would to see many victories, great conquests and discoveries of great conceive and organize the New World. empires that have been hidden from us,” wrote the veteran victories,Many great conquests conquistador and colonial administrator Bernardo de Vargas By 1500 the original settlements made by Columbus on Hispaniola Machuca. “This is seen each day, under commanders who, with were abandoned and a permanent Spanish capital established royal powers, have thus occupied themselves, with desire to show at Santo Domingo. Over the next twenty years, Spaniards used themselves serving their king and embarking on campaigns of the stepping-stone method to explore, raid, and partially settle great risk, labor, and expense, spending their personal wealth with the islands of the Caribbean. -
Catalogo-CEIDA-2018.Pdf
AUTOR LIBRO PAÍS EDITORIAL AÑO CÓDIGO NOTAS Ideologia, teoria y politica en el Altieri, A; Cerroni, Umberto; et. Al Puebla Universidad Autonoma de Puebla 660 A4 1 ejemplar pensamiento de Marx Anderson, Benedict Imagined Communities USA Verso 642 A5 1 ejemplar engargolado Anguiano, Arturo (coord.) La Transicion Democratica Mèxico UAM Xochimilco 641 A5 1 ejemplar Elementos para el estudio de los Departamento Nacional Findiji, Maria Teresa resguardos indígenas del Cauca. Bogotá, Colombia 162 F5 1 ejemplar Administrativo de Estadística Censo indígena del Cauca 1972 Monsiváis Carrillo, Carlos Alejandro Vislumbrar Ciudadania Mèxico El Colegio de la Fronter Norte 641 M6 1 ejemplar (2004) Encrucijadas de la ciudadania y la Quezada, Sergio (Coord.) (2005) Mexico Universidad Autonoma de Yuatan 641 QU4 1 ejemplar democracia Yucatan 1812-2004 Sin dato de Autor (1988) El arte de Mesoamerica México, D.F Editorial 349 S4.13 1 ejemplar engargolado Research design in anthropology. Paradigms and A Brim, John; Spain, David (1974) USA Holt, Rinehart and wiston 815 B7 VARELA 1 ejemplar pragmatics in the testing of hypotheses A Committee of the Royal Notes and queries on Anthropological institute of Great London Routledge and Kegan Paul LTD 815 C7 VARELA 1 ejemplar anthropology Britain and Ireland (1967) A cura di Arnaldo Nesti e Enzo Segre Certeza , incertezza, religioni Italia Titivillus 772 N47 2 ejemplares Malagoli Come un Mondo altro? Tras el búho de Minerva. Mercado A. Boron, Atilio (2000) contra democracia en el Buenos Aires Fondo de Cultura Económica 446 A1 CANCLINI 1 ejemplar capitalismo de fin de siglo A. Chagnon, Napoleon (1968) Yanomamô. The fierce people New York, USA Stanford University Press 563 C4 VARELA 1 ejemplar A.