Nº II-2016 4-7-2016.Pmd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lillie Enclave” Fulham
Draft London Plan Consultation: ref. Chapter 7 Heritage - Neglect & Destruction February 2018 The “Lillie Enclave” Fulham Within a quarter mile radius of Lillie Bridge, by West Brompton station is A microcosm of the Industrial Revolution - A part of London’s forgotten heritage The enclave runs from Lillie Bridge along Lillie Road to North End Road and includes Empress (formerly Richmond) Place to the north and Seagrave Road, SW6 to the south. The roads were named by the Fulham Board of Works in 1867 Between the Grade 1 Listed Brompton Cemetery in RBKC and its Conservation area in Earl’s Court and the Grade 2 Listed Hermitage Cottages in H&F lies an astonishing industrial and vernacular area of heritage that English Heritage deems ripe for obliteration. See for example, COIL: https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1439963. (Former HQ of Piccadilly Line) The area has significantly contributed to: o Rail and motor Transport o Building crafts o Engineering o Rail, automotive and aero industries o Brewing and distilling o Art o Sport, Trade exhibitions and mass entertainment o Health services o Green corridor © Lillie Road Residents Association, February1 2018 Draft London Plan Consultation: ref. Chapter 7 Heritage - Neglect & Destruction February 2018 Stanford’s 1864 Library map: The Lillie Enclave is south and west of point “47” © Lillie Road Residents Association, February2 2018 Draft London Plan Consultation: ref. Chapter 7 Heritage - Neglect & Destruction February 2018 Movers and Shakers Here are some of the people and companies who left their mark on just three streets laid out by Sir John Lillie in the old County of Middlesex on the border of Fulham and Kensington parishes Samuel Foote (1722-1777), Cornishman dramatist, actor, theatre manager lived in ‘The Hermitage’. -

Masonic Magazine : Freemasonry
TJH E MASONIC MAGAZINE : % SMfrlg digest nf FREEMASONRY IN ALL ITS BRANCHES ^ (SUPPLEMENTAL TO " THE FREEMASON. ") VOL V. UNDER THE PATRONAGE OF HIS EOYAL HIGHNESS THE PEINCE OF WALES, K.G. The M. W. Grand Master. ENGLAND. SIR MICHAEL EOBEET SHAW-STEWAET, BAET., The M. W. Grand Master. THE EIGHT HONOUEABLE THE EAEL OF EOSSLYN, The M.W. Past Grand Master. SCOTLAND. COLONEL FEANCIS BUEDETT, Representative for Gmnd Lodge. IRELAND. AND THE GEAND MASTERS OF MANY FOREIGN GEAND LODGES. LONDON : GEOEGE KENNING, 198, FLEET STEEET. 1877-8. PEEFACE L TO THE FIFTH VOLUME, n —?— i TXTE have arrived at our Fifth Volume, and a few words of Preface are customary and needful. Not, indeed, that Ave have very much to say. i- E , We betray no secrets, and we reveal no mysteries, when we mention once again ' ' that were Masonic Literature to be supported alone by the patronage of our Craft, we fear that the result would be a very limited " outcome " indeed,—very far from a " strong order." If our good Publisher only measured the " Supply " r ', he so liberally provides for the " pabulum mentis Latomicse " by the " Demand ," ¦*, which hails and encourages his sacrifices, we are inclined to fancy, though it is *; only our own private opinion, " quantum valet," that the status of Masonic Lite- rature amongst us would be neither very promising nor flattering ;—nay its very appearances, " like angels' visits," must he " few and far between." Despite our excellent friend Bro. Hubert's complimentary estimate of English Masonic Literature, we feel hound honestly to admit that there is a " little " room for an improved taste and more extensive patronage ! But yet Ave do not i Avish to seem to write in a spirit of complaint or fault, especially at the conclu- sion of our Fifth Volume ! For with such a fact before us, we must really beg to congratulate our Order on gallant efforts, resolutely made, to diffuse amongst | | our Craft a sound, sensible, readable, healthy Masonic Literature. -

Nº II-2016 4-7-2016.Pmd
Revista de Estudios Extremeños, 2016, Tomo LXXII, Número II, pp. 1091-1118 1091 O corneteiro de Badajoz JACINTO J. MARABEL MATOS Doctor en Derecho Comisión Jurídica de Extremadura [email protected] RESUMEN: La presencia del ejército portugués en Extremadura, durante la mayor parte de los combates que se libraron en la Guerra de la Independencia, fue constante. Sin embargo, los escasos estudios dedicados a recoger esta partici- pación suelen estar basados en fuentes interpuestas, fundamentalmente británi- cas, y por lo tanto incompletas. Por ello, en ocasiones resulta complicado delimitar los hechos históricos de los meramente fabulados, como ocurrió en el caso del corneta del batallón de cazadores portugueses nº 7, en el asalto de Badajoz de 1812. En este trabajo tratamos de mostrar las posturas enfrentadas en torno a esta particular historia de la que, aún hoy, es difícil asegurar su veracidad. PALABRAS CLAVE:Sitio de Badajoz; Ejército Portugués; Corneteiro. ABSTRACT The presence of the Portuguese army in Extremadura, during most of the battles that were fought in the Peninsular War, was constant. However, few studies dedicated to collecting this participation are often based on filed, mainly british sources, and therefore incomplete. Therefore, it is sometimes difficult to delineate the historical facts of the fabled merely, as in the case of portuguese bugle batalhão caçadores nº 7, in the assault of Badajoz in 1812. In this work we show opposing positions around this particular story that even today is difficult to ensure its accuracy. KEYWORDS: : Siege of Badajoz; Portuguese Army; Corneteiro. Revista de Estudios Extremeños, 2016, Tomo LXXII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854 1092 JACINTO J. -

Thompson, Mark S. (2009) the Rise of the Scientific Soldier As Seen Through the Performance of the Corps of Royal Engineers During the Early 19Th Century
Thompson, Mark S. (2009) The Rise of the Scientific Soldier as Seen Through the Performance of the Corps of Royal Engineers During the Early 19th Century. Doctoral thesis, University of Sunderland. Downloaded from: http://sure.sunderland.ac.uk/3559/ Usage guidelines Please refer to the usage guidelines at http://sure.sunderland.ac.uk/policies.html or alternatively contact [email protected]. THE RISE OF THE SCIENTIFIC SOLDIER AS SEEN THROUGH THE PERFORMANCE OF THE CORPS OF ROYAL ENGINEERS DURING THE EARLY 19TH CENTURY. Mark S. Thompson. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Sunderland for the degree of Doctor of Philosophy. February 2009 TABLE OF CONTENTS. Table of Contents.................................................................................................ii Tables and Figures. ............................................................................................iii List of Appendices...............................................................................................iv Abbreviations .....................................................................................................v Abstract ....................................................................................................vi Acknowledgements............................................................................................vii SECTION 1. INTRODUCTION......................................................................... 1 1.1. Context ................................................................................................. -

Battle of Plattsburgh, September 11, 1814
History of the War of 1812 – Battle of Plattsburgh, September 11, 1814 (Referenced to National Education Standards) Objectives: Students will be able to cite the basic facts relating to the land and water battles at Plattsburgh, New York on September 11, 1814 and be able to place the location and events into the chronological framework of the War of 1812. Time: 3 to 5 class periods, depending on extension activities. Skills: Reading, chronological thinking, map-making. Content Areas: Language Arts – Vocabulary, Language Arts- Reading, Social Studies – Geography, Social Studies - United States history. Materials: - Poster board - Colored markers/crayons - Pencils - Copies of reading materials Standards: NCHS History Standards K-4 Historical Thinking Standards 1A: Identify the temporal structure of an historical narrative or story. 1F: Create timelines. 5A: Identify problems and dilemmas confronting people in historical stories, myths, legends, and fables, and in the history of their school, community, state, nation, and the world. 5B: Analyze the interests, values, and points of view of those involved in the dilemma or problem situation . K-4 Historical Content Standards 4D: The student understands events that celebrate and exemplify fundamental values and principles of American democracy. 4E: The student understands national symbols through which American values and principles are expressed. 5-12 Historical Thinking Standards 1A: Identify the temporal structure of an historical narrative or story. 1B: Interpret data presented in time lines and create time lines. 5-12 History Content Standards Era 4: Expansion and Reform (1801-1861) 1A: The student understands the international background and consequences of the Louisiana Purchase, the War of 1812, and the Monroe Doctrine. -

The Royal Engineers Journal
_ _I_·_ 1__ I _ _ _ __ ___ The Royal Engineers Journal. Sir Charles Paley . Lieut.-Col. P. H. Keay 77 Maintenance of Landing Grounds . A. Lewis-Dale, Esq. 598 The Combined Display, Royal Tournament, 1930 Bt. Lieut.-Col. N. T. Fitzpatrik 618 Restoration of Whitby Water Supply . Lieut. C. E. Montagu 624 Notes on the Engineers in the U.S. Army . "Ponocrates" 629 A Subaltern in the Indian Mutiny, Part I . Bt. CoL C. B. Thackeray 683 The Kelantan Section of the East Coast Railway, F.M.S.R. Lieut. Ll. Wansbrough-Jones 647 The Reconstruction of Tidworth Bridge by the 17th Field Company, R.E., in April, 1930 . Lient. W. B. Sallitt 657 The Abor Military and Political Mission, 1912-13. Part m. Capt. P. G. Huddlestcn 667 Engineer Units of the Officers' Training Corps . Major D. Portway 676 Some Out-of-the-Way Places .Lieut.-CoL L. E. Hopkins 680 " Pinking" . Capt. K. A. Lindsay 684 Office Organization in a Small Unit . Lieut. A. J. Knott 691 The L.G.O.C. Omnibus Repair Workshop at Chiswick Park Bt. Major G. MacLeod Ross 698 Sir Theo d'O Lite and the Dragon .Capt. J. C. T. Willis 702 Memoirs.-Wing-Commander Bernard Edward Smythies, Lieut.-Col. Sir John Norton-Griffiths . 705 Sixty Years Ago. 0 Troop-Retirement Scheme. 712 Books. Magazines. Correspondence. 714 VOL. XLIV. DECEMBER, 1930. CHATHAM: Tun INSTITUTION OF ROYAL ENGINZZBS. TZLEPHONZ: CHATHAM, 2669. AGZNTS AND PRINTERS: MACZAYS LTD. All it tt EXPAMET EXPANDED METAL Specialities "EXPAMET" STEEL SHEET REINFORCEMENT FOR CONCRETE. "EXPAMET" and "BB" LATHINGS FOR PLASTERWORK. -
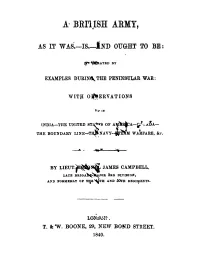
A British Army Was, Is Still, and the Commencement of Certain Introductory Matter, Intended to Show in Part What It Ought to Be 1
A BRIIJSH ARMT, AS IT WAS.—IS.-IlfD OUGHT TO BE: by EXAMPLES DUEIN\THE PENINSULAR WAR: WITH OBSERVATIONS T-.p INDIA—THE UNITED 8Ti\;J«'S OF Am1|r|cA— THE BOUNDARY LINE—ThJINAYWARFARE, &r. -iv .. BY LIEUT, JAMES CAMPBELL, LATE BRIOA^^^JOB 3RD DIVISION, AND VOEHSRLT OF TI|E AND 50X11 BBOIMBNTS. LONi^^rf. T. & nv. BOONE, 29, NEW BOND STREET. 1840. TO GENERAL SIR THOMAS M. BRISBANE, BART., G.C.B., Sc. &c. &c. ' ' J As a soldier who has seen much service in *all .parisof tlyi world, and commanded large bodies of troops in tlie tie’d, you can decide if^my views are correct or not. As a* General of the 3rd division, yoi^'’'.uSt know w’hcllier T have cri’ed (certainly uniiitentioiiiilly) in n»y stateiiieiitb; and I also trust vou will be able to hear me out when I say, that the honour and renown of my companions jin arms, and the good of the army in general, are my sole objects in appearing before the public. I wish to dedicate the fruits of my experience to you, as a tritiiiig tribute of l^ie gratitude I feel for the friend¬ ship and kindness you have shown me on many occa¬ sions. I caju with truth say, my motives in the following w'ork are pure and disinterested ; but my views are not those of the generality of writers of the dav. I know, as well ,as they do, tliat British sol^liers will always follow their gallant officers in any attempt, if even requiring the*most supernatural efforts ; but I am not, as tlKv almost all seem to be, blind k> the great iin- iv perfections of too many of those allowed to ent^ our regiments' • I can gladly leave them the reputation of possessing the most undaunted courage of any soldiers in the world, and the nation the honour and glory their deeds in battle have acquired. -

The Battles of Plattsburgh and Lake Champlain (1814)
The Battles of Plattsburgh and Lake Champlain (1814) In 1814, the British decided on a multi-prong attack on the United States; they intended to take advantage of warships and troop units freed up by the apparent end of the conflict against Napoleon and France. One offensive would seek to revenge the sacking of York, modern day Toronto, by threatening Washington, DC, and Baltimore, Maryland, home base for many American privateers; another offensive would threaten the Gulf Coast, especially Mobile and New Orleans. The third offensive would operate down Lake Champlain to divide New York from Vermont and New England. British military strategists had learned the lesson of Burgoyne’s failed campaign during the American Revolution. In 1777, General John Burgoyne had marched his men down the lakes, largely devoid of naval support and logistics, and eventually found himself cut off around Saratoga; winter’s approach left him few alternatives-- he could not advance against the ever- increasing American army, could not retreat into the harsh winter, and lacked the logistical “tail” to survive in Saratoga. He surrendered, and that surrender secured, outright, French support for the infant United States and victory against Great Britain. General Sir John Prévost intended to improve on Burgoyne’s flawed advance. He would combine a strong naval force built late the previous summer at Ile aux Noix, Quebec, with a strong ground force, to advance down the Richelieu River to Lake Champlain, to batter his way if necessary down the New York side of the lake system, while continuing to secure support from Vermonters whose loyalty to the United States was unclear in this war. -

Marshal William Carr Beresford and the Return to Portugal of the Portuguese Royal Family (1814-1830)”
2020 29 29 Financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito do projecto: UIDB/04097/2020 As Relações Luso-Britânicas ao Tempo do Liberalismo TÍTULO Revista de Estudos Anglo-Portugueses / Journal of Anglo-Portuguese Studies Número 29 2020 ISSN: 0871-682X SCOPUS (indizadaen/0871-682X/scopus), MLA-Modern Language Association Database (/indizadaen/0871-682X/mla), MIAR (miar.ub.edu/issn/0871-682X), LATINDEX, RUN, DOCBWEB URL: http://japs.fcsh.unl.pt DOI: https.//doi.org./10.34134/reap.1991.208.29 DIRECTORA Gabriela Gândara Terenas, Universidade Nova de Lisboa, CETAPS (Professora Associada com Agregação) [email protected] APOIO EDITORIAL E À DIRECÇÃO Cristina Carinhas COMISSÃO REDACTORIAL Maria Leonor Machado de Sousa, Universidade Nova de Lisboa, CETAPS (Professora Emérita) Malyn Newitt, King’s College, University of London (Professor Emeritus) Paulo de Medeiros, University of Warwick (Full Professor) Teresa Pinto Coelho, Universidade Nova de Lisboa, IHC (Professora Catedrática) Rui Miranda, University of Nottingham (Associate Professor) Rogério Miguel Puga, Universidade Nova de Lisboa, CETAPS (Professor Associado) João Paulo Ascenso Pereira da Silva, Universidade Nova de Lisboa, CETAPS (Professor Auxiliar) Maria Zulmira Castanheira, Universidade Nova de Lisboa, CETAPS (Professora Auxiliar) Paul de Melo e Castro, University of Glasgow (Lecturer) DIRECÇÃO E REDACÇÃO Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa Av. de Berna, 26 - C – 1069-061 Lisboa http://www.cetaps.com DESIGN Nuno Pacheco Silva PAGINAÇÃO Glauco Leal de Magalhães EDIÇÃO Tiragem: 100 exemplares FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia Edições Húmus, Lda., 2019 Apartado 7081 4764-908 Ribeirão – V. -

The Royal Engineers Journal
THE ROYAL ENGINEERS JOURNAL. Vol. VIII. No. 4. OCTOBER, 1908. CONTENTS. PAOS. 1. Stereoscopic Photography Applied to Reconnaissance and Rapid Surveys. By Capt. F. V. THOMPSON, R.E. (With hots) ... ... 217 2 Organization of the Mounted Units of the R.E. By Col. A. G. DURNFORD, late R.E. ... ... ... ..... ... ... 231 3. The Defence of a Position with Reference to Night Operations. By Bt. Col. A. W. ROPER, R.E. ... ... .. ... ... 243 4. Studies on the Use of Field Telegraphs in South Africa. By Major E. G. GODFREY-FAUSSErT, RE. (With Plate) ... 249 5. Captain Sir Josias Bodley, Director-General of Fortifications in Irland, 1612-1617. By Lieut. W. P. PAKENHAM-WALSH, R.E., K.S.A.I. 253 6. The R.E. Headquarter Mess. By Lt.-Col. B. R. WARD, R.E. ... ... 265 7. Volunteers in the 18th Century ... ... 275 8. Notices of Magazines ...... ... ... 276 ` INSTITUTION OF RE OFFICE COPY DO NOT REMOVE 1 ~1 -- - j HAWKES & CO., LTD., TAILORS AND MILITARY OUTFITTERS, CAP AND ACCOUTREMENT MANUFACTURERS, I4, PICCADILLY, LONDON. Patronisedby many Officers of th Royal Engineers. I' THE PATENT "HELICOID" LOCK. I NUT. Made from Iln. to 2ins. CATESt O. I! A COIL OF STEEL gripping automatloally IATS,B Lto. with Immense power. Low Prioes. 8AMPLE NUT FREE. LISTS FREE. c < _ *ShiSh~w Booms. 130 134*& 1RHA . "" 1i G. E. CARRINGTON, For many years Master Tailor, Royal Engineers, TAILOR &MILITA R Y OUTFITTER, 53, HIGH STREET, OLD BROMPTON, KENT. AND 6, CARLTON STREET, REGENT STREET, S.W. CONTENTS. PAGE. 1. STEREOSCOPIC PHIOTOGRAPIIY APPLIEI) TO RECONNAISSANCE AND RAPID SURVEYS. By Capt. -
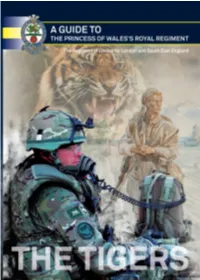
Guide to the Regiment Journal 2015
3 Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark THE COLONEL-IN-CHIEF Contents PART I A Brief History Page 2 PART II The Regiment Today Page 33 PART III Regimental Information Page 46 Our Regiment, ‘The Tigers’, has I hope that you enjoy reading the now ‘come of age’, passed its Third Edition of this unique history twenty-first birthday and forged and thank the author, Colonel For further information its own modern identity based on Patrick Crowley, for updating the on the PWRR go to: recent operational experiences in content. I commend this excellent www.army.mod. Iraq and Afghanistan and its well- guide to our fine Regiment. uk/infantry/ known professionalism. Our long regiments/23994 heritage, explained in this Guide, Signed makes us proud to be the most New Virtual Museum web site: senior English Regiment of the www.armytigers.com Line and the Regiment of choice in London and the South East. If you are connected with the counties of Surrey, Kent, Sussex, Hampshire and the Isle of Wight, Middlesex and the Channel Islands, we are your regiment. We take a fierce pride Brigadier Richard Dennis OBE in our close connections with the The Colonel of The Regiment south of England where we recruit our soldiers and our PWRR Family consists of cadets, regular and reserve soldiers, veterans and their loved ones. In this Regiment, we celebrate the traditional virtues of courage, self-discipline and loyalty to our comrades and we take particular pride in the achievements of our junior ranks, like Sergeant Johnson Beharry, who won the Victoria Cross for his bravery under fire in Iraq. -

(Pdf) Download
The War of 1812 – Battles at Plattsburgh September 11, 1814 Lesson Plan in accordance with NY State Educational Standards - Plattsburgh’s location on Lake Champlain in New York and its relationship to the locations of other places and people meant that Plattsburgh would play a key role in the War of 1812. - Lake Champlain played a vital role in Britain’s plan to capture the newly-formed United States. - The British hadn’t gotten over their loss of the colonies during the Revolutionary War and sought revenge. - The United States did not want to go to war against the British again. Their government was young, they did not have the finances, and there was an insignificant army and naval force. - The British antagonized the United States by impressing sailors, blocking international trade, and firing upon U.S. ships. - British troops were well established in Canada, marking Plattsburgh as an obvious target. - The battles at Plattsburgh on September 11, 1814 are often referred to as the most important engagements of the War of 1812. CLASSROOM ACTIVITIES History of the Needs and Brainstorm with students and develop a list of freedoms that are important to United States Wants them. Ask them what their reactions would be should those freedoms be taken and New York Human away. Define impressment. Then have them write a persuasive essay or speech Rights defending their point of view. Ask students to take a stance on the War of 1812 and support it. Change - What viewpoints might they have? Civics, - Why did the British incite the war? Citizenship, Conflict - Why was the United States reluctant to enter into a war? Government Civic Values - In the end, why was war declared and by whom? - What was the result of the war? Decision Have students make a poster encouraging men to join the army, navy, or militia.