Consciencia Y Diálogo Nº 3 2013 FINAL.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Misas De Aguinaldos, Posadas Y Paraduras En Venezuela
Misas de aguinaldos, posadas y paraduras en Venezuela Fernando CAMPO DEL POZO, OSA Colegio San Agustín, Zaragoza I. Introducción sobre el por qué de este trabajo. II. Origen de la “misa de gallo” y del novenario de Navidad. III. Las misas de aguinaldos, con los agustinos, en México. IV. Las posadas y pastoradas con antecedentes en España. V. Celebración de las misas de aguinaldos en El Carmelo, Estado Zulia, Venezuela. VI. Las “paraduras” con otras fiestas en los Andes Venezolanos. 6.1. Problema con el tambor que se utilizaba en Mérida durante la colonia. 6.2. Paradura del Niño Jesús en el palacio arzobispal de Mérida en 2009. VII. Versos que se cantan en las paraduras de Mérida y otros lugares. VIII. Fiestas de de noche vieja, año nuevo y reyes magos. 8.1. Celebración de la noche vieja y año nuevo con ritos especiales. 8.2. La celebración de la fiesta de los reyes magos. IX. Conclusión. I. INTRODUCCIÓN SOBRE EL POR QUÉ DE ESTE TRABAJO Con más de cincuenta años de espera, se completa un trabajo que se inició cuando tuve la oportunidad de celebrar las primeras fiestas de la Navidad en Venezuela, concretamente en la parroquia de El Carmelo, Estado Zulia, a orillas el Lago de Maracaibo, en 1956. Me sorprendió la costumbre, que había de las misas de aguinaldo o de aguinaldos, como allí se decía, a partir del día 16 de diciembre, antes del amanecer. Acudían muchos fieles, algunos con caminatas de más de 8 km. Lo hacían muy contentos, en grupos, cantando villancicos o “aguinaldos”. -

¡Más ALEGRÍA! ¡ Tradiciones Que Se Utilice Esta Guía Para Elegir La
HOLIDAYS 2016 ¡MÁS ALEGRÍA! ¡ Tradiciones que se Utilice esta guía para elegir la Gather comparten Around the Table enand Celebratela mesa! Traditions! mejorYour Guide masato Choosing para the Best Masa sus for Yourtamales Tamales! n Northgate González Market sabemos que los días fes- ¿Busca una masa especial? ¿Sabía que nosotros hacemos órde- Looking for a special masa? Let us customize one for you. Did tivos son una época muy especial y parte de lo especial nes especiales, tal y como le gusta a usted? Podemos agregar you know that we’ll make your masa order special to your Ees celebrar con deliciosos platillos, ¡y es ahí donde noso- aceite de semilla de uva en lugar de manteca para una alternativa liking? We can add grape-seed oil instead of lard for a healthier tros le podemos ayudar! Hemos creado este recetario especial- más saludable y hacer más especiales sus tamales navideños (en alternative to make your masa special for your family holiday mente para que usted pueda encontrar soluciones fácilmente tiendas selectas solamente). Simplemente háganos saber lo que gatherings (at select stores only). Just let us know what you para todas sus reuniones familiares y posadas. le gusta y nosotros la preparamos para usted. ¡Es así de fácil! like and we’ll prepare it for you. It’s that easy! Please see our Para más detalles, visite nuestro departamento de Tortillería. Tortilleria Manager for more details. En este recetario encontrará: • Recetas únicas que mantienen lo tradicional pero incluyen ingredientes que le darán un toque especial a todos sus platillos. • Una guía de masas que le ayudará a elegir la masa perfecta para sus tamales y le dará importantes tips acerca del tipo de carne que necesitan sus tamales para darles el mejor sabor. -

Meet the Team
MEET THE TEAM Ivo Diaz Owner Venezuelan born, New York City bred, mixologist, consultant and restaurateur. Ivo has worked over sixteen years curating restaurant and cocktail programs including The Nomad Hotel, Eleven Madison Park, and One Hotel Brooklyn Bridge. Luis Herrera Executive Chef Chef Luis specializes in Venezuelan and Mexican cuisine. Luis has worked at restaurants such as Chef Carlos Garcia's Alto Restaurant, claiming the title “Best Restaurant in Venezuela.” In New York City as Cosme with award winning Mexican Chef Enrique Olvera., Ora Who's Ora? Ivo and Rachel’s 1-year-old daughter. She's always around to say "hola." TABLE SNACKS APPETIZERS EMPANADITAS 8 SOPA 10 Soup of the day (Order of 4) Shredded beef BEETS 14 Shredded chicken Salad with eggplant puree, feta & sunflower seeds Baby Shark & sweet plantains Black bean & white cheese HEIRLOOM 14 Tomato salad with charred avocado, heart of palm & red onion AREPITAS 10 MUSSELS 16 (Order of 4) Pickled with potato, carrot, onion, radishes & cassava bread Chicken salad & queso blanco SIDES Shredded beef & cheddar FLUKE 18 Shredded pork, dijon & tomato Ceviche with mango, cucumber, red onion & ají dulce Black beans & avocado Yucca Fries 5 BOLLITOS PELONES 14 Corn Dumplings with ground beef & tomato sauce Arepitas 4 GUACAMOLE 12 Plantain chips HALLACA 12 Pork tamale with chickpea, potato, raisin & olive Black Beans 4 TEQUEŇOS 10 Fried with guasacaca & White Rice 3 habanero sauce ENTRÉES Fried Sweet MANDOCAS 10 BABY SHARK 20 Corn doughnuts with sweet plantain, Plantain 5 Stew with -

Of the Story
OUR SIDE OF THE STORY VOICES t Black Hawk College OUR SIDE OF THE STORY VOICES t Black Hawk College Fall 2014 www.bhc.edu English as a Second Language Program TABLE OF CONTENTS InterestingInteresting Facts Facts aboutaboutTABLE My My Ethnic Ethnic Identity Identity OF By ByElmiraCONTENTS Elmira Shakhbazova Shakhbazova ....................................... ................................ ... 2 2 The The Holidays inin Vietnam By DuocDuoc HoangHoang Nguyen Nguyen .................................................................. .............................................................. 5 5 Ways of Celebrating Thanksgiving in Rwanda By Emmanuel Hakizimana .............................. 8 WaysInteresting of Celebrating Facts about Thanksgiving My Ethnic Identity in Rwanda By Elmira By Emmanuel Shakhbazova Hakizimana ................................ ........................... 28 Young Initiation in North Togo By Amy Nicole Agboh ........................................................... 10 Young Initiation in North Togo By Amy Nicole Agboh ......................................................... 10 TheBurmese Holidays Calendar in Vietnam and Traditions By Duoc HoangBy George Nguyen Htain ................................ ........................................................................................... 513 BurmeseWaysNaming of inCelebrating Calendar Ewe By Komalan and Thanksgiving Traditions Novissi Byin Gavon RwandaGeorge ........................................................................... HtainBy Emmanuel ............................... -

Peligra La Hallaca Por Escasez De Carne Y Pollo El Manjar Navideño Por Excelencia Está a Punto De Salir De La Mesa De Los Zulianos
MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE DE 2017 · AÑO X · Nº 3.294 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.500,00 ESPECULACIÓN GOBIERNO HASTA EN DOS MILLONES MADURO PROMETE 600 MIL BOLÍVARES VENDEN ENTREGAR 4 MILLONES DE LAS SOLUCIONES PARA CESTATIQUES DE 500 MIL NEBULIZAR PACIENTES CON BOLÍVARES. 400 JÓVENES DEL ASMA. HOSPITALES Y CDI PLAN CHAMBA JUVENIL SE CARECEN DE INHALADORES. 9 INCORPORAN AL TRABAJO. 2 MARABINOS ESTÁN ANGUSTIADOS POR LA CENA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO Peligra la hallaca por escasez de carne y pollo El manjar navideño por excelencia está a punto de salir de la mesa de los zulianos. Al elevado costo de las verduras, hojas y encurtidos, se suma el precio de las proteínas base para el guiso. La carne regulada desapareció de las carnicerías. Una hallaca puede encontrarse hasta en 75 mil bolívares. Foto: Fernando Chirino 6 FIFA WORLD CLUB Grupo AGrupo BGrupo CGrupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H RUSIA PORTUGAL FRANCIA ARGENTINA BRASIL ALEMANIA BÉLGICA POLONIA RUSSIA EGIPTO ESPAÑA AUSTRALIA ISLANDIA SUIZA MÉXICO PANAMÁ SENEGAL ARABIA SAUDÍ MARRUECOS PERÚ CROACIA COSTA RICA SUECIA TÚNEZ COLOMBIA URUGUAY IRÁN DINAMARCA NIGERIA SERBIA COREA DEL SUR INGLATERRA JAPÓN 2018 P.16 SAN FRANCISCO BAUTIZO Familiares de Magdalena Carlos Alaimo presenta insisten que en su asesinato Humanismo cristiano participó otra persona en la acción política 5 16 Foto: A. Torres RECLAMO FISCALÍA Detienen a primo GOBIERNO Y OPOSICIÓN DISCUTEN SU AGENDA EN REPÚBLICA DOMINICANA Foto: L. Torres de Rafael Ramírez El scal general, Tarek William Saab, A Salazar se le señala de incurrir en Los representantes del Gobierno y de la oposición están desde ayer Amavida, Aprovida informó anoche la detención de Diego legitimación de capitales en Andorra, en República Dominicana, donde se realiza la ronda de negociacio- y Azul Positivo protestan nes. -

La Superficie Del Maíz
LA SUPERFICIE DEL MAÍZ LEANDRO ARELLANO RESENDIZ1 CEREALES Y CULTURA Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma, Francia, México y otros pueblos antiguos consumieron cereales en primer lugar y luego lo demás. Ocurre que las grandes civilizaciones crecieron y se desarrollaron sustentadas en el cultivo de cereales. “Convengamos con los deterministas en que el pan es el eje en torno al cual se estructura y gira toda una cultura”, señala el historiador y diplomático venezolano Germán Carrera Damas. Pues en efecto, la población de cada cultura comparte, sobre todo, los mismos hábitos alimenticios. El nombre “cereal” proviene de Ceres, la diosa griega de las cosechas y refiere a los granos que, transformados en harina, constituyen la base alimentaria de la humanidad. Tres mayores culturas alimenticias sustentan a la población mundial: la del trigo, la del arroz y la del maíz. La lista no es exhaustiva, no se agota allí. Avena, cebada, centeno, sorgo, mijo y otros forman parte de la extensa familia. Aquellas tres son sólo las más vastas. La más antigua es la del trigo, cuyo cultivo se remonta a varios siglos antes de Cristo. Fueron los egipcios quienes primero comieron pan. Gracias a los avances tecnológicos hoy es posible encontrar cualquier producto en cualquier parte. No cabe, por lo tanto, una delimitación tajante, menos aún en un asunto tan amplio como el de los alimentos. Con todo, es una realidad que la cultura del trigo prevalece especialmente en Europa, donde apareció con los primeros atisbos de la historia de Occidente, extendida en las márgenes del Mediterráneo y en esa como prolongación o umbral que es el Mar Negro. -

VOICES Volunteer English Program Student Magazine
VOICES Volunteer English Program Student Magazine Winter 2018 Vol. 3, Issue 2 “We are all together Happy New Year on a big journey with ups and downs but we from all of us at VEP! should all pray for this We hope you enjoyed the holiday season and wish you and most beautiful land, your families a happy and healthy 2018! We celebrate your work hard, believe progress as you work toward your goals. Special thanks to hard, and do every- your tutors for their work and support. thing with love.” We were delighted to see so many of our students and tutors Excerpt from Premisa who attended VEP’s Annual Global Gathering in November! Kerthi’s Meditation at The sharing of your cultural foods is one of the highlights of VEP ‘s 2018 Global Gathering the event. Student speaker Mariana Ionescu brought tears to many eyes as she shared her journey as a Romanian immi- grant. Read her story on Pages 4-5. Also in this issue, VEP students share their thanks, memories Holiday greetings of their homelands, discoveries in nature, and ways to im- from Student Fikreta prove English through volunteering. Enjoy! Rezepagic Duzic: Note from the Editors: To preserve the writers’ tone and voice in their pieces, “I wish to all of you changes were made only to improve clarity and formatting. Happy New Year, lots of joy, happiness, and the beauty that will paint your days in every field of your life in 2018. My happiness is be- cause of your program, help for learning English and finding for me such a good tutor.” 1 VENEZUELAN TRADITIONAL CHRISTMAS DINNER I am Suncire Moniz. -

Food Race/Class Chavez Culture Oil
FOOD INTERNAL POLARIZATION CHAVEZ The arepa is the great democratic food—for rich and poor alike. It’s a mestiza Chavez reflected a division that exists in society and that is finally being recognized: that between the rich business, The “Venezuelan government” was a euphemism for Chavez. Politicians around food, a mixed food. There’s a really heavy influence from African foods, as well land and media owners, and those who scrape by to survive. I think around 50 percent of the population strongly him were placed there to obey him, which they did without doubt. Some of as food combinations from indigenous populations in the Americas and the stuff supported Chavez because it was clear he supported those who were previously excluded from economic/political life them may have been afraid, but most of them are just taking advantage of the that was brought over from the Spanish colonists. • Our food is not too spicy and decision making. Perhaps 20 percent of the population supports the opposition because it represents them. The situation. Chavez was very clever. He divided society, created an anarchic compared to what you might find in Mexico. Venezuelans eat a lot of black beans, rest either fluctuate, are not interested in politics, or support the government in some things, but not in all. • Things environment, and established a dictatorship. It seems that he applied two rice, and arepas three times a day. Our main dish is called pabellon, or “big flag,” aren’t as “tense” internally as foreigners are often led to believe. Where I’m living, there is one very pro-opposition maxims: “Divide and conquer” and “It’s good fishing in troubled waters.” • which includes black beans, plaintains, rice, carne mechada (shredded meat), egg, person, one student who supports some aspects of socialism but votes in the opposition, two students who aren’t I think Chavez was a messianic leader who imposed his political-ideological and arepas. -

VenezuelaProject
Venezuela Project By Grace and Julia Introduction Right now, you just landed from a 9 hour flight. Where are you, you might ask? You are in Venezuela. You see a parade going through so many beautiful places, once you got out of the airport. There is a river, it is long, and it’s a beautiful shade of blue. Surrounding the river, there is many beautiful trees, that tickle the clouds. The clouds are like fog, but beautiful fog. Because when you look up, it looks magnificent. Then they pass by a parade. There are people parading through the streets. Woman with beautiful dresses, and gentleman with nice suits, and the music is on. Then all kinds of people, walking, and biking. And then you see a venezuelan flag up. Then they passed one last place. It’s a stream, it’s long, and it comes from the top of a mountain, and if you be quiet you can hear it : splash, shhhhhhhhhh, splush. Government\President The president is Nicolas Maduro Moros. The vice president -
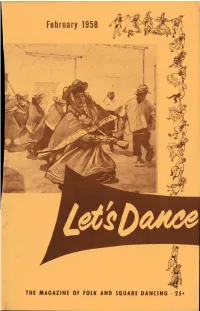
Neat Document
I ippipillWliiWIW||liWiilii| IfJJJipijllI -------- "If* " ' ͣ J'U'.JK" February 1958 THE MAGAZINE OF FOLK AND SQUARE DANCING 25* i^'tfyiMe THE MAGAZINE OF FOLK AND SQUARE DANCING FEBRUARY • 1958 VOL. 15 - NO. 2 TABLE OF CONTENTS Official Publication of The Folk Dance Federation of California, Inc. February Host ................ 3 EDITOR - VI DEXHEIMER People Worth Knowing......... 6 ASSOC. EDITOR-WALT DEXHEIMER Fiestas of South America....... 8 BUSINESS MGR. - BILL POWERS . 10 ART - HILDA SACHS Report from Southern California . Foreign Food................. 12 CONTRIBUTORS . 14 DOROTHY TAMBURINI Square Dance Calling.......... CARMEN SCHWEERS Native Indian Dances.......... 17 TED WALKER Dance Descriptions: PAUL PRITCHARD La Suriana ................. 20 PAUL ERFER Violetta Mazurka............ .22 JACK McKAY Mi Pecosita ................ 24 HENRY L. BLOOM WARREN CARVER Costume of Cuzco (Pi sac) Peru .. 25 PHIL ENG Festival Program.............. 26 TRUDI and BILL SORENSEN Impressions of a Traveler - London .................. 37 EXECUTIVE STAFF President, North — Don Spier Council Clips ................ 39 1915 California St., San Francisco The Record Finder ............ .43 Recording Secty, North — Lucille Cryder Letters from our Readers....... .45 20 Top Place, Salinas, California Party Places ................. .46 President, South — John Hancock Editor's Comer ............... .49 343 W. Cypress, El Cajon, California Calendar of Events............ 51 Recording Secty, South - Valerie Staigh 3918 2nd Ave., Los Angeles 8, California i , OFFICES -
Gran Libro De La Cocina Colombiana
9 biblioteca básica de cocinas tradicionales de colombia CARLOS ORDÓÑEZ CAICEDO Investigación y recopilación Gran libro de la cocina colombiana Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Mariana Garcés Córdoba ministra María Claudia López Sorzano viceministra Enzo Rafael Ariza Ayala Secretario General Juan Luis Isaza Londoño Director de Patrimonio Grupo de patrimonio cultural inmaterial Adriana Molano Arenas Coordinadora Proyecto Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia Viviana Cortés Angarita Isabel Cristina Restrepo Daniela Rodríguez Uribe Enrique Sánchez Gutiérrez Comité asesor para la política de conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales colombianas Germán Patiño Ossa Soffy Arboleda de Vega Juana Camacho Segura Ramiro Delgado Salazar Julián Estrada Ochoa Ximena Hernández Sánchez Carlos Humberto Illera Montoya Lácydes Moreno Blanco Esther Sánchez Botero María Josefina Yances Carrera 8 8-43 Línea gratuita 01 8000 913079 (571) 342 4100 Bogotá, Colombia www.mincultura.gov.co Contenido Prólogo 7 Prefacio 19 Introducción 23 Nota del editor 27 I Costa Pacífica 31 Bebidas 32 Sopas 34 Aperitivos y principios 42 Platos 52 Postres 70 II Antioquia y Viejo Caldas 73 Bebidas 74 Amasijos 76 Sopas 78 Aperitivos y principios 83 Platos 94 Postres 110 III Llanos y Amazonia 117 Bebidas 118 Amasijos 122 Sopas 124 Aperitivos y principios 127 Platos 130 Postres 139 IV Valle, Cauca y Nariño 141 Bebidas 142 Amasijos 146 Sopas 152 Aperitivos y principios 158 [5] Platos 260 Postres 272 V Santanderes 277 Bebidas 278 Sopas 280 Aperitivos y principios 285 Platos 292 Postres 299 VI Costa Atlántica 301 Bebidas 302 Sopas 304 Aperitivos y principios 310 Platos 325 Postres 341 VII Tolima y Huila 345 Bebidas 346 Amasijos 348 Sopas 351 Aperitivos y principios 354 Platos 359 Postres 367 VIII Boyacá y Cundinamarca 369 Bebidas 370 Amasijos 372 Sopas 377 Aperitivos y principios 382 Platos 393 Postres 407 Glosario 413 Colaboradores 423 Recetas 427 [6] Prólogo La cocina de una región… es su paisaje en la olla. -

MEC In-Person Dietary Interviewers Procedures Manual
MEC In-Person Dietary Interviewers Procedures Manual January 2019 Table of Contents Chapter Page 1 Introduction to the Dietary Interview ............................................................. 1-1 1.1 Dietary Interview Component in the National Health and Nutrition Examination Survey ............................................................ 1-1 1.2 The Role of the Dietary Interviewer .................................................. 1-3 1.3 Other Duties of the Dietary Interviewer ........................................... 1-4 1.4 Observers and MEC Visitors .............................................................. 1-5 2 Equipment, Supplies, and Materials ................................................................. 2-1 2.1 Description of the MEC Interview Room and Equipment............ 2-1 2.2 MEC Interview Supplies and Other Equipment .............................. 2-1 2.2.1 Measuring Guides ................................................................. 2-1 2.3 MEC Dietary Interviewer Materials ................................................... 2-3 2.3.1 Hand Cards ............................................................................ 2-3 2.3.2 Reminder Cards .................................................................... 2-4 2.3.3 Measuring Guide Package ................................................... 2-4 2.4 Equipment Setup and Teardown Procedures ................................... 2-4 2.4.1 MEC Dietary Interview Room Setup Procedures ........... 2-4 2.4.2 MEC Dietary Interview Room Teardown Procedures