Descarga De La Obra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arqueología Del Culto En La Prehistoria De Tenerife
DE LAS IDOLATRÍAS DE LOS ANTIGUOS GUANCHES (ARQUEOLOGÍADEL CULTO EN LA PREHISTORIA DE TENERIFE) POR JESÚS M. FERNANDEZ RODRÍGUEZ ((Mientras más escribo en esta relación antigua, siempre hallo cosas nuevas que con- tar» (D. DURAN:Historia de las Indias de Nue- va España e Islas de lferra firme, 1 [1967], p. 135). Debe admitirse, en rigor, que todo intento de atacar los entresijos de los sistemas religiosos aborígenes se revela de un alcance desmedido, de una endiablada dificultad. Y ello es debido no sólo al importante grado de extrañamiento que esta realidad cultural presenta a la moderna concepción del hecho religioso, racionalizadora en exceso, sino también, y funda- mentalmente, debido a la propia naturaleza y limitaciones que imponen las fuentes -etnohistóricas y arqueológicas- para su conocimiento. Son estos argumentos los que han propiciado que este campo científico sea todavía para la investigación histórico- arqueológica un ámbito de estudio difícil e impenetrable, sec- tor acomodaticio y subjetivo donde los haya; mientras para algunos, anclados en viejos modelos de análisis normativistas Núm. 42 (1996) 97 y empiricistas, la religión constituye una faceta especulativa y .no científica, otros se atreven habitualmente a abordarla sin suficiente rigor y sin un mínimo de información teórica. Mu- cho es lo que se ha escrito pero poco lo que se sabe. No obs- tante, sería injusto no destacar aquí las valiosas aportaciones que en su día realizaron, desde distintas estrategias, investiga- dores como D. J. Wolfel, J. hvarez Delgado y L. D. Cuscoy, o, en fechas recientes, el notable salto cualitativo que A. Tejera y otros han dado en la comprensión de los fenómenos religio- sos aborígenes. -

Senderismo Iv Peregrinación a Candelaria “Del Cristo a La Basílica”
IV PEREGRINACIÓN A CANDELARIA “DEL CRISTO A LA BASÍLICA “ 15 DE AGOSTO DE 2014 JOSÉ Mª PÉREZ MONTES SENDERISMO IV PEREGRINACIÓN A CANDELARIA “DEL CRISTO A LA BASÍLICA” 15 DE AGOSTO DE 2014 Un año más coincidiendo con la fiesta de Nuestra Patrona, el grupo de senderistas “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, se dispone a realizar el camino a Candelaria, este año lo hemos denominado del Cristo a La Basílica, siendo la IV Peregrinación a Candelaria. El grupo que participó en esta edición estaba formado por las siguientes personas: Felipe, Josema, Cecilio, Oroncio, Francis, Manuel, Antonio Esteban, José Carlos, Begoña y Robert. Establecimos las 04:00 horas para encontrarnos en La Plazoleta, pero este año los caminantes llegaron antes de la hora establecida. Para desplazarnos a la ciudad de La Laguna utilizamos los vehículos de Josema, Antonio Esteban y el de Begoña. Antes de llegar al punto de la salida decidimos realizar una parada en la estación de servicios del Bohío, donde algunos miembros tomaron café para despertar y cargar energías. 1 IV PEREGRINACIÓN A CANDELARIA “DEL CRISTO A LA BASÍLICA “ 15 DE AGOSTO DE 2014 JOSÉ Mª PÉREZ MONTES Son las 04:35 cuando comenzamos el camino desde La Laguna, el compañero Robert nos espera y se incorpora al grupo en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. La temperatura a diferencia de otros años es mucho más fría, 16º aunque la sensación térmica hace que parezca inferior. El trayecto transcurre en su totalidad sobre asfalto. Al llegar a la glorieta del Padre José de Anchieta tomamos la carretera de San Miguel de Geneto TF-263 (La Laguna – El Sobradillo). -

Santa Cruz Digital Nº
Santa Cruz Digital BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE N272 29 DE ABRIL DE 2016 Cheyenne Méndez Suárez, Reina de las Fiestas de Mayo Es la representante del Centro Cultural Tamaragua y desfiló vestida de “Mujer de La Esperanza en traje de domingo o Fiesta” La joven Cheyenne Méndez Suárez, de vecinos Jariguo, que desfiló vestida que se dio a conocer el nombre de la ataviada con el traje típico de ‘Mujer de de ‘Mujer con traje típico de Teneri- Reina de las Fiestas de Mayo 2016 y sus la Esperanza en traje de domingo o fies- fe’ y, finalmente, la representante de la damas de honor. El jurado responsable ta’ y en representación del Centro Cul- asociación de vecinos Abora, Viviane de seleccionar a las ganadoras estuvo tural Tamaragua, fue elegida Reina de Cordobés Ramos con la vestimenta de integrado por Candelario Mendoza, las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Te- ‘Mujer de Candelaria en traje de diario’. especialista en vestimenta tradicional nerife 2016, en el transcurso de una gala Organizado por el Ayuntamiento canaria; Luis Dávila, ilustrador de temas que se celebró en la noche del día 22 en de Santa Cruz de Tenerife a través del folclóricos; María del Carmen Almenara, el escenario de la plaza de La Candelaria Organismo Autónomo de Fiestas (OA- artesana; Juan de la Cruz, técnico en in- y en la que participaron 32 aspirantes. FAR) y bajo la dirección de Ángel Ra- dumentaria del Museo Antropológico Las damas de honor de la nueva mos, el espectáculo dio comienzo a las de Tenerife; Conchy Pérez, tejedora y Reina de las fiestas fundacionales de 21:00 horas y estuvo protagonizado por Frank Romero, diseñador y coreógrafo. -

Dental Trauma and Antemortem Tooth Loss in Prehistoric Canary Islanders: Prevalence and Contributing Factors
International Journal of Osteoarchaeology Int. J. Osteoarchaeol. (in press) Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/oa.864 Dental Trauma and Antemortem Tooth Loss in Prehistoric Canary Islanders: Prevalence and Contributing Factors J. R. LUKACS* Department of Anthropology University of Oregon, Eugene, OR 97403-1218, USA ABSTRACT Differential diagnosis of the aetiology of antemortem tooth loss (AMTL) may yield important insights regarding patterns of behaviour in prehistoric peoples. Variation in the consistency of food due to its toughness and to food preparation methods is a primary factor in AMTL, with dental wear or caries a significant precipitating factor. Nutritional deficiency diseases, dental ablation for aesthetic or ritual reasons, and traumatic injury may also contribute to the frequency of AMTL. Systematic observations of dental pathology were conducted on crania and mandibles at the Museo Arqueologico de Tenerife. Observations of AMTL revealed elevated frequencies and remarkable aspects of tooth crown evulsion. This report documents a 9.0% overall rate of AMTL among the ancient inhabitants of the island of Tenerife in the Canary Archipelago. Sex-specific tooth count rates of AMTL are 9.8% for males and 8.1% for females, and maxillary AMTL rates (10.2%) are higher than mandibular tooth loss rates (7.8%) Dental trauma makes a small but noticeable contribution to tooth loss among the Guanches, especially among males. In several cases of tooth crown evulsion, the dental root was retained in the alveolus, without periapical infection, and alveolar bone was in the initial stages of sequestering the dental root. In Tenerife, antemortem loss of maxillary anterior teeth is consistent with two potential causal factors: (a) accidental falls while traversing volcanic terrain; and (b) interpersonal combat, including traditional wrestling, stick-fighting and ritual combat. -

Tenerife.Pdf
Curso 1996/97 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES JOSÉ BARRIOS GARCÍA Sistemas de numeración y calendarios de las poblaciones bereberes de Gran Canaria y Tenerife en los siglos XIV-XV Directores FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ MARIUSZ S. ZIOLKOWSKI SOPORTES AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS Serie Tesis Doctorales Soportes Audiovisuales e Informáticos Serie Tesis Doctorales Curso 1996/1997 Humanidades y Ciencias Sociales / 11 Secretariado de Publicaciones Universidad de Laguna, 2004 ISBN 84-7756-586-4 Depósito Legal: TF 1.116/2004 3 Certificación FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ, doctor en Antropología, profesor del departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna (Tenerife), y MARIUSZ S. ZIOLKOWSKI, doctor en Historia, profesor del Departamento de Antropología Histórica del Instituto de Arqueología de la Universidad de Varsovia (Polonia). CERTIFICAN: que la Tesis Doctoral: Sistemas de Numeración y Calendarios de las Poblaciones Bereberes de Gran Canaria y Tenerife en los Siglos XIV-XV, ha sido realizada bajo nuestra dirección y constituye la memoria presentada por el Lcdo. D. José Barrios García para optar al Grado de Doctor en Historia. Lo que certificamos a los efectos oportunos. La Laguna-Varsovia, a 21 de abril de 1997. (Fdo.) Fernando Estévez González (Fdo.) Mariusz S. Ziolkowski 5 ÍNDICE DEDICATORIA 9 AGRADECIMIENTOS 11 PRÓLOGO 13 1. INTRODUCCIÓN 15 1.1 EL TEMA DE ESTUDIO 15 1.2 EL MARCO TEÓRICO 17 1.3 EL MÉTODO 22 1.4 LAS FUENTES ESCRITAS 24 1.5 LAS FUENTES ARQUEOLÓGICAS 27 2. GRAN CANARIA Y TENERIFE DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XVI 29 2.1 EL MEDIO NATURAL 29 2.2 POBLAMIENTO Y PRINCIPALES SECUENCIAS CULTURALES 34 2.3 RECURSOS ALIMENTICIOS 39 2.4 FACTORES A COORDINAR MEDIANTE UN CALENDARIO 47 3. -

Historia Del Juego Del Palo. Aportación Al Estudio De Su Origen
HISTORIA DEL JUEGO DEL PAW APORTACIÓN AL ESTUDIO DE SU ORIGEN - El palo camellero - 2017 José Víctor Morales Magyín Universitaria, Biblioteca ULPGC. por realizada Digitalización autores. los documento, Del © INTRODUCCIÓN En el campo de las teorías sobre el pasado resulta muy difícil dejar cuestiones zanjadas, pues la continua aparición de fuentes y datos reabren constantemente temas que parecían, en principio, resueltos. E l sentido de este breve trabajo que se presenta es poner en consideración del lector y aportar, en lo posible, más claridad en el -un tanto revuelto- campo de nuestras tradiciones autóctonas. Son el tema del presente estudio algunas consideraciones en torno al origen del Juego del Palo, manifestación cuyo número de participantes y estilos ha crecido de manera importante recientemente, por lo que parece necesario un poco de orden -cuando menos- en el ámbito historiográfico de estas tradiciones. Abordamos el estudio de uno de los supuestos orígenes del Juego del Palo, analizando una teoría que ha tenido evidente calado entre ciertos 2017 sectores. Dicho planteamiento se reduce a explicar el origen de l Juego del Palo como resultado de la actuación de un camellero con su palo para dominar un Universitaria, camello, derivándose de esta actividad un juego con palos entre personas. Para la revisión de este enunciado teórico se han elaborado dos partes bien Biblioteca diferenciadas: el análisis del libro de Jorge Domínguez Naranjo " Introducción ULPGC. por 1 a la Historia del Garrote" , pues este autor es un valedor a ultranza de esta teoría y por otro lado, la segunda parte que corresponde a mi aportación al realizada problema, que intenta explicar que la teoría del origen camellero de l Juego del Palo es indemostrable y por lo tanto falsa. -

Visto El Dictamen Elaborado Por La Comisión Especial Para El Estudio Del Papel Protocolario E Institucional Del Pendón De L -.:: GEOCITIES.Ws
“Visto el dictamen elaborado por la Comisión Especial para el estudio del papel protocolario e institucional del Pendón de la Conquista, que literalmente, dice: “Vista la propuesta de dictamen presentada por don Santiago Pérez García en la sesión anterior del día 25 de junio y desarrollada por la Comisión, se eleva al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno para que adopte el acuerdo que transcrito literalmente dice: “El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno celebrado el día 29 de julio de 2003 adoptó en el punto número 10 del Orden del Día el siguiente acuerdo: “1. Crear una Comisión Especial para el estudio del papel protocolario e institucional del Pendón de la Conquista. 2. Formarán parte de la Comisión representantes de los tres grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de La Laguna. 3. Los trabajos de la Comisión deberán finalizar antes del 27 de julio del 2004. 4. Al objeto de alcanzar los fines para los cuales se instituye, la Comisión convocará en su seno a expertos de los distintos ámbitos sociales, culturales y científicos.” La Comisión Especial para el Estudio del papel protocolario e institucional del Pendón de la Conquista se constituye el día 26 de abril de 2004, concluyendo la fase de comparecencias, de diversos y cualificados expertos y representantes de colectivos culturales, juveniles, asociativos, universitarios y sociales, el día 8 de junio de 2004. Los trabajos que se desarrollaron en el seno de la Comisión han venido motivados por el Pendón, que según la tradición, acompañó al Adelantado Alonso Fernández de Lugo en los momentos de la Conquista de Tenerife, en torno al año 1490, y que según esa misma tradición, habría sido bordado por la propia Reina Isabel La Católica. -
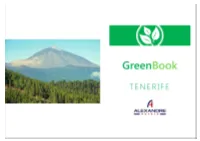
TENERIFE Introduction
TENERIFE Introduction: The Hotel Troya works on a daily basis to develop its business in a more responsible way with the environment and the community. The sustainable tourism requires an improved protection of the natural environments, and ensure that the local communities benefit from this visiting. Therefore, we would like to introduce you this guide, with some destination suggestions. Environmental information: The Teide, the Teno and Anaga massifs, the beaches of rocks and black sand, the underwater bottoms... The unique landscape of Tenerife is the result of the volcanism that, over millions of years, has shaped its territory. Its numerous peculiarities, or the currently still unknown details about the origin and the geological evolution of Tenerife, explain the enormous scientific interest that the volcanic activity of the Island arouses. But Tenerife is much more, an amazing island, due to its diversity, climate and authenticity... We can find exuberant laurisilva forests of the Tertiary era, or cozy coves of hidden beaches where you can cool off with a good swim in the sea. Tenerife is also a transit zone for migratory birds, for whale watching, and a place for the growth and development of endemic fauna and flora. Discover their colors, flavors, sun and volcanic nature. A place with an exclusive charm. GreenBook 1 THE NATURAL SPACES Teide National Park: It was declared a World Heritage Site by Unesco in 2007 with the category of Natural Asset. It is also a European Diploma by the Council of Europe and forms part of the Natura 2000 Network Places. And reasons for receiving such recognitions are not lacking. -

Urban Planning in the First Unfortified Spanish Colonial Town: the Orientation of the Historic Churches of San Cristóbal De La Laguna
Urban Planning in the First Unfortified Spanish Colonial Town: The orientation of the historic churches of San Cristóbal de La Laguna Alejandro Gangui and Juan Antonio Belmonte Alejandro Gangui Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Argentina. CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Argentina. Juan Antonio Belmonte Instituto de Astrofísica de Canarias. Abstract The city of San Cristóbal de La Laguna in the Canary Island of Tenerife (Spain) has an exceptional value due to the original conception of its plan. It is an urban system in a grid, outlined by straight streets that form squares, its layout being the first case of an unfortified colonial city with a regular plan in the overseas European expansion. It constitutes a historical example of the so-called "Town of Peace", the archetype of a city-republic in a new land that employed its own natural boundaries to delimit and defend itself. Founded in 1496, the historical centre of the old city was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1999. We analyse the exact spatial orientation of twenty-one historic Christian churches currently existing in the old part of La Laguna which we take as a good indicator of the original layout of the urban lattice. We find a clear orientation pattern that, if correlated with the rising or setting Sun, singles out an absolute-value astronomical declination slightly below 20°, which, within the margin of error of our study, might be associated with the July 25th feast-day of San Cristóbal de Licia, the saint to whom the town was originally dedicated. -

TENERIFE20 Canary Islands16 ADVENTURE GUIDE
TENERIFE20 canary islands16 ADVENTURE GUIDE 1 d lan en re Congratulations on joining the exclusive ranks of the G Overview Russia FedEx President’s Club! Program Dates This year’s journey takes you to Tenerife where time seems to pause for a breath. The largest Monday, September 26 - Saturday, October 1, 2016 En of the Canary Islands, Tenerife is home to Spain’s two UNESCO World Heritage sites: San g la nada n Note: Some regions may need to depart Ca d Cristobal de La Laguna and Teide National Park. Fill your stay with an endless selection of N . A M PE home airport on Sunday, September E RO activities to experience all this diverse island has to offer: explore the dramatic scenery and R EU IC 25, to arrive into Tenerife on Monday, A C unique geology of Masca Valley, board a catamaran for a sunset cruise, kayak along the giant ana ry China Is September 26, due to flight duration la rock formations of the Los Gigantes cliffs, or stroll the cobbles of old-world towns or trek up n Egypt Saudi d s and time changes. Global Travel will M Arabia e AFR ia Mt. Teide, Spain’s tallest mountain. Above all, make time to relax and recharge your soul in xi IC d co A n this island paradise! advise if necessary. I Tenerife, Spain S . Tenerife Somalia A Tenerife is the largest and most M La Palma Congo E R I Ritz-Carlton Contents populous island of the seven N C La Gomera Abama A Overview .......................3 Canary Islands, located off Africa’s El Hierro Gran Canaria Daily Overview .................4 northwestern coast. -

The Book of Tenerife Can Be Obtained in All the Bookshops, and in the Principal Travel Agencies and Hotels in the Canary Islands
T£N£ÑiF& LUIS DIEGO CUSCOY PEDER C. LARSEN LAND AND MATERNITY A FRAGMENT OF THE MURALS OF JOSÉ AOUIAR, FOR THE DECORATION OF THE CHAMBER OF THE ISLAND COUNCIL (ExcMO. CABILDO) OF TENERIFE. PHOTOCOLOUR A. ROMERO THE BOOK OF TENERIFE CAN BE OBTAINED IN ALL THE BOOKSHOPS, AND IN THE PRINCIPAL TRAVEL AGENCIES AND HOTELS IN THE CANARY ISLANDS ORDERS RECEIVED IN EDICIONES IZAÑA APARTADO, 366 SANTA CRUZ, TENERIFE LITHO. A. HOMERO S". A. TFE. THE BOOK OF TENERIFE MICHAEL ARCHANGELE lUIS DIEGO CUSCOy ani PEDIR C. URSEN THE BOOK OF TENERIFE (GUIDE) BY LUIS DIEGO CUSCOY WITH THE COLUBORATION OF PEDER C. LARSEN IRANSLATED INTO ENGLISH BY ERIC L. FOX SANTA CRUZ DE TENERIFE 1966 THIRD EDITION Copyright. Deposif <Jufy made j required by Law. PUBUSHED UNDER THE AUSPICES OFTHE INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS DEPOSITO LEGAL T F. 124-1062 Total or partial reprodaction oí the text, plans, maps or ilustrations oí this work is pfohibited, unless previously authorised by EDICIONES ÍZñÑR. PRINTED IN SPAIN Litografía ñ. Romero, S. R., Sania Cruz de Teneri/e (Canary Islands). THE ARMORIAL ENSIONS OF THE MOST NOBLE LOYAL AND INVINCIBLE CITY OF SANTA CRUZ DE SANTIAGO ORANTED BV CARLOS IV IN 1803 An oval escutcheon Or in front of a Sword of the Order of Santiago Gules a Passion Cross Vert in base there Lions Heads couped Sable two and one that in base impaled on the point of the sword on a Bordure af Waves of the Sea proper in the Chief Point a pyramidal shaped Island also proper in the Base Point a Castle of two towers also Or and on either side two Towers also Or between two fouled Anchors Argent. -

University of Oklahoma Graduate College
UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD CULTURAL CANARIA (A TRAVÉS DEL TÓPICO MARINO) EN LA OBRA DE TOMÁS MORALES Y PEDRO GARCÍA CABRERA A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By DIEGO BATISTA REY Norman, Oklahoma 2011 LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD CULTURAL CANARIA (A TRAVÉS DEL TÓPICO MARINO) EN LA OBRA DE TOMÁS MORALES Y PEDRO GARCÍA CABRERA A DISSERTATION APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES, LITERATURES, AND LINGUISTICS BY _____________________________ Dr. Bruce Boggs _____________________________ Dr. José Juan Colín _____________________________ Dr. Luis Cortest _____________________________ Dr. Sandie Holguín _____________________________ Dr. Ryan Long © Copyright by DIEGO BATISTA REY 2011 All Rights Reserved. Dedicated to my wife Melany and all my children, for their continual love and support throughout this long process. To my aunt and uncle Pilar Rey and Antonio Abdo for encouraging me along the way. To all the friends and family who knew I could do this even before I started. Acknowledgements I would like to thank my Committee Director, Dr. Bruce Boggs, for his inestimable recommendations, his encouragement and altruistic dedication to this project. I also wish to thank La Universidad de La Laguna for their invaluable help during the research process. In particular Dr. Rafael Fernández Hernández, and Dra. Nieves María Concepción Lorenzo for their intellectual assistance. Without their aid, this project would have not been possible. Thanks are also due to the members of my Committee, Dr. Jose Juan Colín, Dr. Luis Cortest, Dra. Sandie Holguin, and Ryan Long for their fathomless insight.