La Gatera. 1994
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Childbirth Rhythms and Childbirth Ritual in Early Modern Spain, Together with Some Comments on the Virtues of Midwives 1
Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro ISSN: 2328-1308 [email protected] Instituto de Estudios Auriseculares España Childbirth Rhythms and Childbirth Ritual in Early Modern Spain, together with some Comments on the Virtues of Midwives 1 Aichinger, Wolfram Childbirth Rhythms and Childbirth Ritual in Early Modern Spain, together with some Comments on the Virtues of 1 Midwives Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 6, no. 1, 2018 Instituto de Estudios Auriseculares, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=517558792028 DOI: https://doi.org/10.13035/H.2018.06.01.29 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 3.0 Internacional. PDF generated from XML JATS4R by Redalyc Project academic non-profit, developed under the open access initiative Childbirth in Early Modern Spain: New Perspectives Childbirth Rhythms and Childbirth Ritual in Early Modern Spain, together with some Comments on the Virtues of Midwives 1 Ritmos y ritual del parto en el Siglo de Oro, junto con algunos comentarios sobre la virtud de las comadronas Wolfram Aichinger [email protected] Universität Wien, Austria Abstract: Childbirth in Early Modern Spain can be viewed as an area where ignorant midwives and cruel doctors ruled over terrified women who, deprived of all choices, were condemned to passively endure the ordeal of parturition. Medical and judicial sources seem to strengthen this vision. Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 6, no. 1, 2018 Yet, when we apply Mary Douglas’s theory of ritual, another picture emerges which might be just as valid for wide sections of social experience. -

1492 Reconsidered: Religious and Social Change in Fifteenth Century Ávila
1492 RECONSIDERED: RELIGIOUS AND SOCIAL CHANGE IN FIFTEENTH CENTURY ÁVILA by Carolyn Salomons A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland May 2014 © 2014 Carolyn Salomons All Rights Reserved Abstract This dissertation is an assessment of the impact of the expulsion of the Jews from Spain in 1492 on the city of Ávila, in northwestern Castile. The expulsion was the culmination of a series of policies set forth by Isabel I of Castile and Ferdinand II of Aragon regarding Jewish-Christian relations. The monarchs invoked these policies in order to bolster the faith and religious praxis of Catholics in the kingdoms, especially those Catholics newly converted from Judaism. My work shows how the implementation of these strategies began to fracture the heretofore relatively convivial relations between the confessional groups residing in Ávila. A key component of the Crown’s policies was the creation of a Jewish quarter in the city, where previously, Jews had lived wherever they chose. This transformation of a previously shared civic place to one demarcated clearly by religious affiliation, i.e. the creation of both Jewish and Christian space, had a visceral impact on how Christians related to their former neighbors, and hostilities between the two communities increased in the closing decades of the fifteenth century. Yet at the same time, Jewish appeals to the Crown for assistance in the face of harassment and persecution were almost always answered positively, with the Crown intervening several times on behalf of their Jewish subjects. This seemingly incongruous attitude reveals a key component in the relationship between the Crown and Jews: the “royal alliance.” My work also details how invoking that alliance came at the expense of the horizontal alliances between Abulense Jews and Christians, and only fostered antagonism between the confessional groups. -

Disabled Bodies in Early Modern Spanish Literature: Prostitutes, Aging Women and Saints Representations: H E a Lt H , Di Sa Bi L I T Y, Culture and Society
Disabled Bodies in Early Modern Spanish Literature: Prostitutes, Aging Women and Saints REPRESENTATIONS: HEALT H , DI SA BI L I T Y, CULTURE AND SOCIETY Series Editor Stuart Murray, University of Leeds Robert McRuer, George Washington University This series provides a ground-breaking and innovative selection of titles that showcase the newest interdisciplinary research on the cultural representations of health and disability in the contemporary social world. Bringing together both subjects and working methods from literary studies, film and cultural studies, medicine and sociology, ‘Representations’ is scholarly and accessible, addressed to researchers across a number of academic disciplines, and prac- titioners and members of the public with interests in issues of public health. The key term in the series will be representations. Public interest in ques- tions of health and disability has never been stronger, and as a consequence cultural forms across a range of media currently produce a never-ending stream of narratives and images that both reflect this interest and generate its forms. The crucial value of the series is that it brings the skilled study of cultural narratives and images to bear on such contemporary medical concerns. It offers and responds to new research paradigms that advance understanding at a scholarly level of the interaction between medicine, culture and society; it also has a strong commitment to public concerns surrounding such issues, and maintains a tone and point of address that seek to engage a general audience. -
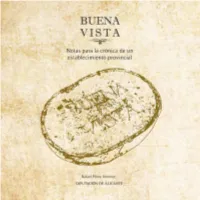
Libro PRYTZ Web.Pdf
CRÉDITOS Autor Rafael Pérez Jiménez Colaboraciones Rafael Garberí Pedrós José Antonio Vilaplana Vilaplana Antonio Marí Mellado Daniel Company Rubio Pascual Batllés Cárdenas Documentación y fotografía Rafael Pérez Jiménez Archivo de la Diputación de Alicante (D.A.) Área de Arquitectura (D.A.) Instituto de la familia Dr. Pedro Herrero Departamento de Patrimonio (D.A.) Dirección Facultativa de las obras de restauración de la “Casa Prytz” SYMETRA, empresa constructora. Paisajes Españoles, S.A. Archivo Municipal de Alicante (AMA). Ayuntamiento de Alicante Licencia Creative Commons Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura Agradecimientos A María José Rico, Elena Compañ, Vicente Marí, Susana Plaza, Nacho Marí, Antonio Rico, Antonio Chumillas, Migel Angel Iniesta, Alejandro Urios, Fernando Casarrubios, José Luis Achau, Pilar Pérez, Mariola Espasa, María José Tarazona, Juan Antonio Pérez, Diego Cervantes, Eduardo López, Eva Mendiola Al Departamento de Patrimonio (D.A.) Al Museo Arqueológico Provincial de Alicante Diseño imagen y maquetación Vdh Comunicación Imprime: INGRA Impresores ISBN: 978-84-96979-87-1 Depósito Legal: A-201-2011 A mis hijos Victoria y Rafael BUENA VISTA Notas para la crónica de un establecimiento provincial Rafael Pérez Jiménez Con la colaboración de Rafael Garberí Pedrós, Antonio Marí Mellado, Jose Antonio Vilaplana Vilaplana Diputación de Alicante Una de las líneas de actuación impulsada desde la El Servicio de Atención a la Familia ha ido trabajan- Presidencia de la presente Corporación Provincial do a lo largo de estos años de una manera eficaz, en constituye la recuperación del patrimonio arquitec- el ámbito asistencial y también en la elaboración de tónico. programas de apoyo y asesoramiento a muchísimos colectivos. -

PEDRO HERRERO RUBIO, Esposo Y Médico
1 PEDRO HERRERO RUBIO, esposo y médico 1er Venerable por virtudes en la historia de la diócesis de Orihuela-Alicante El 27 de febrero de 2017, el Santo Padre Francisco en audiencia al Cardenal Angelo Amato, S.D.B., Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, ha autorizado a la Congregación que promulgue el Decreto de la vivencia de las virtudes heroicas, pasando a denominarse Venerable. 1. ¿Quién fue? Datos biográficos. 1.1 Infancia y juventud Pedro Herrero Rubio, hijo único de Pedro Herrero Martínez y Emilia Rubio Cabrera, nace en la ciudad de Alicante (España), el 29 de abril de 1904. Estudia en el colegio de los Hermanos Maristas de Alicante y después en el colegio Santo Domingo de los Jesuitas en Orihuela, donde completa los estudios de Bachiller que realizaba en el Instituto General y Técnico de Alicante. Estudió medicina en la Facultad de San Carlos en Madrid. Su primera especialización fue la ginecología, pero muy pronto cambió por la pediatría, especializándose en Paris y Bruselas (1928). 1.2 Casado y de profesión médico Terminados sus estudios de medicina, comenzó su trabajo pediátrico en la Beneficencia Provincial de su ciudad natal de Alicante, llegando a dirigir el servicio de hospitalización infantil, entregándose con abnegación a los niños enfermos y empleando incluso sus propios recursos materiales para remediar las necesidades de las familias. El 29 de abril de 1931 contrajo matrimonio con Patrocinio Javaloy Lizón, natural de Orihuela. Al final de su vida, víspera de su muerte, el 4 de noviembre de 1978, en las últimas horas de su vida se encerró en un mutismo absoluto, su esposa que estuvo siempre junto a él, le dijo: «Pero Pedro ¿por qué no me dices nada? ¿No te das cuenta que día y noche estoy junto a ti...? Abriendo mucho los ojos y fijando su mirada, le contestó: “tú has sido el único amor de mi vida”», resumiendo así su cristiana ejemplar vivencia esponsal. -

Propaganda Y Cultura Del “Nuevo Estado” Franquista En Alicante Durante La Posguerra
PROPAGANDA Y CULTURA DEL “NUEVO ESTADO” FRANQUISTA EN ALICANTE DURANTE LA POSGUERRA (1939-1945) Alfredo García de la Torre UNIVERSIDAD DE ALICANTE UNIVERSITAT D´ALACANT PROPAGANDA Y CULTURA DEL “NUEVO ESTADO” FRANQUISTA EN ALICANTE DURANTE LA POSGUERRA (1939-1945) Tesis presentada por Alfredo García de la Torre, bajo la dirección del Dr. D. Francisco Sevillano Calero. Departamento de Humanidades Contemporáneas. Í N D I C E ABREVIATURAS UTILIZADAS…………………………………………………….. 5 INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 6 PARTE I. PROPAGANDA Y CULTURA EN LA INMEDIATA POSGUERRA (1939-1941) CAPÍTULO 1. LOS ACTORES: LAS AUTORIDADES Y LA ACTIVIDAD PROPA- GANDÍSTICA…………………………………………………………………………. 18 1. Gobernador civil y autoridades provinciales y locales.……………………………. 18 2. Servicios de Prensa y Propaganda…………………………………………………. 26 CAPÍTULO 2. FET Y DE LAS JONS Y LA IGLESIA CATÓLICA………………… 34 1. FET y de las JONS………………………………………………………………… 34 1.1. La Jefatura Provincial…………………………………………………………. 34 1.2. Las organizaciones de FET y de las JONS…………………………………… 41 2. La Iglesia católica…………………………………………………………………. 63 2.1. Las prácticas y los actos religiosos……………………………………………. 65 2.2. La tutela de la moral pública…………………………………………………… 73 2.3. Las organizaciones católicas…………………………………………………… 76 2 CAPÍTULO 3. LOS MECANISMOS: EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN Y LA CULTURA………………………………………………………………………… 82 1. La censura………………………………………………………………………… 82 2. Un aspecto diferente del dirigismo: las subvenciones y ayudas…………………. 91 3. Autorizaciones gubernativas, denuncias y multas………………………………. -

The Old Law of Bizkaia (1452)
Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 1 The Old Law of Bizkaia (1452) Introductory Study and Critical Edition by Gregorio Monreal Zia Translated by William A. Douglass and Linda White Preface by William A. Douglass Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support from the Provincial Government of Bizkaia. Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 1 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2005 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America. Cover and series design © 2005 by Jose Luis Agote. Cover illustration: Fragment of the painting La jura de los Fueros de Vizcaya por Fernando el Católico (1476). The work was painted by Francisco de Mendieta at the end of the sixteenth century. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The Old Law of Bizkaia (1452) : a critical edition / compiled, edited, and annotated by Gregorio Monreal Zia ; translated by William A. Douglass and Linda White. p. cm. -- (Basque classics series ; no. 1) Includes bibliographical references and index. ISBN 1-877802-52-2 (pbk.) -- ISBN 1-877802-53-0 (hardcover) 1. Law--Spain--Vizcaya--Sources. I. Monreal Zia, Gregorio. II. Douglass, William A. III. White, Linda, 1949- IV. Vizcaya (Spain). Fuero Viejo. English. V. Title. VI. Series. KKT9001.A17O426 2005 349.46'63--dc22 2005008119 Bixenti Zarraonandia eta Begoña Garetxanari, Natxitxun, Bizkaiko itsaso zabalaren baztertxo horretan, betirako atseden hartzen duten baserritar umil eta duinei. -

Novembre / Décembre 2019
NOVEMBRE - DECEMBRE 2019 PRESBYTÈRE CATHOLIQUE - Abbé Tim DIETENBECK 7 rue de l'Église - 67490 DETTWILLER 03 88 91 41 48 - https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr Permanences au presbytère : mardi et mercredi, de 10h à 11h30 ; vendredi, de 16h30 à 18h (vacances scolaires, uniquement le mercredi, de 10h à 11h30) Possibilité de confession : chaque samedi, de 9h30 à 10h30 (église de Dettwiller ou presbytère) Prière du chapelet : du lundi au vendredi, une demi-heure avant la messe. ISSNISSN : 2262-1687 1 Tribune de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, à propos de la loi bioéthique Nécessité de prendre la parole Le Comité d’éthique avait pourtant révélé les faiblesses Certains pourront s’étonner qu’un évêque prenne la méthodologiques des études portant sur les enfants parole sur des sujets politiques. Est-ce vraiment son élevés par les mères célibataires ou des couples de rôle ? Un évêque de l’Église catholique se doit femmes. Beaucoup d’experts pédopsychiatres d’annoncer l’Évangile, de permettre à chacun de confirment que ces études, la plupart anglo-saxonnes, rencontrer Dieu et de proposer à tous d’entrer dans la commettent toutes des fautes quant à la rigueur Vie éternelle que le Christ a ouverte par sa scientifique de la méthode. Là encore, aucune résurrection. réponse. Justement, par son incarnation, le Christ, le Fils de Les questions graves soulevées par des philosophes Dieu, est venu transfigurer notre vision de l’homme en non suspects d’idéologie et se rapportant à la filiation, lui conférant une dignité indépassable et ceci quelle en particulier la privation pour l’enfant d’une filiation que soit son origine ethnique, sa situation sociale, son bilatérale sans recours possible, ont aussi reçu une fin sexe, sa culture ou son âge. -
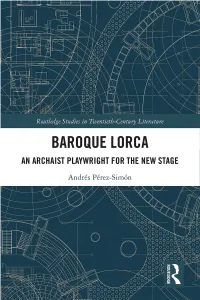
Baroque Lorca: an Archaist Playwright for the New Stage Defines Federico García Lorca’S Trajectory in the Theater As a Lifelong Search for an Audience
Baroque Lorca Baroque Lorca: An Archaist Playwright for the New Stage defines Federico García Lorca’s trajectory in the theater as a lifelong search for an audience. It studies a wide range of dramatic writings that Lorca created for the theater, in direct response to the conditions of his con- temporary industry, and situates the theory and praxis of his theatrical reform in dialogue with other modernist renovators of the stage. This book makes special emphasis on how Lorca engaged with the tradi- tion of Spanish Baroque, in particular with Cervantes and Calderón, to break away from the conventions of the illusionist stage. The five chapters of the book analyze Lorca’s different attempts to change the dynamics of the Spanish stage from 1920 to his assassination in 1936: His initial incursions in the arenas of symbolist and historical drama (The Butterfly’s Evil Spell, Mariana Pineda); his interest in puppetry (The Billy-Club Puppets and In the Frame of Don Cristóbal) and the two ‘human’ farces The Shoemaker’s Prodigious Wife and The Love of Don Perlimplín and Belisa in the Garden; the central piece in his project of ‘impossible’ theater (The Public); his most explicitly political play, one that takes the violence to the spectators’ seats (The Dream of Life) and his three plays adopting, an altering, the contemporary formula of ‘rural drama’ (Blood Wedding, Yerma and The House of Bernarda Alba). Andrés Pérez-Simón is an Associate Professor of Spanish at the Univer- sity of Cincinnati. He has published essays on world literature, drama, film and literary theory. -

Acknowledgement to Reviewers of Viruses in 2015
Editorial Acknowledgement to Reviewers of Viruses in 2015 Viruses Editorial Office Published: 22 January 2016 MDPI AG, Klybeckstrasse 64, CH-4057 Basel, Switzerland; [email protected] The editors of Viruses would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for assessing manuscripts in 2015. We greatly appreciate the contribution of expert reviewers, which is crucial to the journal’s editorial decision-making process. Several steps have been taken in 2015 to thank and acknowledge reviewers. Good, timely reviews are rewarded with a discount off their next MDPI publication. By creating an account on the submission system, reviewers can access details of their past reviews, see the comments of other reviewers, and download a letter of acknowledgement for their records. In addition, MDPI has launched a collaboration with Publons, a website that seeks to publicly acknowledge reviewers on a per journal basis. This is all done, of course, within the constraints of reviewer confidentiality. Feedback from reviewers shows that most see their task as a voluntary and mostly unseen work in service to the scientific community. We are grateful to our reviewers for the contribution they make. Abd-Alla, Adly Hearing, Patrick Peersen, Olve Abdelwhab, E. M. Heckmann, Josef G. Peikert, Tobias Abdul-Careem, M. F. Hefferon, Kathleen Laura Peloponese Jr., Jean-Marie Abedon, Stephen Heldwein, Ekaterina Peng, Chien-fang Abergel, Chantal Helland, Today Emil Pérez Ruiz, Mercedes Aboulata, A. E. Helle, Francois Perez-Romero, Pilar Abram, Michael Henderson, Andrew Peterschmitt, Michel Accotto, Gian Paolo Henke, Andreas Petravic, Janka Achazi, Katharina Henzy, Jamie Peyambari, Mahtab Adelman, Zachary N Herath, Tharangani Pfeffer, Sébastien Adler, Barbara Hernalsteens, Jean-Pierre Piantino Ferreira, AJ Adlhoch, Cornelia Hernandez-Alcoceba, Ruben Pijlman, Groben Adriaenssens, Evelien Herrero, Salvador Pique, Claudine Adriana E., Kajon Hewson, K. -

1.015 02-03-2017
www.alfayomega.es Semanario Católico de Información Nº 1.015- 2 de marzo de 2017 Edición Nacional Mundo La revolución «Cuídamelos, ¿eh?» El cardenal Osoro tomó el sábado po- sesión de la histórica basílica de San- ta María en Trastévere, sede de la Co- munidad de Sant’Egidio, y conoció de primera mano la intensa labor social compartida y pastoral que el movimiento realiza en Roma. Entre los últimos en mar- charse de la Misa, había unos sin techo CNS cubanos con quienes el arzobispo de Madrid se detuvo un rato a conversar. Al despedirse, le dejó una petición al párroco: «Cuídamelos, ¿eh?». Págs. 8/9 Comunidad de Sant´Egidio España Unidad católica en defensa de la libertad educativa La Iglesia se une para evitar que la cla- se de Religión y la escuela concertada sean monedas de cambio en el pac- to educativo. No se trata de defender un privilegio, sino el derecho de los padres a elegir la educación que quie- ren para sus hijos. Hoy se reúne por primera vez una mesa de diálogo que aglutina a todos los agentes católicos implicados. Págs. 12/13 Encuentros con… Ramón Jáuregui «El PSOE no debe perder la conexión con los cristianos» Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, conversa con Fernando Vidal (director del Ins- tituto Universitario de la Familia de No lo hacen por necesidad, por la manida crisis de vo- en una revolución. Un ejemplo de compromiso máximo es la Universidad Pontificia de Comillas) caciones, sino por auténtica convicción. La realidad de el de Esther, Santi y sus tres hijos, que viven en Salaman- sobre la crisis de la socialdemocra- los laicos en misión compartida con los religiosos se va ca con una comunidad de escolapios. -

A Holy Land for the Catholic Monarchy: Palestine in the Making of Modern Spain, 1469–1598
A Holy Land for the Catholic Monarchy: Palestine in the Making of Modern Spain, 1469–1598 A dissertation presented by Adam G Beaver to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2008 © 2008 Adam G Beaver Advisor: Prof. Steven E. Ozment Adam G Beaver A Holy Land for the Catholic Monarchy: Palestine in the Making of Modern Spain, 1469–1598 ABSTRACT Scholars have often commented on the ‘biblicization’ of the Spanish Monarchy under Philip II (r. 1556–1598). In contrast to the predominantly neo-Roman image projected by his father, Charles I/V (r. 1516/9–1556), Philip presented himself as an Old Testament monarch in the image of David or Solomon, complementing this image with a program of patronage, collecting, and scholarship meant to remake his kingdom into a literal ‘New Jerusalem.’ This dissertation explores how, encouraged by the scholarly ‘discovery’ of typological similarities and hidden connections between Spain and the Holy Land, sixteenth-century Spaniards stumbled upon both the form and content of a discourse of national identity previously lacking in Spanish history. The dissertation is divided into four chapters. In the first chapter, I examine three factors—the rise of humanist exegesis, a revitalized tradition of learned travel, and the close relationship between the crown and the Franciscan Order—that contributed to the development of a more historicized picture of the Holy Land in sixteenth-century Spanish sources. In Chapter Two, I focus on the humanist historian Ambrosio de Morales’ efforts to defend the authenticity of Near Eastern relics in Spanish collections.