Carlos Mesa Gisbert (Carlos Diegomesa Gisbert)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introduction Indian Problems, Indian Solutions
INTRODUCTION Indian Problems, Indian Solutions On March 29, 1899, in the midst of a civil war pitting the Liberals against the Conservatives, the Liberal Party supporter and Aymara in- digenous community leader of Peñas, Juan Lero, received a letter from a neighboring Indian community leader. Its author confirmed support for the Liberal Party and a willingness to coordinate military efforts among Bolivia’s highland indigenous communities on behalf of the Lib- eral leader, General José M. Pando. “I write to inform you,” stated José Maria Galligo, the community leader of Guayllani, “that here we are ready to take up the railroad tracks and fight against Alonso [president of Bolivia and head of the Conservative Party]. Please tell us on which day we should mobilize. We await your reply.”1 This correspondence illustrates the network of indigenous community leaders that developed in the second half of the nineteenth century in Bolivia. These leaders played key roles in defending their community lands, in petitioning the government, in brokering political alliances, and in testifying in court- rooms. Cesiliano Gallego, the Aymara community authority of Merque Aimaya, assured Juan Lero in April 1899, just days before the end of the civil war, that the people of Merque Aimaya would also lend their support to the Liberals’ final push for victory. “I got your letter . in which you told us to prepare our community,” he wrote. “We are ready for tomorrow; wait for us and we will bring honor to Pando’s forces.”2 1 © 2013 University of Pittsburgh Press. All rights reserved. 2 | INTRODUCTION Figure 1. -

OEA/Ser.G CP/Doc. 4115/06 8 May 2006 Original: English REPORT OF
OEA/Ser.G CP/doc. 4115/06 8 May 2006 Original: English REPORT OF THE ELECTORAL OBSERVATION MISSION IN BOLIVIA PRESIDENTIAL AND PREFECTS ELECTIONS 2005 This document is being distributed to the permanent missions and will be presented to the Permanent Council of the Organization ORGANIZATION OF AMERICAN STATES REPORT OF THE ELECTORAL OBSERVATION MISSION IN BOLIVIA PRESIDENTIAL AND PREFECTS ELECTIONS 2005 Secretariat for Political Affairs This version is subject to revision and will not be available to the public pending consideration, as the case may be, by the Permanent Council CONTENTS MAIN ABBREVIATIONS vi CHAPTER I. INTRODUCTION 1 A. Electoral Process of December 2005 1 B. Legal and Electoral Framework 3 1. Electoral officers 4 2. Political parties 4 3. Citizen groups and indigenous peoples 5 4. Selection of prefects 6 CHAPTER II. MISSION BACKGROUND, OBJECTIVES AND CHARACTERISTICS 7 A. Mission Objectives 7 B. Preliminary Activities 7 C. Establishment of Mission 8 D. Mission Deployment 9 E. Mission Observers in Political Parties 10 F. Reporting Office 10 CHAPTER III. OBSERVATION OF PROCESS 11 A. Electoral Calendar 11 B. Electoral Training 11 1. Training for electoral judges, notaries, and board members11 2. Disseminating and strengthening democratic values 12 C. Computer System 13 D. Monitoring Electoral Spending and Campaigning 14 E. Security 14 CHAPTER IV. PRE-ELECTION STAGE 15 A. Concerns of Political Parties 15 1. National Electoral Court 15 2. Critical points 15 3. Car traffic 16 4. Sealing of ballot boxes 16 5. Media 17 B. Complaints and Reports 17 1. Voter registration rolls 17 2. Disqualification 17 3. -
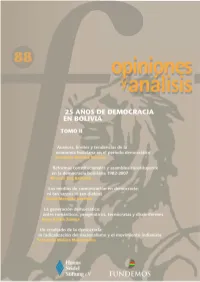
Study Viewer
"OPINIONES Y ANÁLISIS" "OPINIONES Y ANÁLISIS" 25 AÑOS DE DEMOCRACIA EN BOLIVIA TOMO II Primera edición, octubre 2007 D.L. Nº 4 - 1 - 1987 - 07 ©FUNDEMOS Calle Hermanos Manchego No. 2441 Teléfonos: 2440846 - 2440642 Telefax: 2433539 Casilla: 2302 Correo electrónico: [email protected] Diseño de Tapa: Susana Machicao Impresión: Artes Gráficas Editorial "Garza Azul" Teléfono 2232414 Casilla 12557 La Paz - Bolivia La Paz - Bolivia 3 4 "OPINIONES Y ANÁLISIS" "OPINIONES Y ANÁLISIS" LA GENERACIÓN DEMOCRÁTICA: ENTRE ROMÁNTICOS, PRAGMÁTICOS, TECNÓCRATAS Y DISCONFORMES Jorge Kafka Zúñiga ....................................................................... 101 UN RESULTADO DE LA DEMOCRACIA: LA RADICALIZACIÓN DEL NACIONALISMO Y EL CONTENIDO MOVIMIENTO INDIANISTA Fernando Molina Monasterios ..................................................... 135 Presentación ..........................................................................................7 AVANCES, LÍMITES Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA EN EL PERÍODO DEMOCRÁTICO Armando Méndez Morales ..............................................................11 REFORMAS CONSTITUCIONALES Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN LA DEMOCRACIA BOLIVIANA 1982 - 2007 Ricardo Paz Ballivián .......................................................................43 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN DEMOCRACIA: NI TAN SANTOS NI TAN DIABLOS Isabel Mercado Heredia ...................................................................71 5 6 "OPINIONES Y ANÁLISIS" "OPINIONES Y ANÁLISIS" la evolución que tuvieron sí puede -

1 the Rise of Evo Morales Through an Electoral Lens: an Introduction 1
NOTES 1 The Rise of Evo Morales through an Electoral Lens: An Introduction 1. Venezuela 1993 (Carlos Andrés Perez), 2002 (Hugo Chávez), Ecuador 1997 (Abdalá Bucaram), 2000 (Jamil Mahuad), 2004 (Lucio Gutiérrez), Bolivia 2003 (Sánchez de Lozada), 2005 (Carlos Mesa). 2. This claim is relevant to the Bolivian case since a group of scholars, following Gamarra (1997a), have pointed to the hybrid nature of its presidential system, contained in Article 90 of the Constitution, as the major determinant of its relative success. 3. Comparativists have consistently affirmed that the primary role of leg- islatures has been either “neglect and acquiescence or obstructionism” (Morgenstern and Nacif 2002: 7). Moreover, according to the latest Latinobarómetro (2007), the general population in Latin America regards legislatures as one of the most ineffective and one of the least trusted institutions. 4. In light of Article 90 of the Political Constitution of the State, which grants authority to Congress to elect the president in case no candidate receives a majority, Gamarra (1997a; 1997b) called the system “hybrid presidentialism.” Shugart and Carey (1992) followed Gamarra’s concep- tualization while Jones (1995) identified it as a “majority congressional system.” Mayorga (1999) called it “presidencialismo parlamentarizado” (parliamentarized presidentialism). Regardless of the variations in the labels assigned to the Bolivian political system, these scholars agree that it exhibits features of both presidential and parliamentary systems. 5. The double quotient formula was calculated in the following manner: the first quotient, the participation quotient, would be obtained by dividing the total valid votes in a department by the number of seats to be distributed. -

Presidencia Sitiada
SEGUNDA EDICIÓN AMPLIADA CARLOS D. MESA GISBERT FRIDA ZAMUDIO Bolivia 2019 ÍNDICE Presentación: Carlos Mesa y la agonía de la fanfarria .................................................... 11 Introducción ...................................................................................................................................................................................15 CAPÍTULO | Vasallo adoptivo del rey de España .................................................................................................... 17 Hijo adoptivo de España .......................................................................................................................18 Paceño por casualidad ............................................................................................................................20 CAPÍTULO | Periodista por razones alimenticias ................................................................................................ 23 De Cerca ......................................................................................................................................................................24 CAPÍTULO | Goni financia PAT con dinero estatal ............................................................................................... 27 Ítaca: la relación carnal de Carlos de Mesa con El Deber ............................30 El MNR “compensó” económicamente a PAT ..............................................................31 CAPÍTULO | Usurpador de la historia ................................................................................................................................. -

Performance of Banks and Microfinance in Bolivia
POOLING VERSUS SEPARATING REGULATION: THE PERFORMANCE OF BANKS AND MICROFINANCE IN BOLIVIA UNDER SYSTEMIC SHOCKS DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Marcelo Villafani‐Ibarnegaray ***** The Ohio State University 2008 Dissertation Committee: Approved by Professor Claudio Gonzalez‐Vega, Adviser Professor Mario Miranda Adviser Graduate Program in Professor Joseph Kaboski Agricultural, Environmental and Development Economics i ABSTRACT Bank superintendents implement prudential regulation that simultaneously seeks protection of the stability and solvency of financial intermediaries and several dimensions of financial deepening. If they use only one instrument, a given level of safety is achieved at the expense of some intermediation. The question addressed by this dissertation are the excessive losses of intermediation efficiency from a single, uniform (pooling) regulation, which treated loan portfolios built with a traditional banking technology or with a microfinance technology as if they carried the same risk profile. Given significant differences between the two lending technologies, in their ability to match their clienteles and to recognize different risks, a differentiated (separating) set of prudential norms would contribute more to the dual goals of stability as well as financial deepening and breadth of outreach. This task is specially challenging in developing countries exposed to frequent systemic shocks. The dissertation develops a simple theoretical framework to guide regulators about the welfare shortcomings of pooling regulation, compared to separating regulation. If the risk profiles of the portfolios are different, different prudential norms should be applied. The problem for the regulator, however, is incomplete information ii about these risk profiles and the high costs of overcoming the information imperfections about their characteristics. -

Ascendencia Alcalaína Del Expresidente Boliviano Carlos Diego Mesa Gisbert
ASCENDENCIA ALCALAÍNA DEL EXPRESIDENTE BOLIVIANO CARLOS DIEGO MESA GISBERT Carmen Cirila Sánchez Calvo* Resumen: Conocemos la genealogía de la persona que llego ha ser por un tiempo presidente de Bolivia, descendiente de un jornalero que se marcho de Valdegranada, una aldea de Alcalá la Real, en el año 1908 par comenzar una vida nueva, dejando padres hermanos pero sin olvidar sus raíces. Abstract: We know the genealogy of the person who came has been for some time president of Bolivia, a descendant of a laborer who left Valdegranada, a village of Alcalá la Real, in 1908 even start a new life, leaving parents brothers, but without forgetting their roots. A principios del siglo XVII el campo de Alcalá la Real (Jaén) se divide según sus ríos y caminos para formar las aldeas pertenecientes a su término, una de las zonas es la que va desde Palancares, Peñuela, Cantera Blanca, Chaparral de Nubes, Bramaderos, Alamoso y Valdegranada, aldea desde donde centramos nuestra investigación. Unos años antes de realizar el Catastro de la Ensenada, Valdegranada contaba con 60 vecinos o familias, que vivían en chozas, en 1842 se censaron 334 personas, años después, en 1911 la aldea estaba habitada por 657 personas y con 152 edificios la mayoría eran cortijadas de piedra en las que vivían padres, hijos y nietos, uno de ellos era el cortijo de la Cruz, todavía hoy día perteneciente a un familiar de la persona a la que vamos a presentar su árbol genealógico, Carlos Diego Mesa Gisbert (Expresidente de Bolivia), siendo ésta * Investigadora local. E-mail: [email protected] Trastámara, nº 9, enero-junio 2012, pp. -

Boliviahoy.Pdf
BOLIVIA HOY: ¿Una Democracia Poscolonial o Anticolonial? Seis estudios y una bibliografía seleccionada 1990-2016 EDITOR Juan Carlos Gómez Leyton EDICIONES ESCAPARATE BOLIVIA HOY: ¿Una Democracia Poscolonial o Anticolonial? Seis estudios y una bibliografía seleccionada 1990-2016 JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON EDITOR Registro Propiedad Intelectual Nº 278.299 ISBN: 978-956-9065-90-3 Producción General: Equipo Editoeial Diseño de Portada: Yaneth Piedrahita Posada © JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON © ESCAPARATE EDICIONES SPA E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Junio 2017 IMPRESO EN CHILE Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada y transmitida por cualquier medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autorización previa del editor. BOLIVIA HOY: ¿Una Democracia Poscolonial o Anticolonial? Seis estudios y una bibliografía seleccionada 1990-2016 JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON ELIZABETH JIMÉNEZ CORTÉS DORIS JOHNSON BARELLA FABIOLA ESCARZAGA NICTÉ ANDRÉS LEIVA GUZMÁN MARÍA TERESA ZEGADA CLAURE JORGE GIBERT GALASSI COLECCIÓN PENSAR NUESTRA AMERICA COLECCIÓN PENSAR NUESTRA AMÉRICA EDICIONES ESCAPARATE JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON DIRECTOR DE LA COLEccIÓN COMITÉ EDITORIAL Dra. Valeria Coronel FLACSO- ECUADOR Dra. Fabiola Escarzaga Nicté UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UAM, MÉXICO Dr. Franck Gaudichuad UNIVERSIDAD DE GRENOBLE, FRANCIA Dr. Juan Carlos Gómez Leyton FLACSO-CHILE Dra. Elizabeth Jiménez Cortés COLECTIVO EL KINTRAL, CHILE Dra. Doris Johnson Barella UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, CHILE Dra. Inés Nercesian UNIVERSIDAD BUENOS AIRES, ARGENTINA Dr. José Francisco Puello-Socarrás UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Dra. Claudia Zapata Silva UNIVERSIDAD DE CHILE Dra. María Teresa Zegada Claure UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMÓN, COCHABAMBA, BOLIVIA A Cinthia, por su solidaridad a toda prueba. -

Las Relaciones Entre El Perú Y Bolivia (1826-2013)
Fabián Novak Sandra Namihas SERIE: POLÍTICA EXTERIOR PERUANA LAS RELACIONES ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA ( 1826-2013 ) SERIE: POLÍTICA EXTERIOR PERUANA LAS RELACIONES ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA (1826-2013) Serie: Política Exterior Peruana LAS RELACIONES ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA (1826-2013) Fabián Novak Sandra Namihas 2013 Serie: Política Exterior Peruana Las relaciones entre el Perú y Bolivia (1826-2013) Primera edición, octubre de 2013 © Konrad Adenauer Stiftung General Iglesias 630, Lima 18 – Perú Email: [email protected] URL: <www.kas.de/peru> Telf: (51-1) 208-9300 Fax: (51-1) 242-1371 © Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) Pontificia Universidad Católica del Perú Plaza Francia 1164, Lima 1 – Perú Email: [email protected] URL: <www.pucp.edu.pe/idei> Telf: (51-1) 626-6170 Fax: (51-1) 626-6176 Diseño de cubierta: Eduardo Aguirre / Sandra Namihas Derechos reservados, prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Registro: Nº 2013-14683 ISBN Nº 978-9972-671-18-0 Impreso en: EQUIS EQUIS S.A. RUC: 20117355251 Jr. Inca 130, Lima 34 – Perú Impreso en el Perú – Printed in Peru A la memoria de mi padre y hermano, F.N. A mis padres, Jorge y María Luisa S.N. Índice Introducción …………………………….……...…………….…… 17 CAPÍTULO 1: El inicio de ambas repúblicas y los grandes temas bilaterales en el siglo XIX ……………………….………..……… 19 1 El inicio de las relaciones diplomáticas y el primer intento de federación peruano-boliviana ……………............. 22 2 El comienzo del largo camino para la definición de los límites ……………………………………………...…. -

La Versión Oral De La Guerra Del Chaco En El Testimonio De Un Excombatiente Boliviano
XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007. La versión oral de la Guerra del Chaco en el testimonio de un excombatiente boliviano. Ferrero, Laura Daniela y Parrón, Mario Gustavo (CIUNSa). Cita: Ferrero, Laura Daniela y Parrón, Mario Gustavo (CIUNSa). (2007). La versión oral de la Guerra del Chaco en el testimonio de un excombatiente boliviano. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-108/1001 Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org. XIº JORNADAS INTERESCUELAS/ DEPARTAMENTOS DE HISTORIA Tucumán, 19 al 22 de septiembre de 2007 Título: La versión oral de la Guerra del Chaco en el testimonio de un excombatiente boliviano Mesa Temática Abierta: 112-Bolivia y la región andina. Conflictos sociales, procesos socio- económicos, cultura e identidad. (Siglo XX) Universidad Nacional de Salta, Facultad de Humanidades, Escuela de Historia Autores: Ferrero, Laura Daniela. Docente Adscripta. Integrante de proyectos de investigación en el CIUNSa (Consejo de Investigaciones de la UNSa). Dirección: Delfín Leguizamón 554, Tel. 0387- 4239263, Correo electrónico: [email protected] Parrón, Mario Gustavo Auxiliar. Docente 1° en las Cátedras de Historia de América III e Historiografía. Integrante de proyectos de investigación en el CIUNSa (Consejo de Investigaciones de la UNSa). -

LA AGENDA MARÍTIMA DE BOLIVIA Un Análisis Histórico Desde La Teoría Liberal
Universidad de San Andrés Departamento de Ciencias Sociales Licenciatura en Relaciones Internacionales Trabajo de Graduación LA AGENDA MARÍTIMA DE BOLIVIA Un análisis histórico desde la teoría liberal Autor: Déborah Paula Barcos Legajo: 18023 Mentor: Sergio Serulnikov Victoria, 2 de marzo de 2012 “La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” Barcos, Déborah Paula Agradecimientos Les agradezco a mis padres y a mi hermano, por acompañarme siempre en todos los aspectos, y por haberme brindado su incondicional apoyo durante la realización de este trabajo. A mi abuela, por sus palabras de aliento, y a mi abuelo, por haber sido un ejemplo de vida. Él me brindó el impulso necesario para no desalentarme y continuar escribiendo. A mi mentor, Sergio Serulnikov, por haber estado presente y haberme ayudado y guiado durante todo el proceso de elaboración de mi investigación. A la Universidad de San Andrés, que me otorgó la oportunidad de crecer a nivel personal y académico. 1 “La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” Barcos, Déborah Paula Índice Introducción 3 Figura 1. Territorios de Bolivia y Perú anexados por Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883), a través del Tratado de Paz de 1904 14 Capítulo I. Regímenes militares en América Latina: los vínculos diplomáticos entre los Generales Banzer y Pinochet 15 Capítulo II. Bolivia neoliberal: las administraciones de Sánchez de Lozada y Mesa 42 Capítulo III. Evo Morales y el MAS: la esperanza del cambio 68 Conclusiones 86 Bibliografía 91 2 “La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” Barcos, Déborah Paula Introducción No cabe duda que a lo largo de la historia, América Latina ha sido testigo de numerosos conflictos bélicos librados a causa de conspiraciones, ansias de poder, diferencias políticas irreconciliables o ambición de territorios ajenos. -

Changes in the Foreign Policy of Bolivia and Ecuador: Domestic and International Conditions
Changes in the Foreign Policy of Bolivia and Ecuador: Domestic and International Conditions André Luiz Coelho Farias de Souza1 https://orcid.org/0000-0002-1632-0098 Clayton M. Cunha Filho2 https://orcid.org/0000-0001-6073-3570 Vinicius Santos3 https://orcid.org/0000-0003-0907-7832 1Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Department of Political Studies, Rio de Janeiro/RJ, Brazil 2Universidade Federal do Ceará, Department of Social Sciences, Fortaleza/CE, Brazil 3Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, Brazil The aim of this paper is to assess the changes in the foreign policy of Bolivia and Ecuador during the administrations of Evo Morales (2006- 2019) and Rafael Correa (2007-2017), taking into account the interaction between domestic and international factors in both countries. Our working hypothesis argues that the reorientation of the foreign policy of these countries was possible due to a connection between alterations observed in the domestic and international spheres starting in the middle of the 2000s. In the internal sphere, the greater political stability resulting from the restructuring of the party system; in the foreign policy environment, an international system more open to the progressive field, allowing a change in the orientation of Bolivian and Ecuadorian foreign policy, based on that moment on the diversification of partnerships with an anti-United States bias. Keywords: Ecuador; Bolivia, Foreign Policy; Evo Morales; Rafael Correa. http://doi.org/ 10.1590/1981-3821202000030004 For data replication, see: https://doi.org/10.7910/DVN/T8YQH1 Correspondence: André Luiz Coelho Farias de Souza. E-mail: [email protected] This publication is registered under a CC-BY Licence.