Una Nacion En Ciernes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
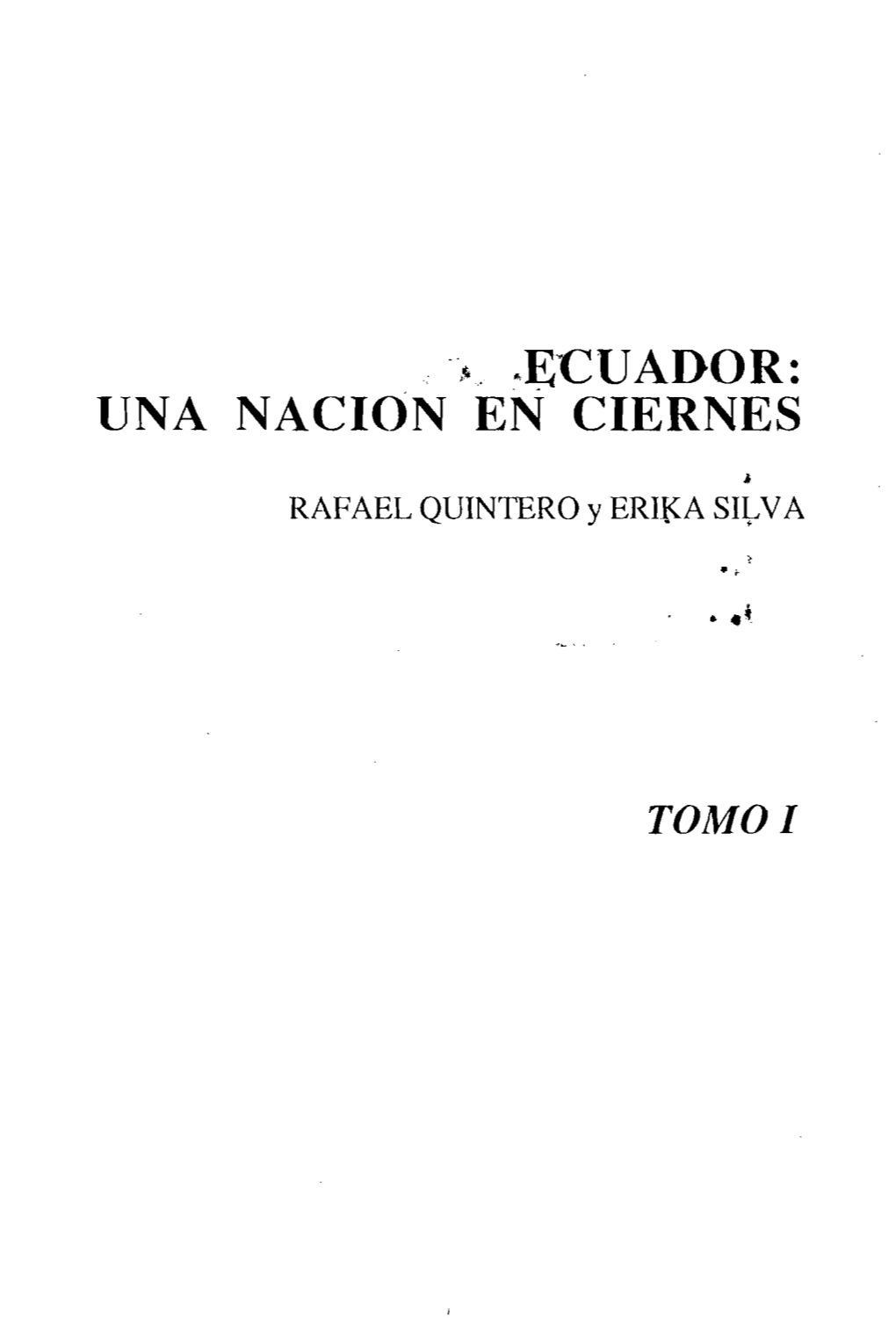
Load more
Recommended publications
-

Vicepresidentes En La Historia Vicepresidentes Periodo Vicepresidencial Presidentes Periodo Presidencial
VICEPRESIDENTES EN LA HISTORIA VICEPRESIDENTES PERIODO VICEPRESIDENCIAL PRESIDENTES PERIODO PRESIDENCIAL Proyecto Republicano: construcción de la República del Ecuador (1830 al 1861) José Joaquín de Olmedo, primer Vicepresidente. 12 de septiembre de 1830 – José Modesto Larrea, segundo 15 de septiembre de 1831. Juan José Flores y Aramburu 13 de mayo 1830 al 22 de septiembre 1830 Vicepresidente; reemplaza a José 1831 – 1835 Joaquín de Olmedo. Vicente Rocafuerte se proclama Jefe 10 de septiembre 1834 al 22 de junio 1835 Supremo de Guayaquil. José Féliz Valdivieso, Jefe Supremo, 12 de junio 1834 al 18 enero 1835 Sierra. Juan Bernardo León es el tercer 1835 - 1839 Vicente Rocafuerte como Jefe 8 de agosto 1835 al 31 enero de 1839 Vicepresidente Supremo Juan José Flores como Presidente de 1 de febrero de 1839 al 15 de enero de 1843 la República Francisco Aguirre es el cuarto 1839 - 1843 Juan José Flores elegido Presidente 1 de abril de 1843 al 6 de marzo de 1845 Vicepresidente por golpe de Estado Gobierno provisorio de José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca, 6 de marzo al 8 de diciembre de 1845 Diego Novoa. Gobierno provisorio de José Joaquín Dr. Francisco Marcos 1843 - 1845 de Olmedo, Vicente Ramón Roca, 1 de Abril de 1943 an 1 de Abril de 1945 Diego Novoa. Pablo Merino, es reemplazado en Mayo Vicente Ramón Roca Rodríguez asume 1847 por Manuel de Azcásubi y Matheu 1845 - 1847 8 de diciembre de 1845 al 15 de octubre de 1849 como sexto Vicepresidente. el poder como Presidente de la El República Vicepresidente Manuel de Ascásubi y -

Vicepresidentes De La República Del Ecuador
VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PERÍODO VICEPRESIDENTE PRESIDENTE PERIODO PRESIDENCIAL OBSERVACIONES VICEPRESIDENCIAL Vicepresidente designado el 11 de Diciembre 11, 2018 - En el cargo diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional con 94 votos a favor. Otto Sonnenholzner Lenín Voltaire Moreno Garcés Mayo 24, 2017 - En el cargo Vicepresidenta encargada desde el 04 de octubre del 2017 y designada Octubre 4, 2017 - Diciembre 4, 2018 el 06 de enero del 2018 Vicepresidenta de la República por la Asamblea Nacional, luego de la destitución de Jorge Glas. Renunció el 04 de diciembre de 2018 María Alejandra Vicuña Muñoz Mayo 24, 2017 - Enero 02, 2018 Sandra Naranjo fue Vicepresidenta encargada entre el 04 de enero y el 20 de Mayo 24, 2013 - Mayo 24, 2017 febrero del 2017 y entre el 13 y 30 de marzo del 2017. Jorge David Glas Espinel Rafael Vicente Correa Delgado Enero 15, 2007 - Mayo 24, 2017 Enero 15, 2007 - Mayo 24, 2013 Lenín Voltaire Moreno Garcés Mayo 05, 2005 - Enero 15, 2007 Luis Alfredo Palacios González Abril 20, 2005 - Enero 15, 2007 Nicanor Alejandro Serrano Aguilar Enero 15, 2003 - Abril 20, 2005 Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa Enero 15, 2003 - Abril 20, 2005 Luis Alfredo Palacios González Enero 22, 2000 - Enero 15, 2003 Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano Enero 22, 2000 - Enero 15, 20003 Pedro Alfredo Pinto Rubianes Agosto 10, 1998 - Enero 21, 2000 Jorge Jamil Mahuad Witt Agosto 10, 1998 - Enero 21, 2000 Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano Abril 01, 1998 - Agosto 10, 1998 Pedro Aguayo Cubillo Fabián Ernesto Alarcón Rivera Febrero -

Descargar Descargar
O o del presidente Velasco Ibar bolivarian BOLETÍNBOLETÍN DEDE LALA ACADEMIAACADEMIA NACIONALNACIONAL DEDE HISTORIAHISTORIA Volumen XCVIII Nº 204 Enero–junio 2020 Quito–Ecuador ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Director Dr. Franklin Barriga Lopéz Subdirector Dr. Cesar Alarcón Costta Secretario Ac. Diego Moscoso Peñaherrera Tesorero Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C. Bibliotecaria archivera Mtra. Jenny Londoño López Jefa de Publicaciones Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc. Relacionador Institucional Dr. Claudio Creamer Guillén COMITÉ EDITORIAL Dr. Manuel Espinosa Apolo Universidad Central del Ecuador Dr. Kléver Bravo Calle Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Dra. Libertad Regalado Espinoza Universidad Laica Eloy Alfaro-Manabí Dr. Rogelio de la Mora Valencia Universidad Veracruzana-México Dra. Maria Luisa Laviana Cuetos Consejo Superior Investigaciones Científicas-España Dr. Jorge Ortiz Sotelo Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú EDITORA Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc. Universidad Internacional del Ecuador COMITÉ CIENTÍFICO Dra. Katarzyna Dembicz Universidad de Varsovia-Polonia Dr. Silvano Benito Moya Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina Dra. Elissa Rashkin Universidad Veracruzana-México Dr. Hugo Cancino Universidad de Aalborg-Dinamarca Dr. Ekkehart Keeding Humboldt-Universitat, Berlín-Alemania Dra. Cristina Retta Sivolella Instituto Cervantes, Berlín- Alemania Dr. Claudio Tapia Figueroa Universidad Técnica Federico Santa María – Chile Dra. Emmanuelle Sinardet Université Paris Ouest - Francia Dr. Roberto Pineda Camacho Universidad de los Andes-Colombia Dra. Maria Letícia Corrêa Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Brasil BOLETÍN de la A.N.H. Vol XCVIII Nº 204 Julio–diciembre 2020 © Academia Nacional de Historia del Ecuador ISSN Nº 1390-079X eISSN 2773-7381 Portada Luis A. Martínez Diseño e impresión PPL Impresores 2529762 Quito [email protected] marzo2021 Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DEL ECUADOR SEDE QUITO Av. -

Universidad De Guayaquil Instituto Superior De Postgrado En Ciencias Internacionales “Doctor Antonio Parra Velasco”
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES “DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA TEMA: EL ROL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y SU TRASCENDENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL ECUADOR TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA AUTORA: LICENCIADA MARYBEL MANTILLA CRESPO TUTOR: ING. EDUARDO VILLACRÉS MANZANO, MSc. CONSULTOR: DR. JOAQUÍN NOROÑA MEDINA, PhD GUAYAQUIL - ECUADOR 2016 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ii TRIBUNAL DE GRADUACIÓN Ab. Henry Carrascal M iii CERTIFICACIÓN DE APROBACION DEL TUTOR iv DECLARACIÓN EXPRESA Primero.- La autoría y responsabilidad de la presente tesis corresponden a la autora, conforme lo dispuesto en el artículo 7, inciso segundo del Reglamento para la obtención del título de Magister. Segundo.- Las subvenciones literarias que han nutrido esta tesis están debidamente citadas y atribuidas a sus respectivos autores. Guayaquil, 28 de febrero de 2016 Lcda. Marybel Mantilla Crespo C.C No. 0914127006 v CAPTURA DE ANTIPLAGIO vi DEDICATORIA Dedico este arduo trabajo a mi familia, con su apoyo, colaboración e inspiración ha sido posible terminar esta tesis. A mis padres, por inculcarme principios y valores; A mi cónyuge, por su paciencia, inteligencia y generosidad y a mi hijo por su valentía, integridad, generosidad, capacidad y superación. A todos Ustedes, mi mayor gratitud y Amistad. Marybel Mantilla vii AGRADECIMIENTO Agradezco al Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor Antonio Parra Velasco”, al Ingeniero Eduardo Villacrés, tutor de esta tesis, por su apoyo y confianza, sincero agradecimiento al Doctor Noroña por su importante aporte y participación activa, por su disponibilidad, paciencia y por compartir su experiencia y amplio conocimiento. -

Universidad Nacional Mayor De San Marcos
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS UNIDAD DE POSGRADO LA VOZ DETRÁS DEL SILENCIO Interpelación al discurso oficial del siglo XIX desde Páginas del Ecuador de Marietta de Veintemilla TESIS Para optar el Grado Académico de Magíster en Literatura Peruana y Latinoaméricana AUTOR Gabriela Falconí Piedra Lima – Perú 2013 A Cecilia y a Guillermo, mis padres, cuya fuerza ha llenado mi vida de alegría. AGRADECIMIENTOS Durante algunos años creí casi imposible desarrollar esta investigación por razones diversas, sin embargo y gracias a la cercanía de María Teresa Grillo y Karina Marín pude seguir alimentándome de lecturas y reflexiones que me animaron a escribir sobre Marietta de Veintemilla. Fue Patricio Vallejo Aristizábal quien me habló por primera vez de ella y por él conocí Páginas del Ecuador y algunos materiales que se habían escrito sobre su obra. Recuerdo el encandilamiento que me provocó su figura y la admiración con la que fui divulgando cada detalle que iba descubriendo sobre ella. Debo mi gratitud a la familia ampliada, a las amigas y amigos que tuvieron la paciencia de escucharme y reavivaron así mi interés por darle forma a esta investigación. A Carlos Eduardo Zavaleta, cuya amistad agradezco profundamente así como la orientación en las primeras búsquedas sobre la definición y la historia del ensayo latinoamericano. A Dorián Espezúa Salmón deseo agradecerle, además de los comentarios críticos, el material de trabajo y las oportunas reflexiones que generosamente compartió conmigo durante todos estos años, el contagio de fe por creer que este trabajo sería posible. A mis padres, Cecilia Piedra Orozco y Guillermo Falconí Ramos, a quienes he dedicado esta investigación; y a Víctor Vimos, mi compañero de camino, por los buenos días. -

Eloy Alfaro: Pensamiento Y Políticas Sociales
Eloy Alfaro: Pensamiento y Políticas Sociales 1 Eloy Alfaro: Pensamiento y Políticas Sociales 2 3 Eloy Alfaro: Pensamiento y Políticas Sociales ELOY ALFARO: PENSAMIENTO Y POLÍTICAS SOCIALES Ministra Coordinadora de Desarrollo Social Doris Soliz Carrión Estudio Introductorio y Selección Juan J. Paz y Miño Cepeda Entidad Académica Colaboradora Academia Nacional de Historia Institución Editora Ministerio Coordinador de Desarrollo Social Diseño y Diagramación Dirección de Comunicación Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 3995 600 ext. 818 www.desarrollosocial.gob.ec Quito, Enero de 2012 Impreso en General Eloy Alfaro, 1896 4 Cassolutions Publicidad 5 Eloy Alfaro: Pensamiento y Políticas Sociales Prólogo Revolución es ese espacio de tiempo en que los sueños y anhelos de un pueblo se condensan en liderazgos colectivos para reinventar los fun- damentos que los definen e identifican, para escribir las páginas más significativas de su historia. Llegamos al centésimo aniversario del asesinato del General Eloy Alfaro Delgado, lo hacemos, como dijera Néstor Kirchner “sin rencores, pero con memoria”, convencidos de que su aporte es chispa que flamea en la historia y nos revela caminos de progreso y buen vivir, convencidos de que el futuro es construcción cotidiana. Sobre los pasos e ideales de los patriotas liberales que transformaron la institucionalidad del país arribamos hoy, al quinto aniversario de la revolución ciudadana, coro plural de integración, que es cosecha del espíritu progresista que condensó en Eloy Alfaro Delgado el liderazgo renovador de un pueblo que siembra su futuro. La Revolución Liberal de 1895, uno de los capítulos más importantes y trascendentes de nuestra historia, nos invita a la construcción de un Estado diferente, y es la proclama sobre la cual nos reconocemos hoy, como un “Estado Constitucional de Derechos y Justicia, social, demo- 6 crático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 7 Eloy Alfaro: Pensamiento y Políticas Sociales y laico”. -

Caudillos Y Populismos En El Ecuador
Juan J. Paz y Miño Cepeda Doctor en Historia. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Caudillos y populismos en el Ecuador Las figuras personales han concentrado la atención en la historia y la ciencia social. Se han expresado como caudillos y como líderes populistas. Pero el estudio a partir de estas dos categorías se queda en el plano de los fenómenos políticos, a los que falta el contenido histórico. Por ello, es necesa- rio acudir al examen de las condiciones bajo las cuales actuaron caudillos y populistas, así como al análisis de las fuerzas y secto- res sociales a los que representaron en cada caso concreto, para comprender a fondo las confrontaciones por el poder. Como puede comprobarse a lo largo de toda la historia del Ecuador republicano, las personalidades en- carnan intereses sociales específicos. 72 El enfoque analítico sobre las personalidades individua- De esta manera, los calificativos les y su papel en la historia latinoamericana, en general, personalistas tienen más sen- y ecuatoriana, en particular, es muy tradicional. Sin duda, tido durante el siglo XIX que en tiene que ver con la indudable preeminencia de las figuras el XX. En el siglo XXI, continuar personales en la historia de los países latinoamericanos. Éstas han ocupado a la historiografía y a la ciencia social analizando la vida política, social sobre la región, particularmente cuando se trata el período o económica de las sociedades de las repúblicas, desde el nacimiento de los Estados. El latinoamericanas y naturalmente “personalismo” se ha traducido en la historia de caudillos del Ecuador a través de las figu- y líderes que se impusieron, en distintos momentos histó- ras personales, es anacrónico ricos, sobre las propias instituciones estatales y aún sobre las leyes. -

History of Ecuador
Ecuador PRE-HISPANIC ERA Ecuador offers little archeological evidence of its preHispanic civilizations. Nonetheless, its most ancient artifacts-- remnants of the Valdivia culture found along the coast north of the modern city of Santa Elena in Guayas Province--date from as early as 3500 B.C.. Other major coastal archaeological sites are found in the provinces of Manabí and Esmeraldas; major sites in the Sierra are found in Carchi and Imbabura provinces in the north, Tungurahua and Chimborazo provinces in the middle of the Andean highlands, and Cañar, Azuay, and Loja provinces in the south. Nearly all of these sites are dated in the last 2,000 years. Large parts of Ecuador, including almost all of the Oriente, however, remain unknown territory to archaeologists. Knowledge of Ecuador before the Spanish conquest is limited also by the absence of recorded history within either the Inca or pre- Inca cultures as well as by the lack of interest taken in Ecuador by the Spanish chroniclers. Before the Inca conquest of the area that comprises modern-day Ecuador, the region was populated by a number of distinct tribes that spoke mutually unintelligible languages and were often at war with one another. Four culturally related Indian groups, known as the Esmeralda, the Manta, the Huancavilca, and the Puná, occupied the coastal lowlands in that order from north to south. They were hunters, fishermen, agriculturalists, and traders. Trade was especially important among different coastal groups, who seem to have developed considerable oceanic travel, but the lowland cultures also traded with the peoples of the Sierra, exchanging fish for salt. -

LOS REPETORIOS POLÍTICOS DEL CLERO EN LA DISPUTA POR LA SECULARIZACIÓN EN EL ECUADOR POSGARCIANO (1875-1905) Historia, Vol
Historia ISSN: 0073-2435 [email protected] Pontificia Universidad Católica de Chile Chile Espinoza Fernández de Córdova, Carlos; Aljovín de Losada, Cristóbal NON POSSUMUS: LOS REPETORIOS POLÍTICOS DEL CLERO EN LA DISPUTA POR LA SECULARIZACIÓN EN EL ECUADOR POSGARCIANO (1875-1905) Historia, vol. II, núm. 50, julio-diciembre, 2017, pp. 471-490 Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33454021003 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto HISTORIA No 50, vol. II, julio-diciembre 2017: 471-490 ISSN 0073-2435 CARLOS ESpiNOSA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA* CRISTÓBAL ALJOVÍN DE LOSADA** NON POSSUMUS: LOS REPERTORIOS POLÍTICOS DEL CLERO EN LA DISPUTA POR LA SECULARIZACIÓN EN EL ECUADOR POSGARCIANO (1875-1905) RESUMEN Se analiza, sobre la base de periódicos y folletería de la época, los repertorios políticos que desplegó el clero ecuatoriano en la disputa por la secularización en el Ecuador posgarciano entre 1875 y 1905. Tras el asesinato de Gabriel García Moreno, en 1875, hubo una puja de intensidad variable en torno al mantenimiento o desmantelamiento del legado del caudillo católico de un Estado confesional consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. El clero desplegó un conjunto de medios de resistencia ante los esfuerzos de secularización, incluyendo la excomunión, procesiones politizadas, lucha armada, cen- sura eclesiástica, participación electoral y el entredicho. Estos repertorios se movilizaron frente a tres coyunturas: la dictadura liberal de Ignacio de Veintemilla; la secularización gradual de los gobiernos progresistas y la revolución liberal de Eloy Alfaro. -

Re/Construyendo Historias De Mujeres Ecuatorianas PRESIDENTA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DISEÑO Y REALIZACIÓN: Ana Lucía Herrera TRAMA Ediciones
www.flacsoandes.edu.ec re/construyendo historias de mujeres ecuatorianas PRESIDENTA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DISEÑO Y REALIZACIÓN: Ana Lucía Herrera TRAMA Ediciones COORDINACIÓN GENERAL Rocío Rosero Garcés AUSPICIOS Viviana Maldonado Posso Embajada de España en Ecuador Agencia Española de Cooperación Internacional PRODUCCIÓN para el Desarrollo Viviana Maldonado Posso Lucía Chiriboga-Taller Visual Primera Reimpresión: MANTHRA EDITORES INVESTIGACIÓN Ana María Goetschel- FLACSO Ecuador, Comisión de Transición hacia el Consejo de las estudio histórico Mujeres y la Igualdad de Género Lucía Chiriboga-Taller Visual, imágenes Pasaje Donoso N32-33 y Whymper Teléfono: 256 1472 • 256 1446 CURADURÍA Quito - Ecuador Lucía Chiriboga-Taller Visual Diciembre, 2010 Derechos de autor: 032155 ISBN: 978-9978-92-766-3 re/construyendo historias de mujeres ecuatorianas Agradecimientos Alexandra Ayala Marín, Paulino Camacho, Marieta Cárdenas, Carola Castro, Iván Cruz, Soledad Cruz, Jenny Estrada, Patricio Falconí A., María Gracia Fonseca, Melvín Hoyos G., Hernán Ibarra C., Manuel Kingman, Mariana Landázuri, Jorge Landívar S., Myriam Landívar S., Katina LaztniK, Patricio Montaleza, Lucía Moscoso, Alfonso Ortiz C., Santiago Ortiz C., Martha Palacios, Magdalena Ramírez, Lourdes Rodríguez, Selma Romo V., Rocío Rosero Garcés, Carmen Sevilla, Ramón Torres. A l b u m d e f a m i l i a Rosángela Adoum Jaramillo, Laura Almeida, Familia Bustamante Cárdenas, María de Lourdes Camacho A., Marieta Cárdenas, Enrique Gil Calderón, María de Lourdes Jaramillo, Familia Landívar Ligarte, Carlota Larrea de Sevilla, Ana Miranda Moreno, Alsino Ramírez Estrada, Familia Romo Verdesoto, Augusto Saa Cousin, Isabel Saad Herrería, Ramón Torres Galarza, Edelmira Vela de Durango, Aidé Vizuete de Vásconez. COLECCIONES Carlos Ashton Donoso, Carlos Calderón Chico, Ángela García de Cornejo, Jenny Estrada R, Edgar Naranjo, Isabel Robalino. -

Generación Decapitada”
Vol. 11, No. 3, Spring 2014, 248-274 Modernismo en Ecuador: la “generación decapitada” Antonella Calarota Kean University La situación política y social del Ecuador, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del 1900, es sofocada por los conflictos, la guerra civil y las controversias que se desarrollan en el país y que acrecen la corrupción de la clase política y la violencia callejera. En 1875 fue asesinado el dictador García Moreno y a él se sucedieron varios gobernantes: Antonio Borrero y Ignacio de Veintemilla, justo después del asesinato, José María Plácido Caamaño en 1884, Antonio Flores del 1888 al 1892, Luis Cordero del 1892 al 1895. Por veinte años la esfera política ecuatoriana sufre una inestabilidad creciente y una sucesión de violencias. En fin, en 1895, después de una larga y violenta guerra civil, se proclamó Jefe Supremo, en Guayaquil, Eloy Alfaro que inició la Revolución Liberal. Los años que vieron a Eloy Alfaro tomar las riendas del país, sus sucesos, sus transformaciones ideológicas y su operado son los mismos en los cuales nacen y empiezan sus producciones poéticas los escritores modernistas ecuatorianos y llevan la misma huella de revolución, conspiración y violencia de los años anteriores. Modernismo en Ecuador: la “generación decapitada” 249 Existen muchos textos de historia que ofrecen al lector todo detalle sobre la obra y la política de este gobernante, pero un documento que merece más atención es una de las cartas escrita por el escritor ecuatoriano Benjamín Carrión, representante de la fuerza cultural del Ecuador. Capaz de ejercer tanta influencia al punto de ser llamado “el Maestro’, entre sus críticas y denuncias sobre el clima literario, el sentido de identidad cultural, las crónicas de los sucesos político-sociales del país y la visión panorámica del Ecuador de sus años, dedica al dictador una de sus Cartas al Ecuador, titulada “Sobre el segundo ciclo de ecuatorianidad: Eloy Alfaro”. -

Resumen De Historia Del Ecuador
Enrique Ayala Mora RESUMEN DE HISTORIA DEL ECUADOR Tercera edición actualizada CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL Quito, 2008 BIBLIOTECA GENERAL DE CULTURA 1 Primera edición: 1993 Segunda edición: 1999 Tercera edición ISBN: 978-9978-84-477-9 Derechos de autor: 007176 • Depósito legal: 000494 Impreso en el Ecuador, agosto 2008 © Corporación Editora Nacional, Roca E9-59 y Tamayo, apartado postal: 17-12-886, Quito-Ecuador, telfs.: (593 2) 2554358, 2554558, 2554658, fax: ext. 12, [email protected] • www.cenlibrosecuador.org Diseño gráfico y cubierta: Raúl Yépez Supervisión editorial: Jorge Ortega, Grace Sigüenza Levantamiento de textos: Isabel Pérez, Ana María Canelos Corrección: Fernando Balseca CONTENIDO Esquema general de la Historia del Ecuador Presentación Nota a esta edición ÉPOCA ABORIGEN Periodización de la Época Aborigen La cuestión Los primeros pobladores Sociedades agrícolas incipientes Sociedades agrícolas superiores Sociedades agrícolas supracomunales El Incario ÉPOCA COLONIAL Periodización de la Época Colonial El hecho colonial La conquista La cuestión del “descubrimiento” Conquista de Quito La visión de los vencidos Primer período: Implantación del orden colonial Las guerras civiles Colonización inicial Organización administrativa Segundo período: Auge del orden colonial Mitas y obrajes La sociedad colonial Estado, Iglesia y cultura Recuento del período Tercer período: Redefinición del orden colonial La “crisis” de los 1700 Consolidación del latifundio Recuento del período Fin de la Época Colonial INDEPENDENCIA Y ETAPA COLOMBIANA