Koch, Dolores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
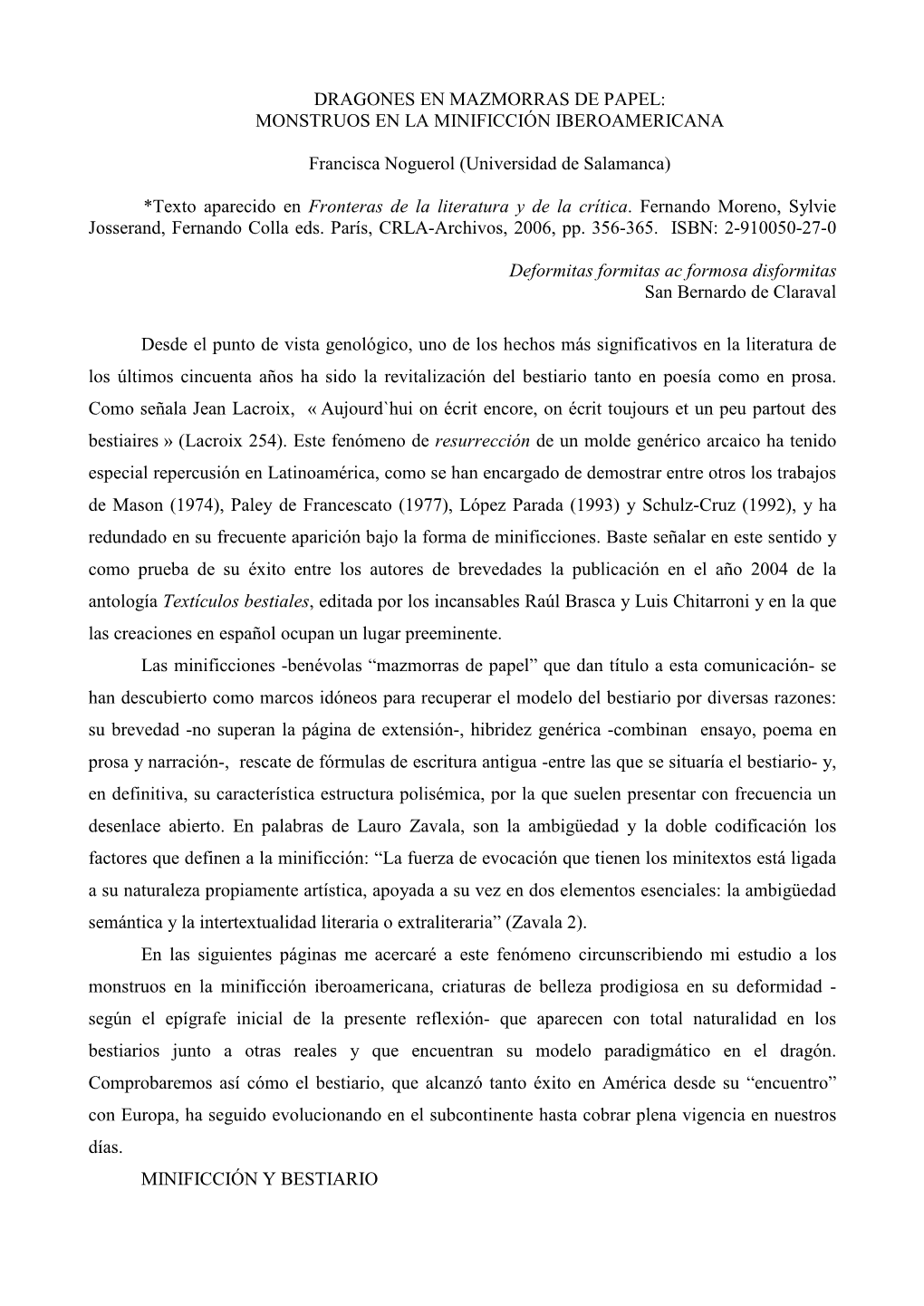
Load more
Recommended publications
-

Cuentos Y Noveletas
CUENTOS Y NOVELETAS AUTOR: Alfonso Hernández Catá PRÓLOGO Según e l esquema preparado p o r José Antonio Portuondo, la decimotercera generación cubana, primera del cuarto período, la «República semicolonial», abarca veinte y ocho años. Sus experiencias generacionales comprenden la instauración de l a república en I902, la segunda intervención norteamericana en 1906, los gobiernos de la república neocolonial, desde Estrada Palma hasta Machado, y se cierran con el asesinato de Mella en 1929.1 Los hechos que enfrentan les imponen un sentimiento de frustración. Uno de los más destacados miembros de este equipo generacional; José Antonio Ramos (1885–1946), penetró con agudeza en el desentrañamiento de la ideología y las actitudes de sus coetáneos, sus quebrantos, sus posiciones esquivas: «Nosotros no negamos, sin embargo, nuestro fracaso colectivo, nuestra derrota ante el alud que nos vino encima...»2 Efectivamente, des- pués de treinta años de lucha, el pueblo cubano sufría la injerencia imperialista, la corrupción de la república neocolonial, la pérdida de la tierra nativa que pasaba a manos extranjeras, el marasmo del sistema educacional, etcétera. Como expone Ramos, «Nuestra cubanidad era indudablemente burguesa, romántica, sentimental».3 Ante el naufragio, muchos buscaron «nuestro esquife salva sueños». Algunos hallan el refugio de la diplomacia que les permite, por una parte, distanciarse del cieno neorrepublicano, y por otra, aproximarse a centros de mayor actividad intelectual que la ejercida en su Patria. Entre ellos estuvieron el propio José Antonia Ramos, losé de la Lux León (1892– 1981), Luis Rodríguez Embil (I879–1954) y José María Chacón y Calvo (1892– 1969). También se encontraba el novelista y cuentista Alfonso Hernández Catá (1885–1940). -

El Antiguo Madrid Paseos Histórico-Anecdóticos Por Las Calles Y Casas De Esta Villa
Ramón de Mesonero Romanos El antiguo Madrid Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Ramón de Mesonero Romanos El antiguo Madrid Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa Tomo II Tercera ampliación (siglo XVI) Recinto Actual (1860) Recorridos ya los tres primeros circuitos de la villa de Madrid, desde su primitivo origen hasta el establecimiento de la Corte en ella, cúmplenos dedicar hoy nuestros paseos a la parte nueva, o sea la que resultó de la tercera y muy superior ampliación, ocasionada de aquel importantísimo acontecimiento a mediados del siglo XVI. -Por resultado de este considerable ensanche, realizado en todas direcciones (a excepción únicamente de la banda [2] occidental), quedaron como centrales los arrabales y límites de la antigua villa, desapareciendo las tapias que habían sucedido a la fortísima muralla morisca, y con ellas también los portillos o entradas de Moros, de La Latina, de Antón Martín, del Sol, de San Martín y de Santo Domingo. Las nuevas puertas de Segovia, de Toledo, de Embajadores, de Lavapiés (después de Valencia), de Atocha, de Alcalá, de Recoletos, de Santa Bárbara, de los Pozos de la Nieve, de Maravillas, de Fuencarral, de San Joaquín y de San Vicente reemplazaron a aquéllas al extremo de las anchas y espaciosas calles que se extendieron en forma de estrella, cuyo centro vino a resultar la Puerta del Sol. Estos nuevos y extendidos barrios (hoy los más importantes de la villa) tardaron, sin embargo, en rellenarse de caserío durante todo el siglo XVI y parte del XVII, hasta que en éste quedó limitado su desarrollo por la malhadada cerca mandada construir por Felipe IV, según expresamos ya en la Introducción; desde entonces hasta estos últimos tiempos el perímetro de Madrid ha permanecido, con ligeras alteraciones, dentro de los límites que entonces de Real orden se le trazaron. -

Año XXXI. Núm. 25. Madrid, 8 De Julio De 1887
l a ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. REVISTA DE BELLAS ARTES Y ACTUALIDADES FUNDADA p o r e l E x c m o . S r . D . A b e l a r d o d e C a r l o s . AÑO XXXI. ÍNDICE DE LOS GRABADOS CONTENIDOS EN EL TOMO XLIV. (SEGUNDO SEMESTRE DE 1887.) BELLAS ARTES. M o z a r t , n iñ o , e s t u d i a n d o a l p i a n o , cu ad ro F e r n á n d e z S a n R o m á n (D . Eduardo), mar Crónica del viaje regio: Fábrica San F ra n d e X , 2 6 4 . qués de San Román, 393. cisco , visitada por la Reina, 228. M o n a s t e r i o d e S a n P e d r o d e A r l a n z a G a l a r z a (Sr. Conde de), presidente de la — Iluminaciones del pasco de la Concha, 116. Cuadros, estatuas, monumentos, etc. (Burgos), apuntes, p o ri. G il, 60. empresa del Diaria,le la M arina, 53. — Llegada de la Reina á Guetaria, casa del M o n a s t e r i o d e S a n t o D o m in g o d e S il o s K a t k o f f , célebre periodista ruso, 83. Almirante Oquendo y retrato del mismo, •Absuelto!, cuadro de F. -

Fernando Savater
Antropología de la libertad Item Type info:eu-repo/semantics/book Authors Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Citation Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2001). Antropología de la libertad. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. DOI 10.19083/978-612-318-197-0 Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Download date 26/09/2021 03:04:15 Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625030 1 FERNANDO SAVATER CHARLA MAGISTRAL ANTROPOLOGÍA DE LA LIBERTAD Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima, agosto de 2006 2 ©Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Cubierta: Luz Negib Corrección de estilo: Carmen Mesinas Edición: Úrsula Freundt-Thurne Diseño de cubierta: Jorge Chávez Diagramación: Giuliana Abucci Primera edición: Diciembre de 2001 Versión ebook: Febrero de 2019 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Centro de Información Savater, Fernando. Charla Magistral. Antropología de la libertad. Úrsula Freundt-Thurne (ed.). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2006 ISBN (versión impresa): 9972-228-09-6 ISBN (versión PDF): 978-612-318-197-0 ISBN (versión EPUB): 978-612-318-198-7 LIBERTAD, FILOSOFÍA, ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA, CONFERENCIAS 123.5 SAVA Esta publicación es de acceso libre a través de la web: http://repositorioacademico.upc.edu.pe 3 Este libro reproduce la Charla Magistral dictada en Lima por Fernando Savater, con motivo del otorgamiento de la distinción universitaria de Profesor Honorario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La charla se dio en noviembre de 2005. -

Derechos Disponibles Available Rights
DERECHOS DISPONIBLES Otoño 2019 AVAILABLE RIGHTS Autumn 2019 SM lleva más de 80 años siendo un agente educativo de referencia en la comunidad iberoamericana, una institución de servicios educativos, culturales y formativos, destinados a niños, jóvenes, maestros, familias e instituciones. Desde SM queremos hacer aportaciones significativas a la educación y a la cultura, para lograr el desarrollo integral de las personas y transformar la sociedad. A través de la Fundación SM, SM comparte con la sociedad los beneficios de su actividad empresarial, para mejorar la calidad de la educación. Una de sus apuestas más visibles es la que viene haciendo desde hace más de 40 años por la literatura infantil y juvenil, publicando a los autores e ilustradores nacionales e internacionales más prestigiosos. Todos nuestros libros contienen tres claves: calidad literaria y gráfica, valor formativo y atractivo para el lector. Todos los temas y géneros tienen cabida. SM has been an educational reference in the Ibero-American community for over 80 years, an institution providing educational, cultural and instructional services for children, young people, teachers, families and institutions. In SM we want to make significant contributions to education and culture, for the ongoing development of people and toward the transformation of our society. Through the SM Foundation, SM shares the benefits of its business activity with society to improve the quality of education. One of its most outstanding contributions for more than 40 years has been its support for Children and Youth Literature, publishing the most prestigious national and international authors and illustrators. There are three keys contained in all of our literary works: graphic and literary quality, instructional value and literature that is attractive to the reader. -

Pajarín, Reales Sitios.Pdf
Jorge PAJARÍN DOMÍNGUEZ LOS REALES SITIOS A TRAVÉS DE LA NARRATIVA DEL SIGLO XIX Máster Universitario en Literatura Española Departamento de Filología Española II (Literatura Española) Facultad de Filología Curso Académico 2015-2016 Convocatoria de Septiembre Tutora: Esther BORREGO GUTIÉRREZ Fecha de defensa 18 de noviembre de 2016 Calificación 10 AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) Y SU DEPÓSITO EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL E-PRINTS COMPLUTENSE DE ACCESO ABIERTO A LA DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Los abajo firmantes, estudiante y tutor/es del trabajo fin de máster (TFM) en el Máster en Literatura Española de la Facultad de Filología, autorizan a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a difundir y utilizar con fines académicos, no comerciales y mencionando expresamente a su autor el trabajo de fin de máster (TFM) cuyos datos se detallan a continuación. Así mismo autorizan a la Universidad Complutense de Madrid a que sea depositado en acceso abierto en el repositorio institucional con el objeto de incrementar la difusión, uso e impacto del TFM en Internet y garantizar su preservación y acceso a largo plazo. TÍTULO del TFM: LOS REALES SITIOS A TRAVÉS DE LA NARRATIVA DEL SIGLO XIX Curso académico: 2015 / 2016 Nombre del Estudiante: JORGE PAJARÍN DOMÍNGUEZ Tutor/es del TFM y departamento al que pertenece/n: ESTHER BORREGO GUTIÉRREZ (DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA II – LITERATURA ESPAÑOLA) Fecha de aprobación por el Tribunal: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 Calificación 10 Firma del estudiante Firma del tutor/es Firma de la Institución Colaboradora (en su caso) 2 Los Reales Sitios a través de la narrativa del siglo XIX Jorge Pajarín Domínguez Resumen: Los Sitios Reales son espacios cuya riqueza, complejidad y diversidad los hacen ser reflejo de cada una de las épocas vividas, no sólo desde su importancia estratégica e histórica, o por su privilegiada relación con el entorno natural, sino también como reflejo de las inquietudes de una sociedad y un tiempo. -

EIL! Euílfre A€Ft ^T&Jgltfy*
NUM. 55. Domingo 6 de Octubre de 1859. 4 CUARTOS. EIL! EUÍlfRE A€fT ^t&jgltfy* ZM2'M£J*-^^V2!XiWJ*&^ Sale jueves y domingos- Los suscrilorcs reciben gratis todos los mees, na drann nuevo y tina hermosa estompa ; y tienen, entrada en un gabioete particular «le lectura , establecido en el despacho del periódico , calle de Preciados, numero i9. Se suscribe i 8 rs. mensuales, 20 por trimes're y 2^ para las provincias franco de porte. Pumos de suscricion. En el despacho del periódico, librería de so editor O. IGNACIO BOIX, calle de Carretas, numero 8. %-W. y esa escuela importante en la literatura, no ha}' razón 2PEBI0JDJTCOS 1KT3BR.A&XQ& para que no sea literario un discurso sobre los diferentes géneros de suplicios conocidos y por couocer. Pudiera , por complemento a la Galena fúnebre de En paz sea dicho, pero que me emplumen , si á en espectros ensangrentados, obra literariamente literatísi- cargárseme clasificar periódicos por su lectura, como se [sima , escribirse un poema titulado la Trinidad Misteriosa clasifican las plantas por la inspección de sus caracteres do los suplicios, ó la horca, eligarrute y la guillotiftái Re orgánicos ,^^,cfarmelos ademas sin portada , se me ocur comendamos la idea á los aficionados, y mas particular riría en siglos la idea de llamar literarios á mas de cua mente á los farmacéuticos, que de realizarse nuestro pen tro que dicen serlo', y con su añadidura de artísticos y samiento deben prometerse un gran despacho de etuer,,,' todo por contera. {>ara acudir al remedio de las convulsiones nerviosas que Días pasados tomé uno en la mano, cosa que no me suce a lectura del poemilla parece natural que produzca. -

La Contundente Alameda Del Tajo De La Ciudad De Ronda
LA CONTUNDENTE ALAMEDA Más de dos siglos de un bien patrimonial DEL TAJO DE LA CIUDAD DE RONDA Marta Navarro Burgos (Ingeniero de Montes) Con afecto, a los jardineros del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ronda RESUMEN: La Alameda del Tajo, situada en la ciudad de Ronda, es uno de los tantos paseos públicos utilizados en la actualidad por los habitantes “de lo urbano”. Si bien, partiendo de la base de que cada uno estos espacios públicos tiene su propio encanto y forma parte del patrimonio de la ciudad a la que presta servicio, podemos decir que La Alameda del Tajo de Ronda destaca de forma singular. Sobresale por la unión en ella de dos características de gran interés, como son: su alto valor histórico (ya que es fruto del movimiento urbano ilustrado de finales del xviii, al que permanece fiel), y su extraordinaria belleza (como ha sido relatado por múltiples viajeros a lo largo de toda su existencia). El propósito de este trabajo es intentar acercarnos al pasado menos reciente del paseo a través del análisis conjunto de diversas fuentes documentales. PALABRAS CLAVE: Alameda del Tajo, paseo, Ronda, Ilustración, urbanismo. SUMMARY: La Alameda del Tajo, located in the town of Ronda, is one of walks currently used by Ronda’s urban inhabitants. Although, based on the assumption that any of such public spaces have their particular charm and form part of the heritage of the city they serves, one could say that La Alameda del Tajo de Ronda stands out in a unique way. It is an outstanding place because of two combined factors: its high historical value (as it is a product of the urban Enlightenment movement of the end of the 18th century, which it is a true representation of ) and its extraordinary beauty (the fact which has been repeated by the many travellers throughout the Alameda’s existence). -

Spanyol Gyakorlókönyv Egynyelvű Írásbeli
SPANYOL GYAKORLÓKÖNYV EGYNYELVŰ ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁHOZ B2 KÖZÉPFOK 2016 Készítették: BME Idegennyelvi Központ Spanyol Nyelvi Csoport Anyanyelvi lektorok: Cristina Martín Soria, María José Salmerón Ibáñez Technikai szerkesztők: Török Istvánné, Zákány András Felelős kiadó: Dr. Kiszely Zoltán Kiadja: BME Nyelvvizsgaközpont, Budapest 2016 © BME Nyelvvizsgaközpont Tartalomjegyzék Előszó ............................................................................................................................... 4 A középfokú (B2) egynyelvű vizsga felépítése .................................................................... 5 Az eredményszámítás módszere ....................................................................................... 6 Hogyan használhatja a gyakorlókönyvet? .......................................................................... 7 Olvasott szöveg értése 1 ................................................................................................... 8 Olvasott szöveg értése 2 .................................................................................................. 15 Olvasott szöveg értése 3 .................................................................................................. 27 Íráskészség ...................................................................................................................... 33 Megoldólapok ................................................................................................................. 40 Megoldások .................................................................................................................... -

Antologc3adas-Cuarto-Grado.Pdf
La antología de lecturas Leemos mejor día a día. Cuarto grado, fue elaborada en la Coordinación Sectorial de Educación Primaria. Luis Ignacio Sánchez Gómez Administrador Federal de Servicios Educativos en el DF Antonio Ávila Díaz Director General de Operación de Servicios Educativos Germán Cervantes Ayala Coordinación Sectorial de Educación Primaria Coordinación del proyecto: Felipe Garrido Academia Mexicana de la Lengua Laura Nakamura Aburto Selección de textos: Georgina Juárez Iniestra Mariana Cerón Enríquez Argelia Rodríguez Ovando Colaboración: María del Refugio Camacho Orozco La mayoría de los textos reunidos en esta antología proceden de los libros que se hallan en las bibliotecas escolares y de aula. La lectura que se hace al inicio de cada jornada escolar es una invitación para que los alumnos –y los maestros– busquen el libro y lo lean completo. LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA PRESENTACIÓN “Leer de a de veras es una tarea que ocupa toda la vida; siempre es posible ser un mejor lector.” Felipe Garrido La lectura es el instrumento esencial para la mayor parte de los aprendizajes que ofrecen la escuela y la vida. La lectura es la entrada a la cultura escrita, y sobre la cultura escrita se ha levantado nuestro mundo. Leyendo podemos aprender cualquier disciplina y abrirnos múltiples oportunidades de desarrollo, lo mismo personal que comunitario. Una población lectora es una población con mayores recursos para organizarse y ser productiva. La aspiración es que la escuela forme lectores que lean por voluntad propia; personas que descubran que la lectura es una parte importante de su vida y que, a través de la lectura, desarrollen el pensamiento abstracto, la actitud crítica y la capacidad de imaginar lo que no existe –tan útil en la política, el comercio y los negocios como en la medicina, las comunicaciones y la poesía. -

Posibilidades Del Bestiario Mexicano Del Siglo XX
UNIVERSIDAD VERACRUZANA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO-LITERARIAS Posibilidades del bestiario mexicano del siglo XX TESIS Que para obtener el Grado de Maestra en Literatura Mexicana Presenta Hazel Rocío Hernández Guerrero Director Dr. Ángel Fernández Arriola Xalapa, Veracruz, México Verano de 2017 Índice Introducción .......................................................................................................................... 2 I La tradición ........................................................................................................................ 6 Los creadores y sus bestiarios .......................................................................................... 6 Antecedentes del bestiario .............................................................................................. 22 Poética o cómo estudiar las posibilidades del bestiario ............................................... 33 Bestiario y estudios literarios ......................................................................................... 41 II Análisis narrativo de los bestiarios ............................................................................... 44 Bestiario ............................................................................................................................ 44 Animalia ........................................................................................................................... 62 La Oveja negra y demás fábulas .................................................................................... -

Legislatura Ordinaria Número 362
Labor Parlamentaria Carlos Bianchi Chelech Legislatura Ordinaria número 362 Del 11 de marzo de 2014 al 10 de marzo de 2015 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 01-06-2021 NOTA EXPLICATIVA Esta Labor Parlamentaria ha sido construida por la Biblioteca del Congreso a partir de la información contenida en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, referidas a las participaciones de los legisladores, documentos, fundamentos, debates y votaciones que determinan las decisiones legislativas en cada etapa del proceso de formación de la ley. Junto a ello se entrega acceso a su labor fiscalizadora, de representación, de diplomacia parlamentaria y atribuciones propias según corresponda. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice desde el cual se puede acceder directamente al texto completo de la intervención. Cabe considerar que la información contenida en este dossier se encuentra en continuo poblamiento, de manera tal que día a día se va actualizando la información que lo conforma. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 01-06-2021 ÍNDICE Labor Legislativa ........................................................................................................................ 3 Intervención ................................................................................................................................... 3 Mociones ...................................................................................................................................