Álvaro Uribe Vélez Y Las Elecciones Presidenciales De 2002
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
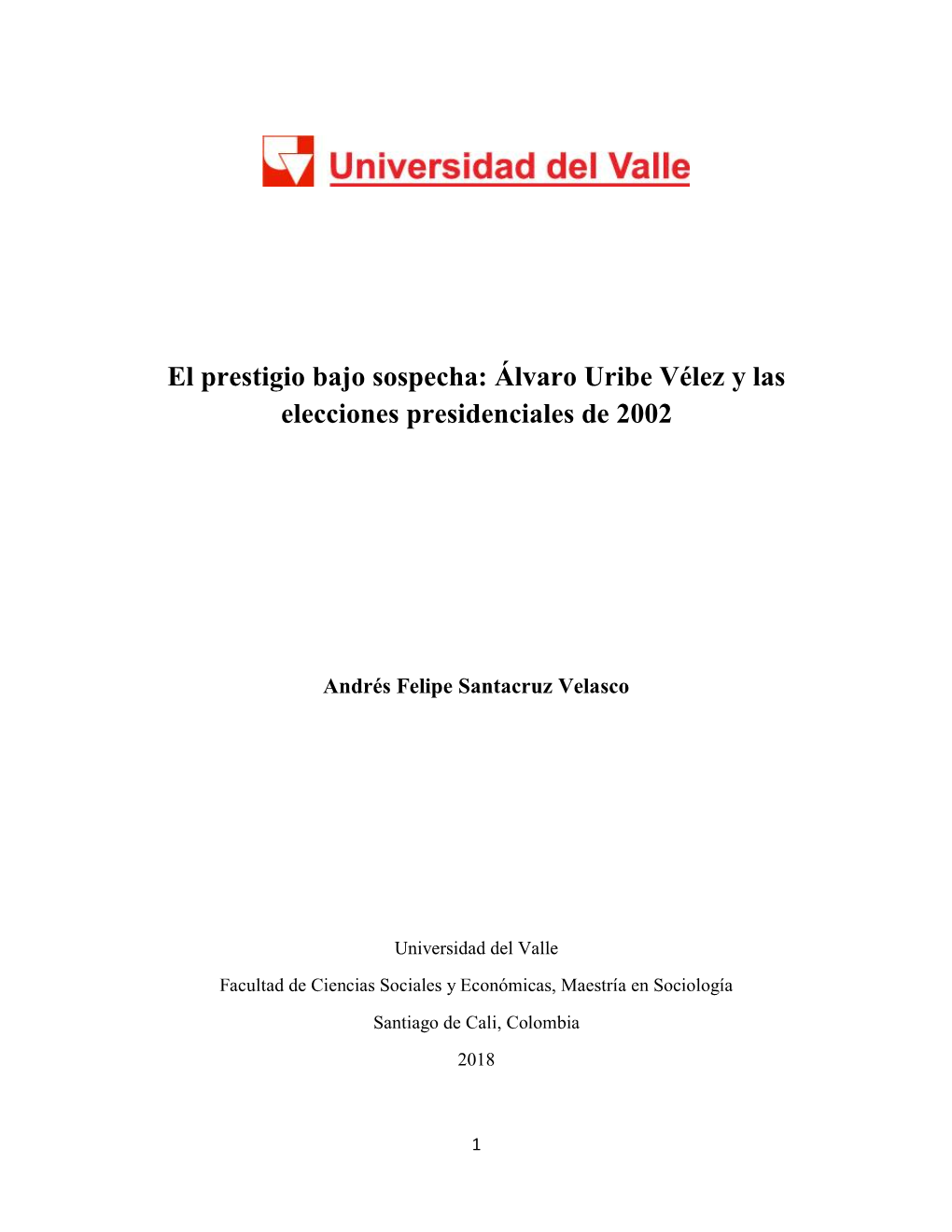
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.Institucionalización Organizativa Y Procesos De
Estudios Políticos ISSN: 0121-5167 [email protected] Instituto de Estudios Políticos Colombia Duque Daza, Javier Institucionalización organizativa y procesos de selección de candidatos presidenciales en los partidos Liberal y Conservador colombianos 1974-2006 Estudios Políticos, núm. 31, julio-diciembre, 2007 Instituto de Estudios Políticos Medellín, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429059008 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Institucionalización organizativa y procesos de selección de candidatos presidenciales en los partidos Liberal y Conservador colombianos 1974-2006∗ Organizational Institutionalization and Selection Process of Presidential Candidates in the Liberal and Conservative colombian Parties Javier Duque Daza∗ Resumen: En este artículo se analizan los procesos de selección de los candidatos profesionales en los partidos Liberal y Conservador colombianos durante el periodo 1974-2006. A partir del enfoque de la institucionalización organizativa, el texto aborda las características de estos procesos a través de tres dimensiones analíticas: la existencia de reglas de juego, su grado de aplicación y acatamiento por parte de los actores internos de los partidos. El argumento central es que ambos partidos presentan un precario proceso de institucionalización organizativa, el cual se expresa en la debilidad de sus procesos de rutinización de las reglas internas. Finaliza mostrando cómo los sucedido en las elecciones de 2002 y de 2006, en las que se puso en evidencia que el predominio histórico de los partidos Liberal y Conservador estaba siendo disputado por nuevos partidos, los ha obligado a encaminarse hacia su reestructuración y hacia la búsqueda de mayores niveles de institucionalización organizativa. -

La Paz Que No Llegó: Enseñanzas De Una Negociación Fallida
59 la paz que no llegó: enseñanzas de una negociación fallida juan manuel ospina restrepo* La década de los noventa pasará a la his- cado. Años en los cuales la corrupción se toria como una de las más difíciles y con- desbordó, invadió al conjunto de la acti- fusas que haya vivido Colombia. Años de vidad ciudadana y se convirtió en la reali- grandes ilusiones e inconmensurables frus- dad más deslegitimadora de nuestras traciones. De nueva Constitución y de golpeadas instituciones. En el mundo de masacres y desplazamientos sin fin. Una hoy los gobiernos y aún los regímenes década donde conocimos mejor nuestras políticos se derrumban ante todo por la falencias internas pero también nuestras fuerza de la corrupción, que alimenta la posibilidades. Una década que en lo exte- pobreza y el marginamiento en medio de rior nos enfrentó al desafiante, amenazante la abundancia. y engañoso escenario de la globalización. Los colombianos hemos cambiado. Que en lo interno nos enfrentó a una gue- De eso no hay duda. Ya no somos lo que rrilla que salió de las penumbras selváti- éramos pero todavía no tenemos nuestra cas y de las lejanías de nuestras fronteras nueva piel. Somos conscientes de que lo agrícolas para hacer sentir su influencia y que viene de atrás se agotó; que no hay sus apetencias de poder. De un narcotrá- espacio ni razones para la nostalgia. Que- fico que se enseñorea por el país y de un remos eso sí, tener certidumbres, clarida- fundamentalismo ideológico que, olvidan- des. Por eso la gente emigra. Por eso la do toda esa realidad, pretende que Colom- gente se interroga e interroga. -

OEA/Ser.L/V/II.53 Doc. 22 30 June 1981 Original: Spanish REPORT
OEA/Ser.L/V/II.53 doc. 22 30 June 1981 Original: Spanish REPORT ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE REPUBLIC OF COLOMBIA TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION CHAPTER I POLITICAL AND LEGAL SYSTEM CHAPTER II THE RIGHT TO LIFE CHAPTER III RIGHT TO PERSONAL LIBERTY CHAPTER IV RIGHT TO PERSONAL SECURITY AND HUMANE TREATMENT CHAPTER V RIGHT TO A FAIR TRIAL AND DUE PROCESS CHAPTER VI OTHER RIGHTS CHAPTER VII MILITARY OPERATIONS IN RURAL AREAS CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 1 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/37b093/ OEA/Ser.L/V/II.53 doc. 22 30 June 1981 Original: Spanish REPORT ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE REPUBLIC OF COLOMBIA INTRODUCTION A. Background 1. In Communication No. 168 of April 1, 1980, The Government of Colombia invited the Commission to undertake an on-site investigation in Colombia. As part of this work the Commission was to attend the public stage of the cases being tried in Oral courts-martial and acquaint itself with the investigations into alleged abuses of authority in the area of human rights. The aforementioned note reads as follows: Mr. Chairman: I have the honor to transmit to you the note addressed thought me to you and the others members of that Commission by Dr. Diego Uribe Vargas, Minister of Foreign Affairs of Colombia. Bogotá, April 1, 1980 Mr. Chairman and members of the Inter-American Commission on Human Rights. Washington, D.C. It has been a longstanding hope of the Colombian government to invite the Commission, whose honesty and rectitude are internationally recognized, to visit our country for the purpose of examining the general situations of human rights and, at the same time, to be present at the public part of the oral proceeding of Oral courts-martial now being conducted, in accordance with the Constitution and the laws of the Republic, and to apprise itself of how the trials are conducted. -

Una Mirada Atrás: Procesos De Paz Y Dispositivos De Negociación Del Gobierno Colombiano
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento independiente, apoyado por el sector empresarial, cuya misión es contribuir con ideas y propuestas a la superación del conflicto en Co- lombia. Desde su origen en 1999, FIP ha estado comprometida con el apoyo a las negociaciones de paz y en su agenda de trabajo e inves- tigación ha contribuido con propuestas e ideas en la construcción de paz. Estas seguirán siendo sus prioridades: el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de nego- ciaciones, que requerirán la debida preparación y asistencia técnica si han de ser exitosas para construir un escenario de paz duradero. Working papers Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano Gerson Iván Arias O. Octubre de 2008 Fundación Ideas para la paz Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano Gerson Iván Arias O1. Octubre de 2008 Serie Working papers FIP No. 4 2 • www.ideaspaz.org/publicaciones • Contenido 5 Presentación 6 1. Introducción 7 2. Importancia de las estructuras o dispositivos de negociación en los procesos de paz: el caso de Colombia 7 El conflicto armado colombiano 7 Las razones para la solución política y una definición de paz 8 Los niveles de negociación dentro de un conflicto armado 8 Dispositivos de negociación y procesos de paz 10 3. Aparición y transformación de los dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo colombiano en los procesos de paz: 1981-2006 11 Julio César Turbay Ayala: orden público y negociación 12 Belisario Betancur Cuartas: voluntarismo y prisa por la paz 16 Virgilio Barco Vargas: institucionalización y pragmatismo 18 César Gaviria Trujillo: negociar en medio del conflicto 20 Ernesto Samper Pizano: ilegitimidad e inmovilidad 21 Andrés Pastrana Arango: de vuelta al voluntarismo 23 Álvaro Uribe Vélez: acometer y rectificar 26 4. -

GRÁFICA CRÍTICA EN LA REVISTA ALTERNATIVA Bogotá 1974
GRÁFICA CRÍTICA EN LA REVISTA ALTERNATIVA Bogotá 1974 – 1980 Gustavo Alonso Garzón Riaño Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Humanidades Maestría en Estética e Historia del Arte Bogotá D.C. 2019 1 GRÁFICA CRÍTICA EN LA REVISTA ALTERNATIVA Bogotá 1974 – 1980 Gustavo Alonso Garzón Riaño Tesis presentada para optar por el título de Magister en Estética e Historia del Arte Director: PhD en Filosofía Mario Alejandro Molano Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Humanidades Maestría en Estética e Historia del Arte Bogotá D.C. 2019 2 GRÁFICA CRÍTICA EN LA REVISTA ALTERNATIVA Bogotá 1974 – 1980 Contenido Contenido ....................................................................................................................................................................... 3 RESUMEN .................................................................................................................................................................... 4 ABSTRACT ................................................................................................................................................................... 5 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................... 6 CAPÍTULO 1 .............................................................................................................................................................. -

Cuaderno Número 31
CUADERNOS DE HISTORIA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL ISSN 1692 - 3707 La serie Cuadernos de Historia Económica y Empresariales una publicación del Banco de la República – Sucursal Cartagena. Los trabajos son de carácter provisional. Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. ¿QUIÉN MANDA AQUÍ? PODER REGIONAL Y PARTICIPACIÓN DE LA COSTA CARIBE EN LOS GABINETES MINISTERIALES, 1900-2000 Adolfo Meisel Roca♦ Cartagena de Indias, abril de 2012 ♦El autor agradece la colaboración de Yuri Reina para la construcción de la base de datos utilizada en este trabajo y las observaciones de Laura Cepeda, Karina Acosta, Andrea Otero, María Aguilera, Andrés Sánchez, Luis Armando Galvis y Javier Pérez. Para comentarios favor dirigirse al correo electrónico [email protected] . Este documento puede ser consultado en la página web del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_ec_reg5.htm. RESUMEN En este trabajo hemos analizado la composición regional de los diferentes gabinetes ministeriales que tuvo Colombia durante el siglo XX con el fin de conocer la influencia regional tanto en la cantidad de ministros como en el tipo de ministerios. Es bien conocido que en Colombia las identidades regionales son muy marcadas y que ellas influyen en la vida política del país. En la composición de los gabinetes una de las dimensiones que los presidentes tienen en cuenta es el origen regional. Para analizar la participación regional en los ministerios se construyó una base de datos con los nombres de las 702 personas que en algún momento fueron ministros durante el siglo XX. -

Estado Y Medios Masivos Para La Educación En Colombia (1929-2004)
Estado y medios masivos para la educación en Colombia (1929-2004) The State and Mass Media for the Education in Colombia (1929-2004) Resumen Este libro de investigación tiene como objetivo responder a la pregunta: ¿cuál ha sido el papel del Estado en el diseño, desarrollo y los resultados de cuatro proyectos: la HJN, la televisión edu- cativa para niños, la televisión educativa para adultos y el bachillerato por radio? Su importancia deriva de considerar el papel del Estado cuando es ejecutor de proyectos educativos con el uso de medios masivos. Los capítulos abordan cada uno de los cuatro proyectos, su administración, financiación e infraestructura tecnológica y, finalmente, se produce un balance y se sacan unas conclusiones. Se analiza el papel del Estado como ejecutor en un periodo de desarrollismo con el cual estuvo comprometido cuando contó con los poderes necesarios para asegurar la búsqueda de los objetivos educacionales. La contribución más importante ha sido develar la continuidad tanto de recursos como de política pública para asegurar el éxito de los programas e indagar las causas de su liquidación. Palabras clave: Colombia, educación, Estado, proyectos educativos, radio, televisión. Abstract This research book aims to answer the following questions: What has been the role of the State in the design, implementation and results of four projects, i.e., HJN, children’s educational television, adult educational television, and high school by radio? Their importance is the result of considering the role of the State as implementer of educational projects using mass media. The topics covered herein include the four mentioned projects, their management, financing and technology infrastructure; and an assessment with some conclusions. -

Gaviria-CA-29July2015
1 GAVIRIA TRUJILLO, César Augusto, Colombian politician and seventh Secretary General of the Organization of American States (OAS) 1994-2004, was born 31 March 1947 in Pereira, Risaralda, Colombia. He is the son of Byron Gaviria Londoño, coffee grower, and Mélida Trujillo Trujillo. On 28 June 1978 he married Ana Milena Muñoz Gómez, economist, with whom he has one daughter and one son. Source: www.oas.org/documents/eng/biography_sg.asp Gaviria is the eldest of five brothers and three sisters in a middle-class family. He spent a year at Roosevelt High School in Fresno, California through an American Field Service exchange program and began his study of economics at the Universidad de los Andes in Bogotá in 1965. In 1968 he became president of the Colombian branch of AIESEC, the International Association of Students in Economic and Commercial Sciences. He graduated in 1969 and began his political career shortly thereafter. From his first entry into politics he represented the Liberal Party, following the disposition of his father (his mother came from a Conservative background). In 1970 he was elected as a city councilman in his hometown Pereira, where he held office for four years. During this time he also worked in the private sector as a general manager for Transformadores T.P.L., a company that sold and serviced transformers, and served as the Assistant Director of the National Planning Department under President Misael Pastrana Borrero. In July 1974 he was elected to the national Chamber of Representatives, representing the Department of Risaralda. As a representative, he put his economics degree to work serving on the Chamber’s Economic Affairs Committee. -

Presentación De Powerpoint
JEspitia 1 PND 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD Jorge Espitia [email protected] Junio 2019 JEspitia 2 TEMARIO 1. Estructura del PND 2. Plan Plurianual de Inversiones; 3. La tierra como factor productivo; 4. CGR y PND. JEspitia 3 LA PLANIFICACIÓN COMIENZA A FINALES DE LOS 50´S PERIODO PRESIDENTE ÉNFASIS 1958-1962 ALBERTO LLERAS CAMARGO PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1961-1970 1962-1966 GUILLERMO LEON VALENCIA PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1961-1970 1966-1970 CARLOS LLERAS RESTREPO PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 1969-1972 1970-1974 MISAEL PASTRANA BORRERO LAS CUATRO ESTRATEGIAS 1974-1978 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN PARA CERRAR LA BRECHA 1978-1982 JULIO CESAR TURBAY QUINTERO PLAN DE INTEGRACIÓN NACIONAL 1982-1986 BELISARIO BETANCUR CUARTAS CAMBIO CON EQUIDAD CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRECIMIENTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES. LA IMPORTACIONES. DE SUSTITUCIÓN 1986-1990 VIRGILIO BARCO VARGAS PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL DEMANDA INTERNA COMO FUENTE DE COMO FUENTE INTERNA DEMANDA 1990-1994 CESAR GAVIRIA TRIJILLO LA REVOLUCIÓN PACIFICA 1994-1998 ERNESTO SAMPER PIZANO EL SALTO SOCIAL 1998-2002 ANDRES PASTRANA ARANGO CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ 2002-2006 / ALVARO URIBE VELEZ HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 2006-2010 MERCADO 2010-2014 / MANUEL SANTOS CALDERON PROSPERIDAD PARA TODOS / TODOS POR UN NUEVO PAÍS 2014-2018 2018-2022 IVAN DUQUE MARQUEZ PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD APERTURA ECONÓMICA.LIBRE APERTURA JEspitia 4 Estructura del PND 2018-2022 Ecuación Central de Bienestar: Legalidad -

PDF/Ayala Diago Ponencia.Pdf Secuencia, ISSN 0186-0348, Núm
Secuencia (2016), 96, septiembre-diciembre, 193-225 ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464 DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i96.1410 De las urnas a la movilización popular. Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia From the Polls to Popular Mobilization. The 1970 Presidential Elections in Colombia Olga Yanet Acuña Rodríguez Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia | [email protected] Resumen El texto resalta cómo el inconformismo de los sectores populares con el tradicionalismo político, liberal-conservador en Colombia y con las irregularidades en el conteo y reconteo de los votos en las elecciones presidenciales de 1970, puso en crisis al régimen político “frentenacionalista”, y a su candidato Misael Pastrana Borrero. Desde la historia política y social se analiza el papel de las masas y las posiciones y acciones de las elites para legitimar el poder; así, el evidente fraude elec- toral en las elecciones del 19 de abril de 1970 fue asumido por las masas como una burla al sistema democrático y a su expresión como ciudadanos, lo que motivó movilizaciones en diversas regiones del país. A partir de este hecho los actores sociales reivindicaron su papel como ciudadanos y re- clamaron sus derechos, acudiendo a la denuncia en las diversas instituciones, a la movilización y a la protesta y, tres años después, a la movilización armada que se denominó M-19. Palabras clave: elecciones; fraude; poder; movilizaciones populares; guerrilla M-19. Abstract The text shows how the popular sectors’ dissatisfaction with liberal-conservative political tradition- alism in Colombia and irregularities in the vote counting and recounting in the 1970 presidential elections created a crisis for the “National Front” political regime and its candidate Misael Pastra- na Borrero. -

Lauchlin Currie: El Maestro De Los Economistas Colombianos
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositorio Institucional Universidad EAFIT Lecturas de Economía, 79 (julio-diciembre), pp. 233-239 © Universidad de Antioquia, 2013 Nota Lauchlin Currie: el maestro de los economistas colombianos Luis Guillermo Vélez Álvarez* doi: 10.17533/udea.le.n79a8 En diciembre de este año se cumplen veinte años de la muerte de Lau- chlin Bernard Currie en Bogotá. Se le recuerda como el arquitecto del sistema de la construcción en Colombia. Además de eso, el pensamiento y la obra de este economista canadiense, nacido en Nueva Escocia en 1902, fueron pasamos por las aulas de las facultades del país en los años 70, la década de los gobiernos de Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen y los dos primeros años del de Julio Cesar Turbay Ayala. El Plan de Desarrollo de Pastrana Borrero, Las Cuatro Estrategias, no solo está inspirado en las ideas de Currie, formuladas años atrás en su Ope- ración Colombia, sino que éste participó activamente en su redacción, como lo señala Roberto Arenas Bonilla, director del DNP bajo el gobierno de Pas- trana y quien fue responsable del regreso de Currie a Colombia1. En cuanto economistas que entonces nos formábamos, fue la bonanza cafetera –el café llegó a cotizarse a US$ 3 la libra, equivalentes a unos US$ 8 de hoy– cuyo * Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT. Consultor, Fundación ECSIM 1 “[…] con el sobresaliente equipo técnico del Departamento – enriquecido posteriormente con el retorno al país del distinguido profesor Lauchlin Currie […] y la asesoría de distin- guidos expertos extranjeros, dimos comienzo a un intenso trabajo que permitió sentar las bases del nuevo Plan de Desarrollo” (Arenas, 1972, p. -

Catálogo Descriptivo
Red de Bibliotecas del Banco de la República Biblioteca Luis Ángel Arango Sala de Libros Raros y Manuscritos MSS 768 Archivo Carlos Lleras Restrepo Catálogo descriptivo Bogotá 1998 1 TABLA DE CONTENIDO ANTECEDENTES .................................................................................................... 4 ARCHIVO CARLOS LLERAS RESTREPO CATALOGO DOCUMENTAL .............. 5 FONDO PRESIDENCIA ........................................................................................... 7 FONDO PERSONAL .............................................................................................. 38 FONDO PARTIDO LIBERAL .................................................................................. 47 FONDO CARGOS PUBLICOS ............................................................................... 55 FONDO ESCRITOS ............................................................................................... 67 FONDO IMPRESOS ............................................................................................... 84 INDICE ONOMASTICO .......................................................................................... 91 A ..................................................................................................................................... 91 B ..................................................................................................................................... 92 C ....................................................................................................................................