Tema 3 Codcom 83 Codcot 86.Pdf (3069Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
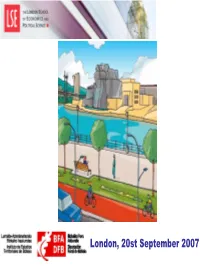
Urban Sprawl UITP : If We Divide Density ( Hab/Sq Km) by 3, Then
London, 20st September 2007 Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia (Bizkaia County Council) Created in 1987 -Land Planning -Transport -Urban planning… Bizkaia 1.140.026 inhab. 111 municipalities.(92<10.000h.) 2.117 Km2. 538,52 hab/Km2 Bilbao: 367.929 inhb. Metropolitan Bilbao 1 mill. inhab ( aprox) 1.771 inhab/km2 Bizkaia -Services, third sector -Bancs (BBVA) -Electricity (Iberdrola) -Port of Bilbao:29 mill Tm./año -ACB, Arcelor new generation steel factory -Technology Park -European Software Institute -Bilbao Exhibition Centre -Airport: 4 mill. de pax/year. What is sustainability? Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs Sustainability: Basic principles -intergenerational equity: we haven´t inherited our father´s world but rented our children´s. -intragenerational equity: social justice, all people currently alive have an equal right to benefit from the use of resources. -transfrontier responsibility:sustainibility in one region cannot be achieved at the expense of environmental conditions elsewhere. Basic principles -the public trust doctrine: places a duty on the estate to hold environmental resources in trust for the benefit of the public. -precautionary principle:lack of full certainty shall not be used as a reason for postponning cost effective measures to prevent environmental degradation. Basic principles -subsidiarity principle: decissions should be made by the communities affected,or, on their behalf, by the -

Industrial Culturescape: Territory As Context
Sustainable Tourism VIII 237 INDUSTRIAL CULTURESCAPE: TERRITORY AS CONTEXT ANA SCHMIDT Provincial Government of Biscay, Spain National University of Distance Education (UNED), Spain ABSTRACT The European Landscape Convention has contributed to understanding landscape as an important component of collective well-being and highlighted the need to manage the entire territory as a landscape. The Nervion estuary, Abra Bay and mining area deserve to be considered an urban cultural landscape, because of their heritage value and singular beauty. The landscape of the Nervion and Abra has developed over time, above all, throughout the period of industrialisation. Restoring the industrial heritage landscape, such as the old mining railways, may bring the existing cultural landscape closer to the environment of the people who live in these areas. This study categorises the heritage elements and traces of the Orconera mining railway, in order to understand the current landscape and determine a proposal for action to preserve them and restore the mining railway line as a green infrastructure. In this case, preservation as a sustainable landscape means proposing a new use for it as cultural landscape and tourism. Although industrialisation has had a serious impact on the development of the whole Bilbao metropolitan area, the mining-industrial heritage includes sites that are somewhat unexplored and overlooked by urban policies. Keywords: cultural landscape, cultural tourism, industrial cultural heritage, industrial tourism, mining railways. 1 INTRODUCTION In the study we carried out on the Nervion Estuary, its banks, the Abra Bay and the mining area within the Greater Metropolitan Area of Bilbao, we found a landscape that rightfully comes under the description of cultural landscape, as per this definition in the 1992 UNESCO Convention on Cultural and Natural Heritage. -

Sustainable Development, Ecological Complexity, and Environmental Values
Sustainable Development, Ecological Complexity, and Environmental Values EDITED DY Ignacio Ayestar3n a nd Miren Ona india Center for Basque Studies Current Research Series, No. 10 Sustainable Development, Ecological Complexity, and Environmental Values Edited by Ignacio Ayestarán and Miren Onaindia Current Research Series No. 10 Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Published in conjunction with the University of the Basque Country UPV/EHU f// Center for -:;_ Basque Studies Universidad Euskal Herriko 0 .. UNIVERSITY OF NEVADA, RENO II del Pais Vasco Unibertsitatea Current Research Selections of the ongoing work done by the faculty of the University of the Basque Country (UPV/EHU), www.ehu.es Editorial Committee Amaia Maseda (Chair, UPV/EHU), Arantza Azpiroz (UPV/EHU), Javier Echeverría (UPV/EHU and Ikerbasque), Jon Landeta (UPV/EHU), Sandra Ott (UNR), Joseba Zulaika (UNR), Santos Zunzunegui (UPV/EHU) Current Research Series No. 10 Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2013 by the Center for Basque Studies. All rights reserved. Printed in the United States of America. Cover and series design © 2013 by Jose Luis Agote. Cover design based on engravings by Eduardo Chillida and Jorge Oteiza. Translations by: introduction and chapter 2, Jennifer Martin; chapters 1, 10, and 13 Julie Waddington; chapter 3 and 4, Lauren DeAre; chapters 6 and 12, Laura Bunt-MacRury; chapters 7, 9, and 11, Jennifer Ottman Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Sustainable development, ecological complexity, and environmental values / edited by Ignacio Ayestarán and Miren Onaindia. pages cm. -- (Current research series ; no. 10) “Published in conjunction with the University of the Basque Country.” Summary: “Collection of articles on sustainability in the Basque Country”- -Provided by publisher. -

Crossroads of Culture Download 5.8 MB
Crossroads of In Bilbao the local takes The maximum on universal expression of art: significance Guggenheim Museum Bilbao and much more • A distinctive, differentiated heritage that defines an identity • Museums for all tastes • The sound of music on every corner • A universe of cultural events that look out on the world You will be delighted TO VISIT Guggenheim Museum Bilbao History in stone and brick A museum that has become an icon The Old Quarter, heritage that looks to the skies The fine arts Medieval villages and maritime villages Crossroads Get to know us through our museums Taken together, a historical and artistic heritage 6 A 21st century heritage Each one unique in itself of You will be enchanted by You will be delighted You will be thrilled Opera, in the key of song Renovated classics WALKING TO ATTEND The beat goes on TO JOIN IN Paseo de la Memoria Bizkaiazz ...but it pours Land Art, art surrounded by Azkuna Zentroa Multicultural Art District, showcase for the world nature In harmony with your taste Spaces for creation Urban walks through greenery Film, all the genres Idiomatic tourism Theatre, the curtain raises Through the window Basic Euskera dictionary 24 30 On special dates 50 Bilbao's lookouts A dramatised passion Camino de Santiago, coasting Basque Fest This card is your passport to savings and Going to the fair convenience when planning your stay in Bilbao; use it for public transport, museum and theatre tickets, restaurants, shops and other leisure You will love You will adore activities. Request one in any Tourism Office topCULTURE or at: SHOPPING THE FOOD Everything you can't miss www.bilbaoturismo.net in 10 ideas Design for the world Dishes in the firmament Made in Euskadi Creative cooking From the real Bilbao 68 Culture off the shelf Slowfood Version: February 2016. -

Architecture's Ephemeral Practices
___________________________________________________ BROWNFIELD INTERVENTIONS IN BILBAO 251 REVIVING THE CITY BROWNFIELD INTERVENTIONS IN BILBAO, 1990 – 2005 JONE BELAUSTEGUIGOITIA University of British Columbia Summary presence and potential reuse of these abandoned or underused sites – commonly How, and in what terms, does the known as brownfields - is a challenge within reintegration of derelict land in the social, the post-industrial city. economic, and environmental context of a city contribute to the reviving of the post- The brownfield challenge may be broken down industrial city; to making it a better place to into three basic questions: How is it live. approached?; What is the appropriate reuse for the sites?; and, How does the The paper presents the city of Bilbao as a case transformation(s) take place? Regarding the study of a European middle size city with a first question, in order to address the issue significant industrial footprint that has effectively, there seems to be a clear need for experienced urban revitalization – that has data describing the scale and nature of the revived - mainly due to a series of brownfield ‘brownfield problem’ as well as for a common interventions over the last decade. Through definition of the term. Presently, there are two the physical analysis of the urban main understandings, related to its nature: as transformations in Ametzola, Abandoibarra, ‘land potentially affected by contamination’ Galindo, and Zorrotzaurre, before and after (US, Canada, Scandinavia), and as ‘previously intervention, the paper concludes that developed land’ (most of Western Europe), reclaiming brownfield sites for urban activity which encompasses a wider area and range of plays an important role in enhancing the sites1. -
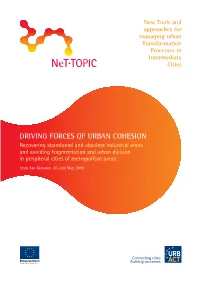
DRIVING FORCES of URBAN COHESION New Tools and Approaches for Managing Urban Transformation Processes in Intermediate Cities
DRIVING FORCES OF URBAN COHESION New Tools and approaches for managing urban Transformation Processes in Intermediate Cities DRIVING FORCES OF URBAN COHESION Recovering abandoned and obsolete industrial areas and avoiding fragmentation and urban division in peripheral cities of metropolitan areas Sesto San Giovanni, 20-21st May, 2009 1 DRIVING FORCES OF URBAN COHESION NeT·TOPIC INDEX PREFACE: URBACT II PROGRAMME & NeT-TOPIC PRESENTATION BY GIORGIO OLDRINI, MAYOR OF SESTO SAN GIOVANNI 00_INTRODUCTION 01_CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE SEMINAR THEME · Bridging metropolitan strategies and local regeneration project. Fausto CURTI. Town Planner, Politecnico di Milano · Milan peripheries on the move: from deprived to strategic areas? Prof. Silvia MUGNANO. Università Degli Studi di Milano, Biccoca · City of Leuven: Promoting urban integration and creating multifunctional urban areas. Veronique HENDERIX. Development Agency of Leuven · AUDIS Urban Regeneration White Paper. Guidelines for managing the redevelopment of abandoned and obsolete industrial areas. Marina DRAGOTTO. AUDIS. Associazione Aree Urbane Dismesse 02_TACKLING URBAN FRAGMENTATION AND URBAN COHESION IN NET-TOPIC CITIES · SIEMIANOWICE SLASKIE (Poland) Mr. Michal PAJEK - URBACT II Programme coordinator at Siemianowice Slaskie City Council · BARAKALDO (Spain) Mr. Luis RODRÍGUEZ - Technical Architect of the Urban Planning Dept. at Barakaldo City Council. · SESTO SAN GIOVANNI (Italy) Mr. Patricio ENRIQUEZ – Director of Sesto San Giovanni Urban Planning Department. 03_EXCHANGING, COMPARING AND LEARNING WITHIN THE NETWORK. A WORKING SESSION AMONG THE NET-TOPIC CITIES 04_MAIN FINDINGS AND LEARNING’S DERIVED FROM THE SEMINAR 2 DRIVING FORCES OF URBAN COHESION NeT·TOPIC PREFACE NeT-TOPIC & THE URBACT II PROGRAMME NeT-TOPIC is a Thematic Network within URBACT II, an European exchange and learning programme that enables cities to work together to build solutions to major urban challenges. -

Casado-Arzuaga, I., Palacios-Agundez, I
Influencia de los factores socioeconómicos y culturales en la valoración de los servicios de los ecosistemas en el Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano Izaskun Casado-Arzuaga1,*, Igone Palacios-Agundez1, Xabier Arana2, Iosu Madariaga1,2, Miren Onaindia1 1 Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 2 Departamento de Medio Ambiente, Diputación Foral de Bizkaia * [email protected] 5: 73-91, 2011-2012 > Resumen Los ecosistemas afectan directamente a la calidad de vida de la población al proporcionar diversos servicios. El área del Bilbao Metropolitano es una zona muy transformada por el ser humano pero mantiene una variedad de ecosistemas periurbanos que pueden estar suministrando servicios muy valorados por los habitantes. En este estudio se ha llevado a cabo un cuestionario con el objetivo de analizar, a través del método de valoración contingente, el interés social que existe por la conservación de los ecosistemas que componen el Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano y los factores que influyen en la disposición a pagar de los encuestados. Casi el 90% de la población se mostró dispuesta a colaborar en la conservación del área de estudio, siendo los Palabras clave: factores que influyen positivamente una menor edad, un mayor nivel de estudios e ingresos, un mayor Ecosistema periurbano, conocimiento sobre el área, un mayor comportamiento ambiental y el carácter urbano de los encuestados. Socio-ecosistema, Como conclusión se puede señalar que la población se muestra a favor de que las administraciones públicas Usuario, inviertan en la conservación del Cinturón Verde. Valoración contingente. > Laburpena Ekosistemek zuzeneko eragina dute herritarren bizi-kalitatean, askotariko zerbitzuak ematen baitituzte. -

Tesis Doctoral
BLAN CO Departamento de Sociología y Trabajo Social TESIS DOCTORAL PAUTAS DE LOCALIZACIÓN SOCIO-RESIDENCIAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA EN EL GRAN BILBAO Tesis Doctoral presentada por Iraide Fernández Aragón bajo la dirección de Dr. Cristina Lavía Martínez y Dr. Víctor Urrutia Abaigar para la obtención del Grado de Doctora en Sociología Diciembre 2017 (cc)2018 IRAIDE FERNANDEZ ARAGON(cc by-nc-4.0) 2 Luces sobre la ría, lluvia sobre las baldosas, bajo las nubes una gran torre, en la oscuridad de la tarde. Es así cómo me siento flotar en los tenues reflejos del paseo, junto al agua inquieta, junto al cauce. El viento limpia la memoria, me eleva sobre mis pies. El silencio de la ciudad es un silencio vivo, una invitación, un pensamiento. Caprichosa arquitectura para una noche solitaria. Pero es este espacio, quieto y vivo, lo que me da vida aire, sensación de posibilidad. Ah, si lo supiera atrapar, conservar, traducir, qué gran poema escribiría. Urrutia, 2017. Poema urbano. 3 4 AGRADECIMIENTOS Quería expresar mi agradecimiento a todas las personas que me han acompañado en este proceso y han hecho posible, de diversas maneras, que esta tesis se complete. En primer lugar, a mi directora, Cristina, por el apoyo, el tiempo dedicado y la confianza que ha depositado en mí. También quería agradecer a mi codirector Víctor Urrutia, estar simpre disponible, las charlas y los libros. Le echaremos de menos. En segundo lugar, agradezco a mis compañeros y compañeras de Begirune, José Antonio Oleaga, Xabier Aierdi, Maite Fouassier y Julia Shershneva, donde empecé mi recorrido y me formé como investigadora. -

Ajangiz Arakaldo Morga Murueta Nabarniz Sukarrieta Trucios-Turtzioz
AccessibilityAccessibility toto BasicBasic ServicesServices anandd PublicPublic OpenOpen SpacenSpacen inin BizkaiaBizkaia AAccessibilityccessibility The Aalborg Charter or Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability, states: “We, cities & towns, shall strive to improve accessibility and sustain social welfare and urban lifestyles with less transport” Accesibility is defined as the distance between home and public open spaces or basic services. Accessibility is considered good when citizens live within: 300 metres in a straight line on the map. 500 metres meandering the streets. AAcccceessssiibbiilliittyy The distance considered as optimum, 300 metres, refers to urbanurban citiescities andand townstowns. It is therefore a specific definition for urban conurbations. TheThe EuropeanEuropean indicatorindicator doesdoes notnot distinguishdistinguish betweenbetween ruralrural andand urbanurban townstowns, therefore, the above definition has been applied for all Cities and Towns in Bizkaia, despite any deficiencies that may result conceptually. Thus, for ruralrural TownsTowns inin BizkaiaBizkaia,, accessibilityaccessibility is also related to the existence of an appropriateappropriate publicpublic transporttransport serviceservice which facilitates travelling to the basic service. AAcccceessssiibbiilliittyy ttoo:: Basic services: Basic services are defined as follows: • Health and medical centres, care centres, and chemist’s. • Educational centres and schools • Sports facilities • Cultural centres Green areas and open spaces on urban land. CConceptoncept The indicator attempts to provide an answer to the following question: What share of the inhabitants in the Municipality VV lives close to basic services and public open spaces? Therefore, the result of the indicator for each Municipality in Bizkaia is directly related to town planning and local public services and open spaces available. The indicator not only reflects the existence of public services, but also their location in the town centre. -

Plano Santurtzi INGL
EL CALERO 5 Km 1 ONTANILLAS 2 3 Dock 1 4 5 IBERDROLA Z i 5 e LOIU r ,5 b Serantes C k e LEIOA ERANDIO a m n 451m m a in o GETXO F C e rc o Do SESTAO a rt ck m e H PORTUGALETE BARAKALDO i BILBAO a u g r SANTURTZI P h Igareda l - W e SAN JUAN a ZIERBENA DE REGALES D y a i v o t 1312 u A Princesa de España Dock J Serantes uan Sebastian Elcano Fort Almir BI- 3791 Mir T ocedo amar ante Churruca Reina Victoria Eugenia Dock J Camino Ceuanr de Gar A camar a LOS LLANOS y vd Harbour GRUPO a. Ip NUEVE CRUCES SAN JUAN DEL S arra STREETS SANTURTZI BILBO u ROMPEOLAS b BILBAO id guirre Almirante Churruca, calle E2/E3 La Portalada, calle F1 a DONOSTIA M Antonio Alzaga, avenida B3/B4 Lapurdi, grupo B3 o Antonio Alzaga, plaza B4 Las Viñas, calle C3 SAN SEBASTIÁN n t e Aurora Vildosola, grupo B3 Lauaxeta, calle B2 EUSKADI S LOCATION LOCATION E e Axular, calle B3 Lehendakari Agirre, paseo B4/B5 BASQUE r 1315 a Ayuntamiento, calle D3 Leonor Amézaga, calle B4 n Príncipe t e Balleni, calle B2 Lepanto, plaza C4/D4 COUNTRY s de Asturias Balparda, barrio B1/B2 Los Hoyos, camino B3 Regales Dock SANTURTZI Bañales, subida calle B4 Maestro Calles, calle C4 GASTEIZ Barral, barrio B1 Mamariga, calle D3 VITORIA Bogadores, calle D3 Máximo García Garrido, calle C3/C4 Bizkaia, grupo B3 Mellogane, calle B2 LA CERRADA Bullón, travesía D3 Mendi Alde, grupo B2 Cabieces, plaza B3 Miguel de Cervantes, calle B4/C4 A Capitán Mendizabal, calle D4/C4 Miramar, calle E2/E3 Su vd Harbour BARCELONA bida M a. -

Bcsc Libro Blanco V7.1 En.Pdf
CONTENTS 1. PREFACE ....................................................................................................................... 3 2. GLOSSARY .................................................................................................................... 4 3. THE BASQUE CYBERSECURITY CENTRE ................................................................. 6 4. METHODOLOGY ............................................................................................................ 8 5. SECTOR ACTIVITY IN THE BASQUE COUNTRY ...................................................... 10 5.1 Sector data and statistics ....................................................................................... 10 5.1.1 Basque Country Players .................................................................................. 10 5.1.2 Threats to the Basque Country ........................................................................ 12 5.1.3 Cybersecurity in industrial environments.......................................................... 15 5.1.4 Cybercrime ....................................................................................................... 16 5.2 Cybersecurity Research in the Basque Country ..................................................... 18 5.3 Cybersecurity Innovation and Entrepreneurship in the Basque Country ................ 21 6. PROFESSIONAL PROSPECTS AND NEEDS ............................................................. 24 7. LISTING OF CYBERSECURITY COMPANIES AND SOLUTIONS ............................ -

1 URBAN SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ACTIONS Project
USE ACT _ URBAN SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ACTIONS Baia Mare Metropolitan Area URBAN SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ACTIONS project - USEAct - The aim of USEAct is to define ways to achieve opportunities for people and businesses to settle in existing locations without consumption of further land, thanks to new planning and partnership approaches. The USEAct project aims to achieve urban development and new or improved settlement opportunities for people and businesses taking up residence in existing locations, without consumption of further land and at the same time developing the construction and real estate economies, making the most of the historic building heritage and related character, reducing energy consumption in buildings and cutting back on further infrastructure building/management costs. Project partners . City of Naples – Lead Partner (surface 117.27 km²; population - 957,838; density - 8,167.8 ab./km²) The city of Naples is characterised by the wealth of its urban fabric, constituted by the historic town and its peripheral areas, both of which are often affected by the phenomena of decay. Deteriorated areas are located within the urban historic core, often densely populated by a high percentage of inhabitants who do not own the property and are on low incomes. Other deteriorated parts can be found in the ex-industrial parts of the city (east and west Naples). City of Athens (surface - 39 km²; population - 655,780; density - 16,830 ab./km²) Over the past decade, downtown Athens has experienced a substantial departure of its residents towards the suburbs. According to the latest census data (2011), the population of the municipality of Athens has decreased by 12% since 2001.