Encrucijada De Caminos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pratchett, Terry
BRUJAS DE VIAJE Terry Prattchet ---------------------------------------------------------------------------------- Dedicado a todas esas personas (¿y por qué no?) que, después de la publicación de "Brujerías", inundaron al autor con sus respectivas versiones de la letra de "La Canción del Puercoespín". Ay, si lo llego a saber... --------------------------------------------------------------------------------- BRUJAS DE VIAJE --------------------------------------------------------------------------------- Esto es el Mundodisco, que viaja por el espacio sobre los lomos de cuatro elefantes, que a su vez reposan sobre el caparazón de Gran A'Tuin, la tortuga del cielo. Érase una vez un tiempo en el que semejante universo se consideraba poco usual y, posiblemente, imposible. Pero claro, es que en los tiempos de érase una vez las cosas eran más sencillas. Porque el universo estaba lleno a rebosar de ignorancia, y los científicos se movían por él como un buscador de oro acuclillado sobre el riachuelo de una montaña, en busca de la riqueza del conocimiento entre la arenilla de la sinrazón, la gravilla de la inseguridad y el nadar de cosas con muchas patas y bigotes de la superstición. De cuando en cuando, el científico investigador se levantaba y decía cosas del tipo: "Hurra, acabo de descubrir la Tercera Ley de Boyle". Así, todo el mundo sabía a qué atenerse. Pero el problema fue que la ignorancia empezó a hacerse más interesante, sobre todo la fascinante ignorancia acerca de las cosas grandes e importantes, como la materia y la creación, y la gente dejó de construir con paciencia sus casitas de estacas racionales en el caos del universo: empezaron a mostrar más interés por el caos en sí..., en parte porque era mucho más sencillo hacerse experto en caos, pero sobre todo porque en el caos había motivos y dibujos muy bonitos que quedaban muy bien estampados en una camiseta. -

Mujeres, Lugares, Fechas… Ix
Tomás Ramos Orea MUJERES, LUGARES, FECHAS… IX (Asia - América) Madrid 2009 REPÚBLICA DOMINICANA THAILANDIA FILIPINAS INDONESIA LAOS KOREA DEL SUR Marisa; Cordelia; Cecilia; Yéssica; Vilma: Santo Domingo (República Dominicana) febrero 17-28, 1992 Éste sería mi séptimo viaje a la RD., detalle absolutamente ocioso excepto por lo que pudiera tener de coadyuvador en resaltar la única verdad con argumento explicable, a saber: que la República Dominicana se había constituido plena y formalmente en mi alternativa del Extremo Oriente como destino viajero. La diametral diferencia entre una y otra cultura, la incompatibilidad de contenidos anímicos — acaso con la excepción de Filipinas para lo relativo al trasfondo de catolicismo — que comportaban dichas partes del mundo, totalizaban la cobertura de registros que yo entendía como óptima para justificar mis desvelos, mis contactos significativos con mujeres que dieran sentido a lo que en este momento vengo ya haciendo desde hace diez volúmenes y sobre lo que espero perseverar durante dos o tres más. Literaturizar mis encuentros era tanto como llenar de realidad a las mujeres titulares de ellos. Sin ella — la literatura — ellas — las chicas — eran módulos virtuales vagando por las ondas del ámbito desiderativo, materias peregrinas tan sólo candidatas meritorias a ser enaltecidas por el toque de la forma. Ya piden 250 pesos por el traslado desde el aeropuerto hasta el centro de Santo Domingo, pero se puede conseguir por doscientos. El Hotel Continental está algo remozado: han desplazado la discoteca hacia atrás de la planta baja del edificio, y ya no se oye el estrépito al abrir la puerta que daba al comedor. -

Contenido COMPETENCIA
Contenido COMPETENCIA ....................................................................... 45 El Premio ................................................................................ 46 Sección Michoacana ......................................................... 46 Sección de Cortometraje Mexicano ......................... 58 Sección de Documental Mexicano .........................119 Sección de Largometraje Mexicano .....................129 FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ................138 INTRODUCCIÓN .......................................................................................4 PROGRAMAS ESPECIALES .......................................141 Presentación ...........................................................................................5 Gilberto Martínez Solares .........................................142 ¡Bienvenidos a Morelia! ....................................................................7 Semana de la Crítica .....................................................149 Mensaje de la Secretaría de Cultura .................................... 10 Festival de Cannes .........................................................164 Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía ...... 11 18° Festival Internacional de Cine de Morelia ���������������� 12 ESTRENOS INTERNACIONALES ...........................166 Ficción ...................................................................................167 JURADOS .................................................................................................. 14 Documentales -

Fasig-Tipton
Barn E2 Hip No. Consigned by Roger Daly, Agent 1 Perfect Lure Mr. Prospector Forty Niner . { File Twining . Never Bend { Courtly Dee . { Tulle Perfect Lure . Baldski Dark bay/br. mare; Cause for Pause . { *Pause II foaled 1998 {Causeimavalentine . Bicker (1989) { Iza Valentine . { Countess Market By TWINING (1991), [G2] $238,140. Sire of 7 crops, 23 black type win- ners, 248 winners, $17,515,772, including Two Item Limit (7 wins, $1,060,585, Demoiselle S. [G2], etc.), Pie N Burger [G3] (to 6, 2004, $912,133), Connected [G3] ($525,003), Top Hit [G3] (to 6, 2004, $445,- 357), Tugger ($414,920), Dawn of the Condor [G2] ($399,615). 1st dam CAUSEIMAVALENTINE, by Cause for Pause. 2 wins at 3, $28,726. Dam of 4 other foals of racing age, including a 2-year-old of 2004, one to race. 2nd dam Iza Valentine, by Bicker. 5 wins, 2 to 4, $65,900, 2nd Las Madrinas H., etc. Half-sister to AZU WERE. Dam of 11 winners, including-- FRAN’S VALENTINE (f. by Saros-GB). 13 wins, 2 to 5, $1,375,465, Santa Susana S. [G1], Kentucky Oaks [G1], Hollywood Oaks [G1]-ntr, Santa Maria H. [G2], Chula Vista H. [G2], Las Virgenes S. [G3], Princess S. [G3], Yankee Valor H. [L], B. Thoughtful H. (SA, $27,050), Dulcia H. (SA, $27,200), Black Swan S., Bustles and Bows S., 2nd Breeders’ Cup Distaff [G1], Hollywood Starlet S.-G1, Alabama S. [G1], etc. Dam of 5 winners, including-- WITH ANTICIPATION (c. by Relaunch). 15 wins, 2 to 7, placed at 9, 2004, $2,660,543, Sword Dancer Invitational H. -

Cal Bred/Sired Foals Nomination 2017
DamName HorseName YearFoaled Sex A Clever Ten Clever Chieftess 2017 F A Flicker of Light Flickering Light 2017 C A Tip of the Coin Tippy Too 2017 F Acadia Breeze Mountain Breeze 2017 C Acategoryfivestorm Grazeninstilettos 2017 F Adriatic Lass Little Red 2017 C Aerial Hawk Hawk Hill 2017 C Aerial Prancer Kinsaler 2017 C Afleet Slew Slew's Image 2017 F Alasharchy Heavenly Arch 2017 F Alice Portlock Hella Jalapeno 2017 F All About Alex 2017 C All Luv Me Utah Man 2017 C Allegation 2017 C Allison's Art (IRE) 2017 F Almost Guilty 2017 C Alpenwald El Centenario 2017 C Alphabet Kisses Kiss Ride Goodbye 2017 F Alpine Echo Mountain Pass 2017 F Alpine Yodel Unbeattable Cozway 2017 C Always Fashionable Drippin Sauce 2017 C Alwaysincontention 2017 F Amadamprez First Prez 2017 C Amber Hills Apurva 2017 F Amber Room Swig 2017 C Ambitious Angel Ambitious Me 2017 C Ambitoness Indian Idol 2017 F Amorous Angie Roses For Laura 2017 F Amounted Atta Lass 2017 F Anachristina Nazare 2017 C Anasazi Mud Moki Dugway 2017 G Ancient Holiday Going To Shabooms 2017 F Angel Diane Angel's Ride 2017 F Angela's Love Fran's Empire 2017 F Angie's Gold Golden Eyed Queen 2017 F Angi's Wild Cat Should Be Illegal 2017 C Ankha Elusive Blend 2017 F Annabelle's Song 2017 F !1 Annie Lil Lil Miracle Man 2017 C Annie Rutledge Manhattan Beach 2017 F Ann's Intuition 2017 C Antares World World O Luck 2017 C Antrim Colleen Cairo Colleen 2017 F Appealing Afare Stately Statement 2017 F Appealing Resume Peppered Appeal 2017 C Appealing Susan 2017 C Approved to Fly Approved for Flyby 2017 -

Institución: Universidad De San Andrés Y Grupo Clarín. Posgrado
Institución: Universidad de San Andrés y Grupo Clarín. Posgrado: Maestría en Periodismo. Título al que se aspira: Maestro en Periodismo. Nombre del alumno: Diego Leonardo González Rodríguez. Título del proyecto: “5 historias: El rostro humano detrás de las máscaras de la lucha libre”. Tutor: Pablo Calvo. Lugar y Fecha: Puebla de Zaragoza, México a 24 de septiembre de 2015. Justificación “Una fama sin rasgos faciales a los cuales adherirse”, Carlos Monsiváis. La lucha libre1 es un grito espectacular de la cultura popular mexicana. Es una alabanza a la irrealidad, es creer siguiendo a los sentidos. La lucha en la actualidad es un deporte que despierta pasiones en todas las esferas sociales; en antaño, los únicos que en él apreciaban algo de entretenimiento eran los habitantes de arrabal, las clases menos favorecidas, por eso lo llamaban el deporte de los pobres. Los ídolos de la lucha son más recordados que los modelos impuestos por la televisión. Nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Mascaras, Canek, Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Atlantis, El Solitario, Carvernario Galindo, El Hijo del Santo, Black Shadow, Dos Caras, Cien Caras, Villano III, Blue Panther, Octagón, Ángel Blanco, Fishman, Dr. Wagner, El Médico Asesino, Tinieblas, Máscara Año 2000, Lizmark, Kato Kung Lee son sólo algunos de los míticos apelativos que hasta hoy siguen resonando en las calles aztecas. <<La lucha libre hay que verla como lo que pasa en las arenas y lo que pasa en las fotos, las máscaras de los luchadores se han integrado al imaginario colectivo como no se había visto nunca, El Santo fue el precursor, pero estamos hablando de un fenómeno visual, no de un fenómeno del espectáculo deportivo, lo que me está sucediendo es que me parece cada vez más apasionante la lucha libre como sucesión de fotos, aunque las relaciones de inmediato con la belleza, la diversión y las 1 La lucha libre fue traída a México por el empresario Salvador Lutteroth en el año de 1933. -

Cronicas De Antaño
ROMULO F. ROSSI Ilustración d© H. Frangolla RECUERDOS CRONICAS DE ANTAÑO PUBLICADOS RECUERDOS Y CRONICAS DE ANTAÑO ni PUBLICADO BN "ÜA MACANA" l't'S h lltKH tm f JW*, OBRAS DEL MISMO AUTOR RECUERDOS Y CRÓNICAS DE ANTAÑO Tomo I EPISODIOS HISTÓRICOS (Cruzada Libertadora— Bombardeo y Toma de Paysandú) Un Tomo RECUERDOS Y CRÓNICAS DE ANTAÑO Tomo II DE LOS TIEM POS HEROICOS Publicado en «La Mañana» EPISODIOS TROYANOS—(En los días de la Guerra Grande) Publicado en folletín en «El Diario» POMULO F. ROSSi::- ¡AURA SI, ALCANCE NMEN UNA DIVISA! Varias han sido las personas que, desaparecido, dado que, el Presi al le e r lo que escribiéramos en el dente, al tanto de los trabajos, hi penúltimo número bajo el epígrafe zo que aquella se aplazara para de “Los pardos no tienen palabra mejor oportunidad; pero si debe de honor”, nos pidieran que re mos decir que aunque Luna -no ne firiésemos la segunda etapa del gó sus. simpatías por Lavalleja, dió viaje de regreso a la capital, rea su “palabra de honor” de que él lizado por el coronel don Bernabé era ajeno al movimiento subversi Rivera y su pequeña escolta, tra vo que se había tramado. yendo prisionero al pardo Luna. —Y a tí hay que creerte, añadid Defiriendo a tal exhortación, tra Rivera riendo, a la vez que se res taremos a renglón seguido, de ha tregaba nerviosamente uua contra cer partícipes a los lectores, del otra las palmas de las manos,—se fruto de nuestras investigaciones. ñal inequívoca de que estaba con • • *»••••••• tento,—cuando empeñas tu pala Los viajeros, hicieron 'noche al bra de honor. -
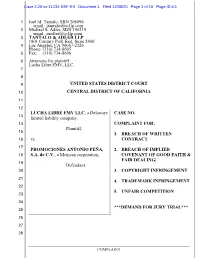
[email protected] Michael S. Adler, SBN 190119 Email
Case 2:20-cv-11134-DSF-KS Document 1 Filed 12/08/20 Page 1 of 18 Page ID #:1 1 Joel M. Tantalo, SBN 206096 email: [email protected] 2 Michael S. Adler, SBN 190119 email: [email protected] 3 TANTALO & ADLER LLP 1801 Century Park East, Suite 2400 4 Los Angeles, CA 90067-2326 Phone: (310) 734-8695 5 Fax: (310) 734-8696 6 Attorneys for plaintiff Lucha Libre FMV, LLC 7 8 9 UNITED STATES DISTRICT COURT 10 CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 11 12 LUCHA LIBRE FMV LLC, a Delaware CASE NO. 13 limited liability company, 14 COMPLAINT FOR: Plaintiff, 15 1. BREACH OF WRITTEN 16 vs. CONTRACT 17 PROMOCIONES ANTONIO PEÑA, 2. BREACH OF IMPLIED 18 S.A. de C.V., a Mexican corporation, COVENANT OF GOOD FAITH & FAIR DEALING| 19 Defendant. 20 3. COPYRIGHT INFRINGEMENT 21 4. TRADEMARK INFRINGEMENT 22 5. UNFAIR COMPETITION 23 24 ***DEMAND FOR JURY TRIAL*** 25 26 27 28 COMPLAINT Case 2:20-cv-11134-DSF-KS Document 1 Filed 12/08/20 Page 2 of 18 Page ID #:2 1 Plaintiff Lucha Libre FMV LLC (“LL FMV” or “Plaintiff”), for its Complaint 2 against defendant Promociones Antonio Peña S.A. de C.V. (“PAP” or “Defendant”), 3 alleges as follows: 4 NATURE OF THE ACTION 5 1. Plaintiff LL FMV owns all rights in and to the world famous Lucha Libre 6 AAA Mexican masked luchador wrestling league and events (the “Mexican Wrestling 7 League”) throughout the world, except in Mexico. LL FMV owns the exclusive right to 8 distribute any and all Mexican Wrestling League live events and entertainment content 9 outside Mexico, the exclusive right to sell Mexican Wrestling League merchandise 10 outside Mexico, and the exclusive right to otherwise exploit and monetize the Mexican 11 Wrestling League anywhere outside Mexico. -

Noveno Grado Guía Para El Docente Séptimo Grado Libro De Texto
9 Noveno grado Guía para el docente Guía para el docente el para Guía ESPAÑOL 9 Es una serie creada con base en los lineamientos del DCNB. Su propósito principal es afianzar la competencia Noveno grado comunicativa. Además, le permite profundizar en la comprensión del mundo, el desenvolvimiento social, el desarrollo de la imaginación y la ESPAÑOL 9 9 ESPAÑOL formación integral de los estudiantes. ESPAÑOLSéptimoEdición Especial grado para la LibroSecretaría de de 9Educación texto La realización artística y gráfica de la Guía para el docente de Español 9, para noveno grado de Tercer Ciclo de Educación Básica, estuvo a cargo del siguiente equipo: Alfonzo Lozano Coordinación de diseño Mauricio Enrique Navas Cinthya López Josselyn V. León Q. Coordinación de realización Mauricio Enrique Navas Rocío de los Angeles Galicia Ericka Estrada Cinthya López Diagramación Alfonzo Lozano Diseño de cubierta Archivo Editorial Santillana Fotografía Nadia Karina Dubois María Luz Nóchez Corrección de estilo Sonia Jeannette Mendoza Huezo Ilustraciones, captura y digitalización de imágenes Edgar Palacios Revisión técnica Sandy Franco Coordinación de producción ____________________________________________________ Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los cuales se hace referencia en este libro pueden sufrir modificaciones o desaparecer. __________________________________________________________ Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los D.R. © 2012 por Editorial Santillana, S.A. titulares del “copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, Producto centroamericano la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o Hecho en Honduras procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de ella mediante ISBN: 978-99926-57-66-9 alquiler y/o préstamo público. -

M01 TESC8451 06 SE C01.QXD #59 4/30/07 7:22 PM Page 1
M01_TESC8451_06_SE_C01.QXD #59 4/30/07 7:22 PM Page 1 Capítulo 1 Genio y figura hasta la sepultura Objectivos En este capítulo, tú… % comprenderás qué es lo que Fernando González tiene que decir de sí mismo. % contestarás preguntas respecto a ti mismo. % aprenderás los nombres de las letras del alfabeto español. % aprenderás cuándo se usan las consonantes dobles y cuándo no se usan. % estudiarás algunas de las dificultades de la ortografía del español. % dominarás la ortografía de las vocales del español. % aprenderás cómo se escriben y cómo se pronuncian los catorce diptongos del español. % comprenderás qué cosa es un antidiptongo (diptongo quebrado) y cómo se usa. % entenderás un cuento sencillo en español, que termina de una manera sorprendente. % te enterarás de los orígenes de la lengua española. 1 M01_TESC8451_06_SE_C01.QXD #59 4/30/07 7:22 PM Page 2 Tema y expresión El tema: ¿Quién soy yo? Lee con atención los párrafos siguientes. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo es mi nombre completo en español? Sé que en muchos países de habla hispana la gente usa dos apellidos. Primero va el apellido paterno (el del padre); luego va el apellido materno (el de la madre). Mis padres me pusieron como nombre de pila Fernando Manuel. Mi padre se llama Luis Gabriel González Ruiz y mi madre, María Elena Robles de González. Él es plomero y ella trabaja de dependiente en una tienda y también trabaja mucho en casa. Si yo viviera en México u otro país latinoamericano, mi nombre completo sería Fernando Manuel González Robles. Pero como vivo aquí, el nombre que más uso es Fernando González, y mis amigos me llaman «Fernando» o «Fernie». -

Tesis: El Arte Bullicioso De Los Catorrazos La Música
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN “EL ARTE BULLICIOSO DE LOS CATORRAZOS, LA MÚSICA EN LA LUCHA LIBRE” TESINA QUE PARA OBTENER EL TÍTULO LICENCIADO EN COMUNICACIÓN PRESENTA: OSCAR ARTURO MOTA ALDRETE ASESOR: URSO MARTÍN CAMACHO ROQUE ENERO 2014 1 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. A mi Hijo: A quien le escribí aunque no sabìa cuándo podría leerme, mi inspiración, el premio por todo lo que soy y lo que puedo ser, la luz de medianoche, brilla, y nunca mires atrás. Sigue viendo mi vida a través de tus ojos, que yo disfruto la tuya a través de los míos. Te amo. A mi mamá: Mi primer gran ejemplo de trabajo, fortaleza, honestidad, carácter y lecciones para despertarse un día más, siempre ella y sólo ella, tatuajes de sus besos llevo en todo mi cuerpo. A mis hermanos. Por quienes daría la vida aun estando muerto, navegamos en el mismo barco pirata, no pedí ser yo el que los guiara, pero la tormenta así lo marcó, izen las velas, sean sus propios capitanes, y que el mundo se joda sólo, la vida, es como una montaña rusa. -

Catalogue for Texas Summer Yearlings
Barn E2 Hip No. Property of Jones Farms, Benchmark Training Center, Agent 1 Dark Bay or Brown Filly Raise a Native Mr. Prospector . { Gold Digger Gold Tribute . Nureyev { Dancing Tribute . { Sophisticated Girl Dark Bay/Br. Filly . Cox’s Ridge April 23, 2006 Lost Mountain . { Space Angel {Gentilly Blues . Ack Ack (1995) { Ack a Bit . { Bit O Double By GOLD TRIBUTE (1994), $108,800, 2nd Del Mar Futurity [G2], etc. Sire of 7 crops, 10 black type winners, $5,065,288 & $81,914 (Can), including Gondolieri (CHI) (champion, Dos Mil Guineas [G1], etc.; to 8, 2007, $333,786 in NA, Inglewood H., etc.), Geronimo (CHI) ($444,780 in NA), Gadanes [G2] (horse of the year), Giant (champion twice). 1st dam Gentilly Blues, by Lost Mountain. 2 wins at 3, $37,205, 3rd Seneca S.-R (LAD, $3,025). Dam of 3 foals of racing age-- Goodbye Blues (f. by Goodbye Doeny). Winner at 3, $24,710. George’s Dream (g. by On Target). Placed at 2 and 3, 2007, $10,510. Tributetotheblues (f. by Gold Tribute). Placed at 4, 2007, $5,935. 2nd dam ACK A BIT, by Ack Ack. Winner at 3, $7,576. Dam of 5 winners-- Gentilly Blues (f. by Lost Mountain). Black type-placed winner, above. Bag a Bit. 9 wins, 3 to 7, $75,125. Southern Night. 4 wins, 3 to 5, $40,633. Rose Country Man. Winner at 2 and 4, $29,430. Fredrique. 3 wins at 3 and 4, $29,335. 3rd dam BIT O DOUBLE, by Nodouble. 8 wins, 3 to 5, $145,082, Majorette S.