Asuntos De Género
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cambios 2-33
Portada2 10/6/05 8:55 PM Page 1 www.ipn.mx CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL Y CONGRESO DE INVESTIGACIÓN POLITÉCNICA 30 de SEPTIEMBRE de 2005 NÚMERO 617 ISSN 0061-3848 Año XL Vol. 8 Impulsa el IPN el Diplomado a Distancia Fortalecimiento de las Organizaciones Inauguración del de la Sociedad Civil año académico 2005-2006 CONTENIDO 617 10/11/05 1:42 PM Page 1 CONTENIDO Gaceta Politécnica 617 30 de septiembre de 2005 2 Inauguraron el Secretario de Educación Pública y 32 Inicia proceso de revisión y actualización del el Titular del IPN el Año Académico 2005-2006 marco normativo del IPN 5 Por primera vez se realizaron el Congreso 33 Instó el Titular del IPN a la comunidad académica Nacional de Investigación Estudiantil a fortalecer programa de protección civil y el Congreso de Investigación Politécnica 34 Ceremonia cívica para conmemorar 10 Diplomado a Distancia Fortalecimiento de las la Independencia Organizaciones de la Sociedad Civil 35 Educación, factor ineludible para fortalecer 11 XIV Congreso Internacional de Computación la cultura cívica y de la legalidad 12 Inició en el IPN sistema único en México 36 Primera Reunión de Egresados del IPN para fortalecer la labor académica: SAAVER de la Región Noreste 14 Efectuaron el IPN y la UNAM 38 Semana de la Ingeniería Sísmica: el Primer Taller Internacional en Matemáticas A 20 años de los sismos de 1985 Aplicadas APPLIEDMATH 39 En la ENMH estudian microbiología 16 Proyectan IPN y Gobierno de Nuevo León instalar de bacterias causantes del cólera un centro de investigación en nanotecnología -

Publicación De Resultados
PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 2021-2022 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Agradecemos al personal del Instituto Politécnico Nacional su participación en el proceso de selección como aplicadores en el Examen de Admisión al Nivel Superior 2021- 2022. A continuación, se encuentran la lista de seleccionados para la modalidad Escolarizada. SEDE EDIFICIO APLICADOR NOMBRE DAE RESERVA WENDY MENA FLORES DAE RESERVA ERIKA NUÑEZ VARGAS DAE RESERVA PATRICIA PIMENTEL OROZCO DAE RESERVA OSIRIS AMARANTA VERGARA MARTINEZ DAE RESERVA JONATHAN YAIR MARTÍNEZ ROMERO DAE RESERVA CRISTHIAN ALCALÁ CARMONA DAE RESERVA GABRIELA NORIEGA ZAMORA DAE RESERVA NOHEMI RUIZ MORENO DAE RESERVA CINTIA KARINA VELASCO VELÁZQUEZ DAE RESERVA MARIA EUGENIA BOBADILLA PIZAÑA DAE RESERVA DULCE MARIA ESTRADA LAIJA DAE RESERVA MARISELA NAVARRETE RIVAS DAE RESERVA VALERIA DANIELA GARCIA NAVARRETE DAE RESERVA JOSE GARCIA RAMIREZ DAE RESERVA MARIA ELENA ROCHA GARCIA DAE RESERVA PAULA VARGAS SANCHEZ DAE RESERVA LESLY VELAZQUEZ ORDOÑEZ DAE RESERVA ARTURO AGUIRRE ANGEL DAE RESERVA ALEJANDRA MENDOZA TÉLLEZ DAE RESERVA ALFONSO SANVICENTE MARTÍNEZ DAE RESERVA JUANA LAURA MARTINEZ VALDES DAE RESERVA JULIO CÉSAR NIEVES GODÍNEZ DAE RESERVA REYNA GONZÁLEZ JIMÉNEZ DAE RESERVA CARLOS MONTERRUBIO GUERRERO DAE RESERVA CESAR EDUARDO MONTERRUBIO GUADARRAMA DAE RESERVA CRISTINA CAZARES GAYTAN DAE RESERVA TANIA MONTERRUBIO GUADARRAMA DAE RESERVA GABRIEL JAIME CRUZ MENDOZA DAE RESERVA LAURA SIRAI TORRES LÓPEZ DAE RESERVA MARIA EUGENIA MARTÍNEZ RAMÍREZ DAE RESERVA HAROLD DANIEL ORTEGA FRANCO DAE RESERVA JUAN CARLOS -

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019.Xlsx
ALUMNOS REGISTRADOS EN LOS PROYECTOS SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS 2019 UNIDAD CLAVE DEL ESTATUS EN EL DICTAMEN DEL NOMBRE DEL ALUMNO ACADÉMICA PROYECTO PROYECTO PROYECTO CIC 20196742 FERNANDA IVETTE CAMPOS GÓMEZ TS A ENCB 20196729 IVAN ARROYO HERRERA TS A CNM 20196105 AARÓN GONZALEZ NAVARRETE SS A ESCOM 20195765 AARON MAURICIO AYALA HERNÁNDEZ SS D ESIME‐ZAC. 20196302 AARON PLAZA GARNICA TS A ESIQIE 20196669 ABACUC VALDÉS LARA TS A ESIME‐ZAC. 20196424 ABEL BADILLO PORTILLO TS A ESIME‐ZAC. 20195069 ABEL GERMAN HERNANDEZ TORRES TS A ESFM 20194930 ABEL JIMENEZ JIMENEZ TS A ESFM 20195596 ABEL JIMENEZ JIMENEZ TS A UPIIZ 20195454 ABEL VERA ZAMUDIO SS A ESCOM 20190026 ABIGAIL ELIZABETH PALLARES CALVO SS A UPIITA 20195344 ABIGAIL ELIZABETH PALLARES CALVO TS A ENCB 20195062 ABIGAIL GARCIA BONILLA TS D CEPROBI 20196716 ABIGAIL MALDONADO VALDEZ TS A CICATA‐ALT. 20195104 ABIGAIL MARÍA DÍAZ GUERRERO TS A UPIICSA 20190017 ABIGAIL MONTIEL GUTIERREZ PP A ESIME‐ZAC. 20195188 ABIGAIL RAMÍREZ BENITEZ TS A CIIDIR‐OAX. 20195897 ABIMAEL LOPEZ PEREZ TS A CIBA‐TLAX. 20195139 ABIMAEL OMAL LIMA SUAREZ AP A ESIQIE 20195399 ABISSAID MARTÍNEZ SÉPTIMO TS A ESCOM 20195349 ABNER JOSE MARTINEZ GARCIA TS A ESIME‐ZAC. 20190230 ABNER JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA TS A ESIME‐AZC. 20190243 ABNER QUINTERO OROZCO TS A ENMH 20196352 ABRAHAM CERON ALONSO TS D ENCB 20195974 ABRAHAM FRANCISCO GALVAN ROJAS TS A CMPL 20190040 ABRAHAM GARCIA MALDONADO TS D ENMH 20190260 ABRAHAM ISRAEL GARCÍA HURTADO TS A CECyT HIDALGO 20196479 ABRAHAM MIGUEL LOZANO HERNÁNDEZ AP D CITEDI 20190139 ABRAHAM MONTOYA OBESO TS A ESE 20195506 ABRAHAM RAMÍREZ GARCÍA AP D ENCB 20196490 ABRAHAM REYES GASTELLOU TS A ESIME‐ZAC. -

Estructura Primeros Mapas Para Vehículos Autónomos
ESTRUCTURA PRIMEROS MAPAS PARA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS EN MÉXICO aúl Rojas González, egresado del Instituto Politécnico Nacional y catedrático de la RUniversidad Libre de Berlín, realiza por primera vez el trazado de mapas para el recorrido de vehículos autónomos en México, que se manejan por computadora. (Pág. 5) Tercera Sesión Ordinaria del Consejo General Consultivo (Pág. 3) Aportan conocimientos para desarrollo urbano en Oaxaca (Pág. 9) Regresa el futbol americano al Estadio Número 1183 21 de septiembre de 2015 Año LII Vol. 17 ISSN 0061 3848 - 17 LII Vol. Año 2015 de septiembre de 21 1183 Número Wilfrido Massieu (Págs. 14 y 15) 1 PORTADA 1183.indd 1 18/09/15 20:00 DIRECTORIO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Enrique Fernández Fassnacht Director General Es la quinta generación Julio Gregorio Mendoza Álvarez Secretario General Miguel Ángel Álvarez Gómez Secretario Académico CONCLUYEN PROGRAMA José Guadalupe Trujillo Ferrara Secretario de Investigación y Posgrado Francisco José Plata Olvera ADOPTA UN AMIGO Secretario de Extensión e Integración Social Mónica Rocío Torres León Politécnicos de nivel superior asesoraron a niños Secretaria de Servicios Educativos Gerardo Quiroz Vieyra Secretario de Gestión Estratégica Francisco Javier Anaya Torres Secretario de Administración Cuauhtémoc Acosta Díaz Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas José Luis Ausencio Flores Ruiz Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones David Cuevas García Abogado General Jesús Ávila Galinzoga Presidente del Decanato -

Primera Sesión Ordinaria Del XXXVI Consejo General Consultivo
Instituto Politécnico Nacional Primera Sesión Ordinaria del XXXVI Consejo General Consultivo 31 de octubre de 2017 ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Trámite y aprobación, en su caso, del Acta Sintética de la Décima Primera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria Solemne del XXXV Consejo General Consultivo 4. Aprobación del Acuerdo por el que se dispone la integración de las Comisiones del XXXVI Consejo General Consultivo para el periodo 2017-2018 ORDEN DEL DÍA 5. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para integrar una Comisión especial encargada de dictaminar la pertinencia y factibilidad de aceptar la transmisión en propiedad de un terreno con una superficie de 5,000 metros cuadrados, ubicado en el lote 12 de la calle transportistas número 60, Colonia Álvaro Obregón, en la zona conocida como cabeza de Juárez, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 6. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para integrar una Comisión especial encargada de dictaminar la pertinencia y factibilidad de reubicar la Unidad de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Estado de Morelos a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, así como la ORDEN DEL DÍA 7. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para integrar la Comisión Especial encargada de participar en la formulación de criterios y ponderaciones para el proceso de cambios de carrera para los periodos escolares 2018/2 y 2019/1 8. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para integrar la Comisión Especial encargada de participar en la formulación de criterios y ponderaciones para el proceso de admisión de alumnos para los ciclos escolares 2018- 2019 y 2019-2020 9. -

Parkinson Con Análisis De
CREan SOFTWarE para DETECTAR PRA KINSON CON anÁLISIS DE VOZ través de memorias asociativas que analizan cambios de frecuencia y amplitud A en la voz, alumnos de la Escuela Superior de Cómputo (Escom) ingeniaron un sistema informático capaz detectar la enfermedad de Parkinson en etapas tempranas. Esta aportación tecnológica les mereció el primer lugar del XXVIII Certamen Nacional de Tesis de Informática y Computación. (Pág. 3) En abril, elección de integrantes de la COCNP (Pág. 9) Genera y patenta alumno de posgrado aplicación para drones (Pág. 10) Número 1210 18 de enero de 2016 Año LII Vol. 17 ISSN 0061 - 3848 17 Vol. LII Año 2016 de enero de 18 1210 Número Reconocen proyectos de emprendedores politécnicos (Pág. 11) 1 PORTADA 1210.indd 1 15/01/16 17:28 S ORTEO de loterÍA por DIRECTORIO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 170 AÑOS de LA ESCA Enrique Fernández Fassnacht Director General A la vanguardia en la formación de cuadros profesionales Julio Gregorio Mendoza Álvarez Secretario General Miguel Ángel Álvarez Gómez Secretario Académico José Guadalupe Trujillo Ferrara Secretario de Investigación y Posgrado Francisco José Plata Olvera Secretario de Extensión e Integración Social Mónica Rocío Torres León Secretaria de Servicios Educativos Gerardo Quiroz Vieyra Secretario de Gestión Estratégica Francisco Javier Anaya Torres Secretario de Administración Cuauhtémoc Acosta Díaz Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas José Luis Ausencio Flores Ruiz Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones -
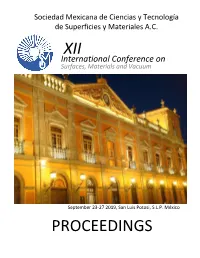
Xii Proceedings
Sociedad Mexicana de Ciencias y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. XII International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum September 23-27 2019, San Luis Potosi, S.L.P. México PROCEEDINGS Departamento de Física XII International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum September 23rd to 27th, 2019 / San Luis Potosí, México ORGANIZING INTERNATIONAL SCIENTIFIC PROGRAM COMMITTEE COMMITEE COMMITTEE Advanced and Multifunctional Ceramics Servando Aguirre Tostado Michael Springborg Jesús Heiras Aguirre (CNYN-UNAM) CIMAV Physical and Theoretical Chemistry, José Trinidad Elizalde Galindo (UACJ) University of Saarland, Germany Atomic Layer Deposition Emmanuel Haro Poniatowski Pierre Giovanni Mani González (UACJ) UAM-Iztapalapa Talat S. Rahman, Department of Edgar López Luna (UASLP) Physics University of Central Florida, Hugo Tiznado:(CNYN-UNAM) Biomaterials and Polymers Eduardo Martinez Guerra USA César Marquez Beltrán (BUAP) CIMAV Amir Maldonado Arce (USON) Sergio E. Ulloa Department of Physics, Characterization and Metrology Mildred Quintana Ohio University, USA Roberto Machorro (CNYN-UNAM) UASLP Luminescence Phenomena: Materials and Rubén Barrera Pérez Instituto de Física, Applications Leticia Pérez Arrieta UNAM, México Salvador Carmona Téllez (CICATA LEGARIA-IPN) UAZ Gilberto Alarcón Flores (CICATA lLEGARIA-IPN) Isaac Hernández Calderón Microelectronics and MEMS Cristo Manuel Yee Rendón Departamento de Física, CINVESTAV, Norberto Hernandez Como (Centro de Nanotecnologia, IPN) UAS IPN, México Israel Mejia Silva (CIDESI)) Nanostructures -

Universidad Nacional Autonoma De Mexico
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES “EL NUEVO PROYECTO DE COORDINACION DE TELEVISION EDUCATIVA EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL” TESINA Que para obtener el titulo de Licenciado en Ciencias de la Comunicacion Presenta a, \ LUIS CARLOS|TINEO CELAYA ob” "VV ASESORA DE TESIS: MTRA. FRANCISCA ROBLES México, D.F. 2000 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. "Es pues en esencia el propésito de poner la ciencia y fa técnica junto con fos postulados y doctrinas emancipadoras, redentoras y Socializadoras de la Revolucion, las que germinaron para fa creacién del Instituto Politécnico Nacional" Lic. Ignacio Garcia Téllez “Sin dialogo no hay comunicaci6n y sin ésta no hay verdadera educacién” Paulo Freire "Siempre ha existido la tecnologia educativa” Wilbur Schramm INDICE |. Introduccion Capitulo 1 El Instituto Politécnico Nacional (Marco Histérico) 1.1 Pioneros: Génesis y Desarrollo. 1.2 Filosofia: Escuela de fuerte contenido social. 1 1.3 Fortalecimiento de! IPN. 14 Capitulo 2 La televisién educativa en el IPN. -

Cuarta Sesión Ordinaria Xxxix Consejo General Consultivo 31 De Marzo De 2021 Orden Del Día
CUARTA SESIÓN ORDINARIA XXXIX CONSEJO GENERAL CONSULTIVO 31 DE MARZO DE 2021 ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y verificación del quorum. 2. Homenaje a los politécnicos fallecidos a consecuencia del COVID-19. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 4. Informe sobre la desiGnación de nuevos funcionarios y tomas de protesta a los nuevos miembros del Consejo General Consultivo. 5. Presentación y, en su caso, aprobación del acta sintética de la Tercera Sesión Ordinaria del XXXIX Consejo General Consultivo. 6. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Programas Académicos respecto a los asuntos tratados en la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de marzo de 2021. 7. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Situación Escolar respecto a los asuntos tratados en la SeGunda Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de marzo de 2021. ORDEN DEL DÍA 8. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Honor respecto a los asuntos tratados en su SeGunda Sesión Ordinaria, celebrada el 17 de marzo de 2021. 9. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico, respecto de los asuntos tratados durante la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de marzo de 2021. 10. Presentación del Informe Anual de Actividades 2020. 11. Informe de la SeGunda Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Cambio Externo de Carrera (CECEC). 12. Informe sobre las brigadas de voluntarias y voluntarios para la campaña de vacunación contra el Covid-19. -

Telematics and Computing 8Th International Congress, WITCOM 2019 Merida, Mexico, November 4–8, 2019 Proceedings
Communications in Computer and Information Science 1053 Commenced Publication in 2007 Founding and Former Series Editors: Phoebe Chen, Alfredo Cuzzocrea, Xiaoyong Du, Orhun Kara, Ting Liu, Krishna M. Sivalingam, Dominik Ślęzak, Takashi Washio, Xiaokang Yang, and Junsong Yuan Editorial Board Members Simone Diniz Junqueira Barbosa Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brazil Joaquim Filipe Polytechnic Institute of Setúbal, Setúbal, Portugal Ashish Ghosh Indian Statistical Institute, Kolkata, India Igor Kotenko St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia Lizhu Zhou Tsinghua University, Beijing, China More information about this series at http://www.springer.com/series/7899 Miguel Felix Mata-Rivera • Roberto Zagal-Flores • Cristian Barría-Huidobro (Eds.) Telematics and Computing 8th International Congress, WITCOM 2019 Merida, Mexico, November 4–8, 2019 Proceedings 123 Editors Miguel Felix Mata-Rivera Roberto Zagal-Flores Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional Mexico City, Mexico Mexico City, Mexico Cristian Barría-Huidobro Universidad Mayor Santiago, Chile ISSN 1865-0929 ISSN 1865-0937 (electronic) Communications in Computer and Information Science ISBN 978-3-030-33228-0 ISBN 978-3-030-33229-7 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-33229-7 © Springer Nature Switzerland AG 2019 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. -

Manual De Organización General
Número 1558 • 10 de septiembre de 2020 • Año LVII • Vol. 18 Manual de Organización General del Instituto Politécnico Nacional DIRECTORIO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CONTENIDO Gaceta Politécnica Número Extraordinario 1558 Mario Alberto Rodríguez Casas del 10 de septiembre de 2020 Director General María Guadalupe Vargas Jacobo Secretaria General 5 Introducción Jorge Toro González 6 I. Misión Secretario Académico 6 II. Visión Juan Silvestre Aranda Barradas 6 III. Antecedentes Secretario de Investigación y Posgrado 27 IV. Marco Normativo Luis Alfonso Villa Vargas 37 V. Atribuciones Secretario de Innovacion e Integración Social 39 VI. Organigrama Adolfo Escamilla Esquivel 39 VII. Objetivo Secretario de Servicios Educativos 40 VIII. Funciones Jorge Quintana Reyna Secretario de Administración DIRECCIÓN GENERAL Eleazar Lara Padilla Secretario de la Comisión de Operación 41 Consejo General Consultivo y Fomento de Actividades Académicas 42 Consejo de Exdirectores Generales Guillermo Robles Tepichin Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones 1. DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS José Juan Guzmán Camacho A. UNIDADES ADMINISTRATIVAS Abogado General a) De Soporte Modesto Cárdenas García 42 Secretaría General Presidente del Decanato 43 Oficina del Abogado General Jesús Anaya Camuño 44 Presidencia del Decanato Coordinador de Imagen Institucional 45 Secretaría Académica 46 Secretaría de Investigación y Posgrado 48 Secretaría de Innovación e Integración Social 50 Secretaría de Servicios Educativos GACETA POLITÉCNICA ÓRGANO INFORMATIVO OFICIAL 51 Secretaría de Administración DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 52 Coordinación General de Planeación e Información Institucional Lili del Carmen Valadez Zavaleta Jefa de la División de Redacción 54 Estación de Radiodifusión XHIPN-FM 95.7 MHz 55 Defensoría de los Derechos Politécnicos Gaceta Politécnica 55 Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género Gabriela Díaz Editora Oswaldo Celaya Báez Jefe de la División de Difusión GACETA POLITÉCNICA, Año LVII, No. -

En El Día Del Politécnico Reciben La Presea Lázaro Cárdenas
Distinguen excelencia politécnica con la Presea Lázaro Cárdenas a Presea Lázaro Cárdenas 2014, la más alta distinción a la nas y alumnos de los diversos niveles y áreas del conocimiento, Lque pueden aspirar quienes pertenecen al Instituto Poli- personal académico y directivos, así como egresados, quienes técnico Nacional, se concedió el pasado 21 de mayo en el marco han contribuido a fortalecer el prestigio de la institución. de la celebración del Día del Politécnico. Con ello, esta casa de estudios distinguió la conducta, trayec- En la Residencia Ofi cial de Los Pinos, el presidente de la Re- toria, servicio, acción ejemplar y sobresaliente de un grupo se- pública, Enrique Peña Nieto, y la directora General del IPN, lecto de su comunidad, además de conmemorar sus 78 años Yoloxóchitl Bustamante Díez, entregaron el galardón a 16 alum- de fundación. (Págs. 4 y 5) Carrera IPN ONCEK 2014, Triunfo politécnico tradición deportiva en Rumania (Pág. 3) Con el establecimiento de nuevas marcas, se llevó a cabo la séptima edición de la carrera IPN ONCEK NÚMERO 1084 26 DE MAYO 2014 AÑO L VOL. 16 ISSN 0061-3848 2014, en la que participaron 24 mil corredores que confi rmaron a este evento deportivo como toda una tradición politécnica. (Págs. 26 y 27) 1 jahvo.indd 1 23/05/14 11:14 DIRECTORIO Para el periodo 2014-2017 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Yoloxóchitl Bustamante Díez Directora General Fernando Arellano Calderón Ratifican a Miguel Álvarez Secretario General Daffny J. Rosado Moreno como Director de la ESIQIE Secretario Académico Norma Patricia Muñoz