Particularidades Del Estudio De Las Variantes Idiomaticas Del Espanol
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Perceptions of Dialect Standardness in Puerto Rican Spanish
Perceptions of Dialect Standardness in Puerto Rican Spanish Jonathan Roig Advisor: Jason Shaw Submitted to the faculty of the Department of Linguistics in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts Yale University May 2018 Abstract Dialect perception studies have revealed that speakers tend to have false biases about their own dialect. I tested that claim with Puerto Rican Spanish speakers: do they perceive their dialect as a standard or non-standard one? To test this question, based on the dialect perception work of Niedzielski (1999), I created a survey in which speakers of Puerto Rican Spanish listen to sentences with a phonological phenomenon specific to their dialect, in this case a syllable- final substitution of [R] with [l]. They then must match the sounds they hear in each sentence to one on a six-point continuum spanning from [R] to [l]. One-third of participants are told that they are listening to a Puerto Rican Spanish speaker, one-third that they are listening to a speaker of Standard Spanish, and one-third are told nothing about the speaker. When asked to identify the sounds they hear, will participants choose sounds that are more similar to Puerto Rican Spanish or more similar to the standard variant? I predicted that Puerto Rican Spanish speakers would identify sounds as less standard when told the speaker was Puerto Rican, and more standard when told that the speaker is a Standard Spanish speaker, despite the fact that the speaker is the same Puerto Rican Spanish speaker in all scenarios. Some effect can be found when looking at differences by age and household income, but the results of the main effect were insignificant (p = 0.680) and were therefore inconclusive. -

Language and Dialect Contact in Spanish in New York: Toward the Formation of a Speech Community
LANGUAGE AND DIALECT CONTACT IN SPANISH IN NEW YORK: TOWARD THE FORMATION OF A SPEECH COMMUNITY RICARDO OTHEGUY ANA CELIA ZENTELLA DAVID LIVERT Graduate Center, University of California, Pennsylvania State CUNY San Diego University, Lehigh Valley Subject personal pronouns are highly variable in Spanish but nearly obligatory in many contexts in English, and regions of Latin America differ significantly in rates and constraints on use. We investigate language and dialect contact by analyzing these pronouns in a corpus of 63,500 verbs extracted from sociolinguistic interviews of a stratified sample of 142 members of the six largest Spanish-speaking communities in New York City. A variationist approach to rates of overt pro- nouns and variable and constraint hierarchies, comparing speakers from different dialect regions (Caribbeans vs. Mainlanders) and different generations (those recently arrived vs. those born and/ or raised in New York), reveals the influence of English on speakers from both regions. In addition, generational changesin constrainthierarchiesdemonstratethat Caribbeansand Mainlandersare accommodating to one another. Both dialect and language contact are shaping Spanish in New York City and promoting, in the second generation, the formation of a New York Spanish speech community.* 1. INTRODUCTION. The Spanish-speaking population of New York City (NYC), which constitutesmorethan twenty-five percent of the City’stotal, tracesitsorigins to what are linguistically very different parts of Latin America. For example, Puerto Rico and Mexico, the sources of one of the oldest and one of the newest Spanish- speaking groups in NYC respectively, have been regarded as belonging to different areasfrom the earliesteffortsat dividing Latin America into dialect zones(Henrı ´quez Uren˜a 1921, Rona 1964). -

Variation and Change in Latin American Spanish and Portuguese
Variation and change in Latin American Spanish and Portuguese Gregory R. Guy New York University Fieldworker:¿Que Ud. considera ‘buen español? New York Puerto Rican Informant: Tiene que pronunciar la ‘s’. Western hemisphere varieties of Spanish and Portuguese show substantial similarity in the patterning of sociolinguistic variation and change. Caribbean and coastal dialects of Latin American Spanish share several variables with Brazilian Portuguese (e.g., deletion of coda –s, –r). These variables also show similar social distribution in Hispanic and Lusophone communities: formal styles and high status speakers are consonantally conservative, while higher deletion is associated with working class speakers and informal styles. The regions that show these sociolinguistic parallels also share common historical demographic characteristics, notably a significant population of African ancestry and the associated history of extensive contact with African languages into the 19th C. But contemporary changes in progress are also active, further differentiating Latin American language varieties. Keywords: Brazilian Portuguese, Latin American Spanish, coda deletion, variation and change. 1. Introduction The Spanish and Portuguese languages have long been the objects of separate tradi- tions of scholarship that treat each of them in isolation. But this traditional separation is more indicative of political distinctions – Spain and Portugal have been separate nation-states for almost a millennium – than of any marked linguistic differences. In fact, these two Iberian siblings exhibit extensive linguistic resemblance, as well as no- tably parallel and intertwined social histories in the Americas. As this volume attests, these languages may very fruitfully be examined together, and such a joint and com- parative approach permits broader generalizations and deeper insights than may be obtained by considering each of them separately. -

Subject-Verb Word-Order in Spanish Interrogatives: a Quantitative Analysis of Puerto Rican Spanish1
Near-final version (February 2011): under copyright and that the publisher should be contacted for permission to re-use or reprint the material in any form Brown, Esther L. & Javier Rivas. 2011. Subject ~ Verb word-order in Spanish interrogatives: a quantitative analysis of Puerto Rican Spanish. Spanish in Context 8.1, 23–49. Subject-verb word-order in Spanish interrogatives: A quantitative analysis of Puerto Rican Spanish1 Esther L. Brown and Javier Rivas We conduct a quantitative analysis of conversational speech from native speakers of Puerto Rican Spanish to test whether optional non-inversion of subjects in wh-questions (¿qué tú piensas?) is indicative of a movement in Spanish from flexible to rigid word order (Morales 1989; Toribio 2000). We find high rates of subject expression (51%) and a strong preference for SV word order (47%) over VS (4%) in all sentence types, inline with assertions of fixed SVO word order. The usage-based examination of 882 wh-questions shows non-inversion occurs in 14% of the cases (25% of wh- questions containing an overt subject). Variable rule analysis reveals subject, verb and question type significantly constrain interrogative word order, but we find no evidence that word order is predicted by perseveration. SV word order is highest in rhetorical and quotative questions, revealing a pathway of change through which word order is becoming fixed in this variety. Keywords: word order, language change, Caribbean Spanish, interrogative constructions 1. Introduction In typological terms, Spanish is characterized as a flexible SVO language. As has been shown by López Meirama (1997: 72), SVO is the basic word order in Spanish, with the subject preceding the verb in pragmatically unmarked independent declarative clauses with two full NPs (Mallinson & Blake 1981: 125; Siewierska 1988: 8; Comrie 1989). -

Spanish-Based Creoles in the Caribbean
Spanish-based creoles in the Caribbean John M. Lipski The Pennsylvania State University Introduction The Caribbean Basin is home to many creole languages, lexically related to French, English, and—now only vestigially—Dutch. Surrounded by Spanish-speaking nations, and with Portuguese-speaking Brazil not far to the south, the Caribbean contains only a single creole language derived from a (highly debated) combination of Spanish and Portuguese, namely Papiamentu, spoken on the Netherlands Antilles islands of Curaçao and Aruba. If the geographical confines of the designation `Caribbean’ are pushed a bit, the creole language Palenquero, spoken in the Afro-Colombian village Palenque de San Basilio, near the port of Cartagena de Indias, also qualifies as a Spanish-related creole, again with a hotly contested Portuguese component. There are also a number of small Afro-Hispanic enclaves scattered throughout the Caribbean where ritual language, songs, and oral traditions suggest at least some partial restructuring of Spanish in small areas. Finally, there exists a controversial but compelling research paradigm which asserts that Spanish as spoken by African slaves and their immediate descendents may have creolized in the 19th century Spanish Caribbean—particularly in Cuba—and that this putative creole language may have subsequently merged with local varieties of Spanish, leaving a faint but detectable imprint on general Caribbean Spanish. A key component of the inquiry into Spanish-related contact varieties is the recurring claim that all such languages derive from earlier Portuguese-based pidgins and creoles, formed somewhere in West Africa1 and carried to the Americas by slaves transshipped from African holding stations, and by ships’ crews and slave traders. -

Lorain Puerto Rican Spanish and 'R' in Three Generations
Lorain Puerto Rican Spanish and ‘r’ in Three Generations Michelle F. Ramos-Pellicia George Mason University 1. Problem Retroflex ‘r’ in coda position, has been documented in the Spanish of the Yucatan Peninsula, central areas of Costa Rica, Belize, other parts of Central America, as well as in the US Southwest (Alonso 1930; Cassano 1973, 1977; Figueroa and Hislope 1998; Hagerty 1996; Lastra de Suárez 1975; Lipski 1994; Orenstein 1974; Sánchez 1972). In these dialects, the retroflex pronunciation generally has been assumed to result from American English (AE) influence, but the cause has not been directly studied. The analysis of retroflex /r/ in Puerto Rican Spanish in Lorain, Ohio --where contact with English is ongoing and variable-- presents counterevidence to the hypothesized AE source of retroflex /r/. In this article, I discuss the frequency patterns of use for ‘r’ among three generations of Puerto Ricans in Lorain, Ohio. The retroflex ‘r’ is most common in the third generation, a fact which is consistent with AE influence. However, if AE were the source, we would expect the lowest frequency of the retroflex in the first generation Puerto Ricans, as they are presumed to have the least contact with English. In fact, however, first generation speakers use a retroflex ‘r’ in their readings in Spanish more frequently than the second generation. The AE influence explanation is, then, problematic, and despite the evidence from the second and third generations, the occurrence of ‘r’ in the first generation cannot be attributed solely to AE influence. In addition to offering possible explanations of the data, I discuss methodological issues in the operationalization and measurement of 'language contact'. -

¿Cómo Tú Estás?
¿Cómo tú estás? A variationist analysis of word order in Caribbean Spanish Jingyi Guo Indiana University, Bloomington Spanish direct wh-questions allow two possible orders of subject and verb: the inversion of subject and verb (VS), and the non-inversion (SV), as can be seen respectively in example (1) and (2). The latter is not canonical but has been observed in Caribbean Spanish. Previous studies have investigated what linguistic factors constrain this phenomenon (Lipski, 1977; Heap, 1990; Ordóñez & Olarrea, 2006; Brown and Rivas, 2011). Using a variationist analysis, the current study shows that two linguistic factors not previously proved in the literature (i.e. epistemic verbs and singular subject) significantly favor the non-inversion of subject and verb in direct wh-questions in Caribbean Spanish. (1) ¿Cómo estás tú? (2) ¿Cómo tú estás? How are SING-2nd you SING-2nd How you SING-2nd are SING-2nd How are you? How are you? Previous studies proposed several hypotheses to explain the emergence of this non-inversion of subject and verb in direct wh-questions in Caribbean Spanish. A few of them investigated factors that constrain this phenomenon. However, these studies either were based on researchers´ intuition (Lipski, 1977), on grammaticality judgement tests (Heap, 1990; Ordóñez & Olarrea, 2006), or had very few manipulated cases (Lantolf, 1980). One of the few studies that employed variationist analysis on this phenomenon was Brown and Rivas (2011). Nevertheless, they limited their data to Puerto Rican Spanish, and the effects of subject person, subject number, epistemic verb and copula need further investigation. The current study provides a variationist analysis on natural speech of three dialects of Spanish, namely the Spanish of Puerto Rico, Cuba and Dominican Republic. -

As Andalusia
THE SPANISH OF ANDALUSIA Perhaps no other dialect zone of Spain has received as much attention--from scholars and in the popular press--as Andalusia. The pronunciation of Andalusian Spanish is so unmistakable as to constitute the most widely-employed dialect stereotype in literature and popular culture. Historical linguists debate the reasons for the drastic differences between Andalusian and Castilian varieties, variously attributing the dialect differentiation to Arab/Mozarab influence, repopulation from northwestern Spain, and linguistic drift. Nearly all theories of the formation of Latin American Spanish stress the heavy Andalusian contribution, most noticeable in the phonetics of Caribbean and coastal (northwestern) South American dialects, but found in more attenuated fashion throughout the Americas. The distinctive Andalusian subculture, at once joyful and mournful, but always proud of its heritage, has done much to promote the notion of andalucismo within Spain. The most extreme position is that andaluz is a regional Ibero- Romance language, similar to Leonese, Aragonese, Galician, or Catalan. Objectively, there is little to recommend this stance, since for all intents and purposes Andalusian is a phonetic accent superimposed on a pan-Castilian grammatical base, with only the expected amount of regional lexical differences. There is not a single grammatical feature (e.g. verb cojugation, use of preposition, syntactic pattern) which separates Andalusian from Castilian. At the vernacular level, Andalusian Spanish contains most of the features of castellano vulgar. The full reality of Andalusian Spanish is, inevitably, much greater than the sum of its parts, and regardless of the indisputable genealogical ties between andaluz and castellano, Andalusian speech deserves study as one of the most striking forms of Peninsular Spanish expression. -

The Left Edge in the Spanish Clausal Structure* Maria
THE LEFT EDGE IN THE SPANISH CLAUSAL STRUCTURE* MARIA LUISA ZUBIZARRETA University of Southern California This paper reexamines several ideas and empirical data uncovered during the last decade regarding the left-edge part of the clause in Standard Spanish in the light of what is also known about other closely related languages, such as Italian and Caribbean Spanish. Two facts about Standard Spanish are identified as being intimately related to its rich agreement paradigm: the availability of the VSO order and the “subject inversion” phenomenon in informational questions. A particular formalism is proposed which allows us to identify the left-most edge in the I-domain (above Tense) as the projection of “rich” agreement (phi-P) and as the locus of the EPP feature. 1. The Issue In Standard Modern Spanish, the order VSO is still attested, namely in cases where some element other than the subject functions as the subject of predication, see Zubizarreta (1994), (1998). The subject of predication may be overt as in (1) or covert as in (2), i.e. a silent pronominal bound by a clitic. (Examples from Zubizarreta (1998):100-101) (1) a. Todos los días compra Juan el diario. every day buys Juan the newspaper “Juan buys the newspaper every day” b. Ayer presentó María su renuncia. yesterday handed-in Maria her resignation “Maria handed in her resignation yesterday” c. A María le regaló su abuelo un caballo de pura raza to María dat.cl. gave his grandfather a horse of pure breed “Her grandfather gave María a purebred horse” (2) a. Me devolvió María el libro que le presté. -

Afro-Hispanic Varieties in Comparison New Light from Phylogeny
Chapter 12 Afro-Hispanic varieties in comparison New light from phylogeny Danae M. Perez, Sandro Sessarego and Eeva Sippola University of Zürich and University of Bremen / University of Texas at Austin and Freiburg Institute for Advanced Studies / University of Bremen This study examines the potential of phylogenetic analysis in the classification and comparison of Spanish contact varieties, with special focus on three Afro- Hispanic varieties spoken in South America. Our analysis is based on typologi- cal and dialectal comparative data. The results of the phylogenetic analysis show clear clusters of standard varieties and creole varieties, while the placement of other contact varieties in the network has to be interpreted in the light of the data collection methods and socio-historical information about the varieties. Keywords: Afro-Hispanic, classifications, Spanish-based creoles, Spanish varieties 12.1 Introduction This chapter explores the use of phylogenetic analysis in the comparison and clas- sification of different Spanish-related varieties, with special focus on three Afro- Hispanic dialects. These are dialects or contact varieties spoken by communities of African descent in South America that exhibit a particularly high degree of variation on a continuum between rather standard-like and more vernacular fea- tures. This variation, added to the socio-historical evidence of intensive language contact, gives rise to discussions on how they should be classified (cf. Lipski 2005) and on whether or not certain Afro-Hispanic varieties stem from a creole ancestor. This study analyzes both the phonological and morphosyntactic traits of a number of Afro-Hispanic varieties and Spanish-based creoles, as well as other varieties of Spanish spoken on four different continents. -
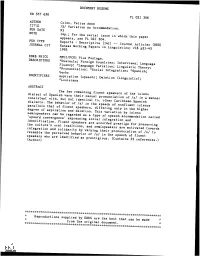
S/Variation As Accommodation
DOCUMENT RESUME ED 357 650 FL 021 306 AUTHOR Coles, FeliceAnne IS/ Variationas Accommodation. PUB DATE 93 NOTE 14p.; For the serial issue in whichthis paper appears, see FL 021 304. PUB TYPE Reports Descriptive (141) JOURNAL CIT Journal Articles (080) Kansas WorkingPapers in Linguistics; 1993 v18 p31-43 EDRS PRICE MF01/PC01 PlusPostage. DESCRIPTORS *Dialects; ForeignCountries; Interviews; Fluency; *Language Language Variation; LinguisticTheory; *Pronunciation; *Social Verbs Integration; *Spanish; IDENTIFIERS Aspiration (speech);Deletion (Linguistic); *Louisiana ABSTRACT The few remaining fluent speakers ofthe isleno dialect of Spanishvary their casual pronunciation of /s/in a manner consistent with, butnot identical to, dialects. The behavior other Caribbean Spanish of /s/ in thespeech of nonfluent parallels that of fluent islenos speakers, differingonly in the higher degree of aspirationand deletion. This semispeakers variation by isleno can be regarded asa type of speech accommodation 'upward convergence' called expressing socialintegration and identification. Fluent speakers are accordedprestige for preserving the culture's oraltraditions, and semispeakersare motivated towards integration andsolidarity by varying resemble the perceived their pronunciationof /s/ to behavior of /s/ inthe speech of fluent speakers whoare identified as prestigious. (Author) (Contains 23 references.) *******************************k*************************************** Reproductions supplied by EDRS are thebest that can bemade from the originaldocument. -

Global Spanish
THE SPEECHMATICS APPROACH TO GLOBAL SPANISH Accent-independent speech recognition OCTOBER 2020 WWW.SPEECHMATICS.COM DIVERSITY OF THE SPANISH LANGUAGE With approximately 500 million speakers globally, Spanish is the second most natively spoken language in the world, and fourth most spoken language overall. Figure 1 shows the regions and number of individuals that speak Spanish worldwide. Because of its global appeal and diversity, Spanish poses a significant challenge when it comes to providing consistent and accurate speech-to-text. Figure 1: Spanish speakers worldwide Spanish Dialect Spanish Description Approximate % of Region Dialect Speakers Worldwide Worldwide Speakers The Americas Latin This is the dialect of urban mainland Mexico, 321,890,586 64.7% American Colombia, Peru, Bolivia, and the majority of Central and South American countries. Rioplatense This dialect is spoken in the River Basin region 49,728,234 10.0% between Argentina and Uruguay, as well as in both countries. Carribean This dialect is spoken in Cuba, Puerto Rico, the 25,017,889 5.0% Dominican Republic, and along the East coast of Mexico and Central America. United Mostly Latin American from Mexico and other parts 50,000,000 10.0% States of Central America. Peninsular Spanish Castilian This term applies to the official Spanish language, 47,737,941 9.6% (Spain) spoken in Northern and Central Spain. Spanish from Spain (aka Castilian Andalusian This dialect, spoken in Southern Spain, is the Spanish, Iberian second-most popular in the country after Castilian. Spanish, Peninsular Spanish, or Murcian This dialect is spoken in the Autonomous Region of European Spanish) the Community of Murcia in the South East of Spain.