Texto Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centro Luz De Esperanza Para Madres Viudas Y Solteras Como Estrategia Misional En La Ciudad De Compton, California
Please HONOR the copyright of these documents by not retransmitting or making any additional copies in any form (Except for private personal use). We appreciate your respectful cooperation. ___________________________ Theological Research Exchange Network (TREN) P.O. Box 30183 Portland, Oregon 97294 USA Website: www.tren.com E-mail: [email protected] Phone# 1-800-334-8736 ___________________________ ATTENTION CATALOGING LIBRARIANS TREN ID# Online Computer Library Center (OCLC) MARC Record # Digital Object Identification DOI # Ministry Focus Paper Approval Sheet This ministry focus paper entitled CENTRO LUZ DE ESPERANZA PARA MADRES VIUDAS Y SOLTERAS COMO ESTRATEGIA MISIONAL EN LA CIUDAD DE COMPTON, CALIFORNIA Written by MARIO E. SALAMANCA and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Ministry has been accepted by the Faculty of Fuller Theological Seminary upon the recommendation of the undersigned readers: _____________________________________ Juan F. Martínez _____________________________________ Kurt Fredrickson Date Received: April 7, 2016 CENTRO LUZ DE ESPERANZA PARA MADRES VIUDAS Y SOLTERAS COMO ESTRATEGIA MISIONAL EN LA CIUDAD DE COMPTON, CALIFORNIA PROYECTO MINISTERIAL SOMETIDO A LA FACULTAD DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SEMINARIO TEOLÓGICO FULLER EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL TÍTULO DOCTORADO EN MINISTERIO ESCRITO POR MARIO E. SALAMANCA ABRIL 2016 RESUMEN Centro Luz de Esperanza para Madres Viudas y Solteras como estrategia misional en la ciudad de Compton, California Mario E. Salamanca Doctorado en Ministerio Escuela de Teología, Seminario Teológico Fuller 2016 Este proyecto, Centro Luz de Esperanza para Madres Viudas y Solteras, auspicia la movilización misional de la Iglesia Rey de Reyes y Señor de Señores en Compton, California, mediante la implementación de una estrategia para responder a las necesidades de las madres viudas y solteras. -

La Fuerza De La Biblia En El Cine
LA FUERZA DE LA BIBLIA EN EL CINE JUAN ORELLANA La Biblia es el mejor guión de la historia. Guión de guiones, hay en ella drama, tragedia, romance, guerras, gestas heróicas, e incluso thrillers, venganzas, adulterios, pasiones... La presencia de Dios en medio de los hombres nunca ha prescindido del abanico de posibili- dades que brinda la libertad humana. No es casual que al primer tra- tamiento guionizado de una serie televisiva larga se le llama en el ar- got «la biblia» de esa serie. Muchos cineastas se han acercado a las Escrituras buscando su esqueleto religioso, otros lo han hecho como quien se acerca a una gran historia épica, y por fin hay quienes han visto en ella un mito, al estilo de las grandes cosmogonías griegas u orientales. En realidad, desde un punto de vista dramático o dramatúrgico, no hay nada comparable a la historia de la relación entre Dios y el hombre. La libertad de la creación cara a cara con la libertad del Crea- dor. Hermoso testimonio de este dramático encuentro de libertades es Fuera del mundo (Fuori dal mondo), de Giuseppe Piccioni (2002). Los innumerables factores humanos despliegan toda su potencialidad y todas las contradicciones que se derivan del pecado original. No hay deseo, pasión, nobleza, entrega, alegría, sacrificio... que no tenga su magnífica ilustración en las Sagradas Escrituras. Por ello se podría decir, en cierta forma, que cualquier argumento cinematográfico, bien sea de héroes o de villanos, narra algo que ya narró la Biblia, al menos en su esencialidad. Después de más de cien años de cine, las Escrituras siguen pro- yectando su sombra sobre el séptimo arte de formas muy diversas, e incluso opuestas. -
Coloma Glad-Peach Festival Schedule on Page 9
Coloma Glad-Peach Festival schedule on Page 9 How deep is the lake? Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Top Notch Physiques Sunny Sunny Partly Cloudy Partly Cloudy Sc T-storms Partly Cloudy PM T-storms Hi 82 - Lo 61 Hi 85 - Lo 61 Hi 87 - Lo 69 Hi 87 - Lo 71 Hi 83 - Lo 66 Hi 79 - Lo 64 Hi 81 - Lo 54 featured on Paw Paw 10% chance 10% chance 10% chance 10% chance 40% chance 20% chance 40% chance Lake Page! precipitation precipitation precipitation precipitation precipitation precipitation precipitation See Page 6 $50 OFF Family members invited ANY SERVICE (269) 468-6682 Cannot be combined with to 100th reunion... Page 5 other offers or discounts theBOSSservices.com The Hometown Paper for Coloma-Hartford-Watervliet 463-6397 E-mail [email protected] E-edition tricityrecord.com TRI-CITYEst. 1882 Vol. 137 Issue #30 July RECORD 25, 2019 Seventy-five Cents Vacant lot purchased by Watervliet DDA for possible community pavilion downtown; Dog park relocation talks continue By Annette Christie ited to building a pavilion that could be that follows up from work already On July 18, 2019, Watervliet City of- used as a farmer’s market, and could done by a Steering Committee. “I feel ficials finalized a land purchase with be used during city sponsored holiday good that we are going to start and fin- the assistance of DDA funds. Earlier events such as the Christmas and Inde- ish this project,” Noack said. in the month, the Watervliet City Com- pendence Day festivals. mission gave the approval to move for- While the discussions are in the very Watervliet City Dog Park ward with the purchase of property early stages, the DDA has expressed At the July 2 Watervliet City Commis- right next to the city parking lot at 390 excitement over the purchase and all its sion meeting, Dotson told commission- N. -

D. JUAN Ftlaulano LÁRSEN
POR D. JUAN ftlAUlANO LÁRSEN ProCesor de la Universidad. Segunda Edieion. 4 ~ ;# //""~ -' <.. ..../' ~- ~t<A.-C ~/ BUENOS-AIRES Librería de Pablo Morta, Editor, Bolivar, 54 (Frent. al Cole¡io.) 1865 • Bt~.AirC5.1mprrnla de Sabio E. Coni, I'.rú 101: • .. CAPÍTULO i. Paganismo-Senlm.de las Fahulas-nivisioll dm aSlJ.1lto-Ol'igen de. los Dioses. i .-La l\1i1olo~i3. es un conjunto de. <¡~3~icion~s. riJativas iI las creencias, opiniones, y sucesos his-: lúricos .adulterados por las licciones de la imagina cion, y que no obslante sirvieron de ba5c al Paga nismo. ·jj;s necesario conocerlas para, cnlcildül: 10.5 auleres clásicos. .:' 2:~Se en~ende por Paganis'fno ó P;)liteismo. la . religion de los pueblos que rindieron culto á las fuerzas de la uaturaleza personilicadas, Ó' á ciertos. bombre~'. SI" amos ó sus bienhechores. Este culto s.:: llama :lmb;eb idolatría, y provwile de la debili I~ad me:;:;¡1 de los que no acertaban á referir á Ima s:.h y suprema causa la multilud de efecto.; visibles. en el mun<lo. El pueblo. Hebreo conservó, pOI' e~- ~ pecial favor j!:bo, IR idea de Iln supr~~'y ~nieo. -4- Dio! que sin duda en un principio fue general a lu- uos lns homlJl'e.. 3.-P.,.a entender el senlido de las fábnlas se han .m~l.ado varia. snposiciones. Para los· nalu ,'nli,las Ji"'(l;ler es el Eler, luno 1.. atnllísf.ra Aro- lo el sol, Diana la luna, N"pltnIO el mar, Vul~anu el fuel:o, Vesla:l calor de la lierl'a" PIlilo la I'iq"ez" IIl1neral, clcetera. -

Los Tesoros De La Cripta
Juan Manuel degrada SUB Hamburg A/732264 LOS TESOROS DE LA CRIPTA LOS CUATRO VIENTOS RENACIMIENTO ÍNDICE Liminar........................................................................................... 9 Cabiria........................................................................................... 13 Les vampires.................................................................................. 17 Intolerancia..................................................................... 2,1 El fauno................................................................................. 24 Los OJOS DE LA MOMIA.......................................................... 2.8 LaAtlántida..................................................................... 3 2 La TUMBA INDIA................................................................. 3 6 NoSFERATU EL VAMPIRO...................................................... 4o Los DIEZ MANDAMIENTOS.................................................. 43 El trío FANTÁSTICO .......................................................... 47 El gran desfile.................................................................. 51 Peter Pan............................................................................. 54 Garras humanas.............................................................. 58 El rey de reyes.................................................................. 62 Los PANTANOS DE ZANZÍBAR.............................................. 66 Gente en domingo ......................................................... -
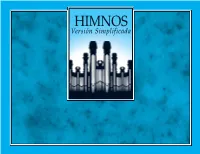
Versión Simplificada De Los Himnos
HIMNOS Versión Simplificada VERSIÓN SIMPLIFICADA DE LOS HIMNOS Publicada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Salt Lake City, Utah © 1992 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América Los himnos que llevan la información de derechos reservados © (año) IRI y otros materiales que se publican en esta colección de himnos se pueden copiar sin fines de lucro para usarlos en la Iglesia o en el hogar. En los casos en que se desee copiar un himno que contenga dicha información, ésta debe aparecer en todas las copias que se hagan. Los himnos cuyos derechos de autor hayan sido reservados por otra institución o persona no deben copiarse sin la autorización previa de los propietarios a menos que se especifique lo contrario. II ÍNDICE Prólogo . 1 Señor, te necesito . 34 Cuenta tus bendiciones . 64 Bandera de Sión . 3 Acompáñame . 35 Deja que el Espíritu te enseñe . 65 Oh Rey de reyes, ven . 4 Para siempre Dios esté con vos. 36 Haz tú lo justo . 66 El Espíritu de Dios . 6 Testimonio. 37 Trabajemos hoy en la obra. 68 Ya regocijemos . 8 Creo en Cristo. 38 Llamados a servir. 70 La oración del Profeta . 10 Yo sé que vive mi Señor. 40 La luz de la verdad . 72 Te damos, Señor, nuestras gracias. 12 Hoy con humildad te pido . 42 Cuando enseñe a tus hijos . 73 A Dios el Padre y Jesús . 13 Dios, escúchanos orar . 44 Oh mi Padre . 74 ¡Oh, está todo bien! . 14 La Santa Cena . -

IMPACTO Evangelizador ›Editorial LÍDERES PIADOSOS
Revista del Recursos y orientaciones para ancianos de iglesia. Abril - Junio 2018 IMPACTO evangelizador ›Editorial LÍDERES PIADOSOS Nerivan Silva, director de la Revista del Anciano, edición de la CPB. n la iglesia local, en ocasión de los nombra- fundamental en el reavivamiento de la iglesia. En mientos, es común destacar las cualidades ese contexto, aquello que somos va mucho más allá necesarias para los oficiales de la iglesia, de aquello que sabemos hacer; es decir, de nuestras Eespecialmente para los ancianos. El Manual habilidades. Es necesario que diariamente busquemos de la iglesia, en las páginas 71, y 74 a la 78, por ejemplo, la comunión con Dios. Hablando de Juan el bautista, menciona la aptitud moral y religiosa que estos líderes por ejemplo, Elena de White escribió: “[Él] Miraba deben tener, así como sus atribuciones en el ejercicio al Rey en su hermosura, y se olvidaba de sí mismo. de sus actividades. Contemplaba la majestad de la santidad, y se sentía Y, sin lugar a dudas, es necesario que ellos tengan deficiente e indigno. […] Podía estar en pie sin temor esas características que representen bien a la iglesia. en presencia de los monarcas terrenales porque se A fin de cuentas, después del pastor, los ancianos son había postrado delante del Rey de reyes” (El Deseado los líderes inmediatos de la iglesia. En general, son de todas las gentes, p. 78). predicadores, profesores, comunicadores; en fin, son Nuestras iglesias necesitan ver la revelación de la líderes. Sin embargo, “los ancianos son elegidos y gloria divina en nuestra vida por el carácter de Cristo ordenados no solo para realizar el trabajo de la iglesia, reproducido en nosotros (Éxo. -
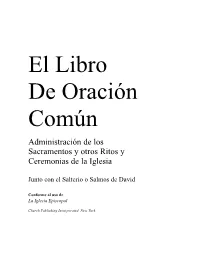
El Libro De Oración Común
El Libro De Oración Común Administración de los Sacramentos y otros Ritos y Ceremonias de la Iglesia Junto con el Salterio o Salmos de David Conforme al uso de La Iglesia Episcopal Church Publishing Incorporated, New York Certificado Yo certifico que esta edición en castellano del Libro de Oración Común ha sido comparada por mí con el Libro Patrón, como lo exige el Titulo II, Canon 3, Sección 5 de la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal y que está de conformidad con él. Charles Mortimer Guilbert Custodio del Libro Patrón de Oración Común Diciembre, 1981 Copyright © 1989 by The Church Pension Fund Derechos reservados. Ninguna Porción de este libro puede ser reproducida, transmitida a medios electrónicos o mecánicos, fotocopiada o registrada en cualquier forma sin la autorización del Church Pension Fund. The Church Pension Fund 800 Second Avenue New York, NY 10017 Indice Ratificación del Libro de Oración Común 8 Prefacio 9 Lo Concerniente al Culto de la Iglesia 13 Calendario del Año Eclesiástico 15 El Oficio Diario Oración Matutina Diaria 37 Oficia para el Mediodía 67 Orden de Adoración para el Anochecer 73 Oración Vespertina Diaria 80 Oficio de Completas 93 Devociones Diarias para Individuos y Familias 102 Cánticos Sugeridos 111 La Gran Letanía 114 Colectas Estaciones del Año Eclesiástico 125 Días Santos 153 Otras Conmemoraciones 163 Común de los Santos 164 Ocasiones Varias 169 Liturgias Propias para Días Especiales Miércoles de Ceniza 182 Domingo de Pasión: Domingo de Ramos 189 Jueves Santo 193 Viernes Santo 195 Sábado Santo -

Verstehen. De La Ciencia a La Cibernética
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas. unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx Lecciones y Ensayos, nro. 87, 2009 185 Garaventa, Carlos Adrián, Verstehen. De la ciencia a la cibernética, ps. 185-209 VERSTEHEN. DE LA CIENCIA A LA CIBERNÉTICA. carlos adriÁn Garaventa* Resumen: Este trabajo pretende abordar críticamente la metodología de las ciencias sociales. En él se puede vislumbrar un criterio de demarcación para de- terminar lo que es ciencia y lo que no lo es, así como la idea de que las llamadas “ciencias sociales” nos son ciencias propiamente dichas, y de que se incurre en un error cuando se pretende que lo sean. Puede encontrarse también una res- puesta a la pregunta ¿qué es el Derecho?, y si existe, o no, la “ciencia jurídica”. Se propone demostrar aquí que en cibernética social es imposible explicar o predecir las conductas humanas, las cuales son meramente comprensibles, y que es un error pretender objetividad en el estudio de éstas, no porque su objeto de estudio sean sujetos, sino porque son sujetos insertos en su estudio los que lo lle- van a cabo. También es imposible formular normas generales o leyes universales que rijan el comportamiento social. Ésta es una invitación a pensar, a cuestionar y dudar de todo aquello que nos han impuesto como pétreo toda nuestra vida. A admitir la posibilidad de que quien realiza una afirmación puede equivocarse, como que nosotros mismos podemos equivocarnos; a aprender de las equivocaciones y, por sobre todo, de nuestros propios errores. -

El Dólar Dañado Fe Y fi Nanzas (P
(Bible Advocate) • Julio-Agosto 2009 ABOGADO DE BLA IBLIA A B El Dólar Dañado Fe y fi nanzas (p. 4) El cuadro mayor (p. 8) Un amigo de verdad (p. 12) A RTÍCULOS 4 Viviendo en la Economía de Dios — entrevista del AB con Chuck Bentley, Director Ejecutivo de Ministerios Financieros Crown 4 8 Lo qué Usted no Sabe Sobre la Pérdida de Trabajo — por Sherri Langton 11 Trabajo para el Desempleado — por Ernie Klassek 14 Foro Más Fe Sobre la Política — por Israel Steinmetz, Joseph Howard, Lowell Padgett, y Bob Moyers 16 La Pesadilla del Rey — por Robert Coulter 8 19 ¡Yo Soy un Miembro! — por Kenneth Lawson D EPARTAMENTOS 3 Primera Palabra — El Caso de unas Pocas Palabras 7 Preguntas y Respuestas 12 Mi Viaje — por Ralph Hanahan según se lo contó a Sherri 14 Langton 20 HeartSpeak (Palabras del Corazón) 22 Punto de Vista — Justicia y Generosidad para Todos 23 Buzón 30 Recorrido Internacional — Kenia 31 Última Palabra — El Cuerpo 25 25 C OG7 EN ACCIÓN Spring Vale, Misión Médica, y más ¿Se perdió usted la edición anterior sobre la sexualidad humana? Véala y vea la edición actual, y descargue los Subscriptions and Orders últimos ocho AB entrando a www.cog7.org/BA. Bible Advocate Press P.O. Box 33677 En el AB de Septiembre: Más Fe sobre la ciencia; la risa Denver, CO 80233-0677 tel: 303/452-7973 En la edición de Julio y Agosto de ¿Ahora Qué?: perdo- fax: 303/452-0657 nando a un asesino y amor sacrifi cante (http://nowwhat. e-mail: [email protected] cog7.org) orders: [email protected] 2 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA Primera Palabra El caso de unas A A BOGADO DEB LA BIBLIA Pocas Palabras Spanish edition of the Bible Advocate Una publicación de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) e sentía confundido, hasta molesto, Esta revista es publicada para apoyar cuando lo oí por primera vez: “Id por la Biblia, representar la Iglesia, y dar todo el mundo y predicar el evangelio; gloria al Dios de gracia y verdad. -

Descargar Archivo 1
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA COMISIÓN DE MEMORIA DE GRADO APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN VISO-ESPACIAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDAD MATERNAL Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al Titulo de Licenciada en Educación Mención: Educación Física, Deporte y Recreación Autor: Br. Anny Y. Escalona R Tutor: Dr. José R. Prado P. Mérida, Junio de 2010 DEDICATORIA A Dios todo poderoso Rey de Reyes, por darme vida y salud, por permitirme innumerables experiencias y por permitir cumplir esta meta que es el inicio de muchas más. A mi Mami, por ser el ser que me dio la vida, mi principal apoyo, mi gran amiga y por darme ese magnifico ejemplo de constancia y dedicación antes las dificultades que se nos presentan en el camino. Eres y serás la persona que más respeto y admiro como mujer. A mi Papi, por ser tan comprensivo, por ser un gran apoyo y ayudarme en lo económico para alcanzar mi meta eres el ser mas especial a quien respeto. ¡Este triunfo es para ustedes! ¡Los amo! A Eusebio Albornoz por estar en las buenas y en las malas a mi lado, por ser un apoyo incondicional en unas de mis metas a lograr juntos, este es uno de tantos sueños por alcanzar mi vida ¡Te Amo! A mis Hermanos y Hermanas Giovanny, Marluy, Vicky y Rosanny gracias por sus consejos, cariño y su apoyo. Espero este triunfo los llene de orgullo hoy y siempre. ¡Los quiero muchísimo! A mis sobrinos y Sobrinas Giovanny Enrique, Dheivy José, Gabriel Manuel, Ariana, Darianny, Rosangela y Florangela que son muy importantes para mí. -

Programas Ja
PROGRAMAS JA DEPARTAMENTO DE MINISTERIOS JUVENILES DIVISIÓN INTERAMERICANA 2 INDICE DE PROGRAMAS CRECIMIENTO Y DISCIPULADO 1. A donde van los muertos? ……………………………………………………………………………………………… 2 2. Al que venciere …………………………………………………………………………………………………………… …6 3. Ángeles blancos ………………………………………………………………………………………………………………11 4. Barro en sus manos ……………………………………………………………………………………………………… 14 5. Como no agradecerte …………………………………………………………………………………………………….20 6. Como perder el miedo a testificar……………………………………………………………………………………23 7. El hogar Victorioso………………………………………………………………………………………………………… 26 8. El rostro de Dios ……………………………………………………………………………………………………………..31 9. En busca de un candidato para el reino de los cielos ……………………………………………………..37 10. En busca de un hombre santo …………………………………………………………………………………………44 11. Entrego mi yo a Jesús ……………………………………………………………………………………………………..51 12. Felicidad inimaginable …………………………………………………………………………………………………….54 13. Hacia la Victoria ………………………………………………………………………………………………………………57 14. No te rindas …………………………………………………………………………………………………………………….61 15. Paz en la tormenta ………………………………………………………………………………………………………….65 16. Rey de Reyes y Señor de señores …………………………………………………………………………………….68 17. Soldados de Jesús ……………………………………………………………………………………………………………73 18. Una iglesia viva ……………………………………………………………………………………………………………… 77 19. Un corazón alegre………………………………………………………………………………………………………….. 80 20. Un día delicioso .……………………………………………………………………………………………………………..82 21. Vivo por cristo …………………………………………………………………………………………………………………85 22. Liderazgo …………………………………………………………………………………………………………………………90