Las Onomcioncs De Wilhelin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Historia Del Mundo Hisp Ánico
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 503 cultura, arquitectura). Los distintos apartados han sido redactados por Flo rentmo Perez-EmbId, Josefina ROdrIguez, Amalio García-Arias, Alfredo Mar queríe, Jesús Fernández Santos, Enrique Franco y Joaquín de la Puente. R. O. 28266. TORRE. GUILLERMO DE: Literatura y crisis. - «Papeles de Son Arma- dans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. XII (1957), 273-284. Consideraciones en torno de la actual quiebra del concepto de literatura como tal, considerada en su autonomía, sus medios y su alcance.-J. Ms. 28267. GOYTISOLO, JUAN: Carta de Francia. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), IX, núm. 25 (958), 11-l4. Se pone de manifiesto el creciente interes que demuestra Francia por la lite ratura española más reciente, comentando la colección de novelas que prepa ra la editorial Gallimard, ya iniciada, y el número de la revista «Europa» dedicado a España (IHE n.O 28075; cf. también n.O 28076). - J. Ms. 28268. ALEIXANDRE, VICENTE: Nuevas figuras. - «Papeles de Son Armadansll (Madrid-Palma de Mallorca), V, núm. XIII (1957), 41-58. Retratos literarios de tres poetas castellanos jóvenes: José Hierro, Carlos Bousoño y BIas de Otero. -- J. Ms. 28269. LoRDA ALAIz. F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Arma- dans» (Madrid-Palma de Mallorca), Vil, núm. 30 (1957), 35-39. Noticia de la traducción inglesa por Pearse Hutchinson de tres poemas de Salvador Espriu en «The London Magazine», vol. IV, núm. 9. - J. Ms. 28270. TORRENTE BALLESTER. GONZALO: Teatro español contémporáneo. - Edi torial Guadarrama (Col. «Crítica y Ensayo», núm. 5). - Madrid, 1957. 338 p. (20 x 14). -

Parte Primera Iii Historia Jeneral.Pdf (3.044Mb)
.4 DI J%OOBAJIA. 27 Mencionaremos ademas la villa do .Gtjntras, fun- dada por Aldana ¡ Robledo en 1542 en 1S cabeceras del Anserma, el villorrio de Morga—A mpudia, de los primeramente fundados, i Agreda o Málaganueva en tierra de Pasto, en paraje de las tribus pichilimbies 1 cuiles. • Por desgracia la mayor parte de estas fundaciones no tuso buen éxito, unas veces por lo insalubre del clima, i otras por la tenacidad de los , indios en des- truirlas o hacer la guarra a los avecindados en ellas. M. BISTORTA JtNflAL. El gran territorio que lleva hoi el nombro de Es- tados Unidos de Colombia, no formaba ántes ni al tiempo del descubrimiento un solo pais, esto ea, una rejion determinada i sometida a un mismo gobierno. Rabia en él tantos paises como tribus indíjenas, las cuales vivian aisladas unas do otras; o manteniendo cuando une mui lijeras relaciones de comercio. Cada tribu sembraba lo necesario para vivir (por lo comun maiz, papas, yucas &c.); algunas tejiau mantas de algodon, de que se vestían; i otras vivían desnudas, pintado el cuerpo de colores brillantes i sin mas adorno que brazaletes i cintillos de oro. No co- nocian el uso del hierro; sus casas eran de bahareque, i a veces tambien las copas mismas de los árboles, en las que viviafr como monos. Sus jefes eran absolutos; ¡ tenian sacerdotes, que eran tambien sus médicos ¡ adivinos. Adoraban a los astros i a los ídolos que fabricaban de oro, madera o piedra, representando animales u objetos. Eran bastante dados a la embria- guez con los licores que fabricaban del maiz, i ente- rraban los muertos con parte de sus riquezas i con algunas provisiones para su sustento, lo que prueba que tenian una idea, aunque grosera, de la imnórt.a- 4 lidad. -

Cátedra De Lengua Muysca Restablecimiento
Cátedra de lengua muysca Restablecimiento Instituto Caro y Cuervo Bogotá, Julio de 2015 Justificación ¿Cuál es el estado actual de la lengua muysca?, ¿Es una lengua muerta o extinta?, ¿hay hablantes del muisca en la actualidad? Estas son apenas algunas de las preguntas que comúnmente nos hacemos los interesados en la lengua. Este curso pretende hacer una introducción a la historia del muysca, mostrando su relación con las demás lenguas chibchas del país y ofreciendo una breve introducción a su fonología, morfología y sintaxis. En este sentido, el Instituto Caro y Cuervo se propone continuar el primer curso realizado en el país sobre una lengua indígena americana; La Cátedra de Lengua General del Nuevo Reino de Granada, dictada por primera vez en Santafé en el año de 1582 y que representa el primer antecedente de estudios lingüísticos en el territorio colombiano. Objetivo general ● Enseñar los aspectos lingüísticos e históricos más importantes de la lengua muysca de Bogotá a los muiscas de los cabildos de Bosa y Suba. Objetivos específicos ● Ofrecer un panorama de la historia de las fuentes primarias de la lengua muysca y su Cátedra de Lengua General del Nuevo Reino de Granada. ● Realizar una introducción en los últimos estudios de fonología de la lengua. ● Ofrecer una introducción al contenido y la naturaleza de las fuentes primarias. ● Mostrar la clasificación de la familia lingüística Chibcha. ● Establecer la relación que existe entre el muysca y las demás lenguas chibchas. ● Introducir al estudiante en los avances de morfología del muysca. ● Mostrar algunos aspectos de sintaxis de la lengua. ● Guiar la elaboración de un cartilla para la enseñanza de la lengua escrita. -

Boletín Cultural Y Bibliográfico Biblioteca Luis Ángel Arango
DE ISIDORO LAVERDE AMAYA OJEADA CRITICO-HISTORICA SOBRE LOS ORIGENES DE LA LITERATURA COLOMBIANA Dedicada al señor doctor don Jo3~ Mauucl Goennon G. -I- Hay en estos momentos un deseo general por conocer y apreciar cuanto se 1·efiere al desarrollo literario de Colombia. La propaganda de las ideas por medio de la prensa fue durante algunos años en nuestro país tarea de ilustrados espíritus, labor ingenua, fecunda y civilizadora, a favor de la cual probablemente tomaron forma y se organizaron los partidos, se desarrolló la necesidad de la lectura y se tomó gusto y afición a las creencias de la inteligencia. A medida que el tiempo transcurre, van borrándose las huellas de algunos ingenios laboriosos y pt·eclaros que buscaron el modo de hacerse útiles a sus compatriotas, transmitiéndoles sus conocimientos y el caudal de su experiencia. Hay que recoger en un solo grupo los nombres de aquellos varones que, en los albores de nuestra existencia política y social, ayudaron a ilustrar la mente con sus escritos y echaron las bases del movimiento intelectual de que hoy nos ufanamos. La primera figura que se presenta en el escenario es la del Conquis tador Gonzalo Jiménez de Quesada. Este fundó la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538, al pie de los empinados y desnudos cerros de Monse rrate y Guadalupe, en el sitio denominado Bacatá, en idioma chibcha, tér mino o remate de labranza, y quiso que el país que había descubierto -y que perteneció a los dominios de España hasta 1810- se llamase Nuevo Reino de Granada, en recuerdo de las vegas de Granada, en donde el Con quistador español había nacido, y también por la semejanza que encontró entre la Sabana y aquella fértil región de Iberia. -

Contemporary Muisca Indigenous Sounds in the Colombian Andes
Nymsuque: Contemporary Muisca Indigenous Sounds in the Colombian Andes Beatriz Goubert Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2019 © 2019 Beatriz Goubert All rights reserved ABSTRACT Nymsuque: Contemporary Muisca Indigenous Sounds in the Colombian Andes Beatriz Goubert Muiscas figure prominently in Colombian national historical accounts as a worthy and valuable indigenous culture, comparable to the Incas and Aztecs, but without their architectural grandeur. The magnificent goldsmith’s art locates them on a transnational level as part of the legend of El Dorado. Today, though the population is small, Muiscas are committed to cultural revitalization. The 19th century project of constructing the Colombian nation split the official Muisca history in two. A radical division was established between the illustrious indigenous past exemplified through Muisca culture as an advanced, but extinct civilization, and the assimilation politics established for the indigenous survivors, who were considered degraded subjects to be incorporated into the national project as regular citizens (mestizos). More than a century later, and supported in the 1991’s multicultural Colombian Constitution, the nation-state recognized the existence of five Muisca cabildos (indigenous governments) in the Bogotá Plateau, two in the capital city and three in nearby towns. As part of their legal battle for achieving recognition and maintaining it, these Muisca communities started a process of cultural revitalization focused on language, musical traditions, and healing practices. Today’s Muiscas incorporate references from the colonial archive, archeological collections, and scholars’ interpretations of these sources into their contemporary cultural practices. -

Descriptive and Comparative Research on South American Indian Languages
Historical overview: Descriptive and comparative research on South American Indian languages Willem F. H. Adelaar 1. Introduction The extreme language diversity that was characteristic for South America must have been a challenge to native groups throughout the subcontinent, struggling to maintain commercial and political relations with each other. Due to the absence of phonetically based writing systems in pre-European times there is hardly any documentation about the way cross-linguistic communication was achieved. How- ever, the outlines of a conscious linguistic policy can be assumed from the Incas’ success in imposing their language upon a millenary multilingual society. Second- language learning, often by users of typologically widely different languages, must have been an everyday concern to the subjects of the Inca empire. Sixteenth-cen- tury chroniclers often report in a matter-of-fact way on the ease and rapidity with which native Americans mastered the language of their conquerors, be it Quechua, Spanish or any other language. Apart from such cases of political necessity, there are indications that language played an essential role in many South American native societies and that it could be manipulated and modified in a deliberate way. The use of stylistic speech levels among the Cuna (Sherzer 1983) and of ceremo- nial discourse among the Mbyá (Cadogan 1959; Clastres 1974), the Shuar (Gnerre 1986) and the Trio (Carlin 2004), the appreciation of rhetorical skill as a requisite for leadership among the Mapuche, the distinction of female and masculine speech among the Karajá (Rodrigues 2004) and the Chiquitano (Galeote 1993), the associ- ation of language choice and family lineage among the peoples of the Vaupés region (Sorensen 1967; Aikhenvald 2002), and the association of language choice and professional occupation in highland Bolivia (Howard 1995) appear to indicate an awareness of linguistic functionality not limited to daily communication alone. -

La Actividad Lingüística Y Traductora De Fray Bernardo De Lugo David
La actividad lingüística y traductora de fray Bernardo de Lugo David Pérez Blázquez Grupo de Investigación HISTRAD1 Doutorando - Universidad de Alicante, España [email protected] Recebido em: 01/02/2014 Aceito em: 01/03/2014 Resumen: La labor lingüística y traductora de fray Bernardo de Lugo está enmarcada en la misión evangelizadora de la época colonial. Este fraile dominico pasó a la historia de la filología amerindia por haber compuesto la primera gramática de la lengua muisca. La obra, con sus aciertos y defectos, constituye aún hoy una de las principales fuentes de conocimiento del muisca y ha inspirado los trabajos lingüísticos que posteriormente se han realizado sobre esta lengua, extinta desde el siglo XVIII. La presente contribución introduce y contextualiza de forma somera la actividad intelectual de este fraile, recopilando las claves que permiten trazar su perfil como misionero lingüista y poner en valor su aportación a los estudios indigenistas. Palabras clave: Bernardo de Lugo. Gramática. Lingüística misionera. Fray Bernardo de Lugo’s Translation and Linguistic activity Abstract: Fray Bernardo de Lugo’s translation and linguistic activity is framed in the evangelizing mission of the colonial era. This Dominican friar entered history of Amerindian philology for having composed the first grammar of the Muisca language. The work, with its myseries and splendours, is still one of the main sources of knowledge and inspired Muisca language work subsequently carried out about this language, extinct since the eighteenth century.This contribution introduces and contextualizes in a brief manner the intellectual activity of this friar, collecting the keys that allow to trace his profile as a linguistic missionary and to value his contribution to indigenous studies. -

Martha Pulido & Miguel Ángel Vega
Martha Pulido & Miguel Ángel Vega 559 Visiones del mundo y traducción en el siglo XVI Martha Pulido & Miguel Ángel Vega (Grupo de Investigación MHISTRAD; Grupo de investigación en Traductología Universidad de Antioquia) 1. Antecedentes conceptuales. En el presente trabajo partimos de un concepto que en los últimos años se ha propuesto como una ruptura del concepto tradicional eurocéntrico de traducción que se produce a partir del Descubrimiento de América. Miguel Ángel Vega, estudioso de la Historia de la Traducción en Iberoamérica y profesor de la disciplina en las universidades Complutense y de Alicante, ha afirmado que la falta de textualización de la cultura precolombina supone un quiebre del modelo eurocéntrico de traducción cuando, tras la conquista territorial propiamente dicha, se procede a lo que ya los misioneros jesuitas de entonces denominaron la “conquista espiritual” y se inicia un trabajo de recuperación de la oralidad indígena. Así pues, el concepto esencial que guiará el presente trabajo que estudia varios textos traductográficos del humanismo hispano es el que ya ha expuesto repetidas veces Miguel Ángel Vega Cernuda en diferentes congresos, seminarios y, entre otros foros, en el reciente artículo que bajo el título “Momentos estelares de la traducción en Hispanoamérica,” ha publicado la revista Mutatis Mutandis: Tradicional y convencionalmente, para que un objeto de mediación intercultural mereciera la consideración de “traducción,” es decir, de objeto traductográfico, debía tener una realización textual bipolar, es decir, ser “texto” (=RAE: 4. “cuerpo de la obra manuscrita o impresa”) tanto en origen como en destino. Los primeros casos de “objeto o documento traductográfico” –que abren normalmente las exposiciones de historia de la traducción– son la Septuaginta y la traducción de la Odisea por Livio Andrónico. -
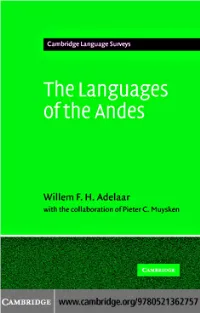
The Languages of the Andes
THE LANGUAGES OF THE ANDES The Andean and Pacific regions of South America are home to a remark- able variety of languages and language families, with a range of typologi- cal differences. This linguistic diversity results from a complex historical background, comprising periods of greater communication between dif- ferent peoples and languages, and periods of fragmentation and individual development. The Languages of the Andes is the first book in English to document in a single volume the indigenous languages spoken and for- merly spoken in this linguistically rich region, as well as in adjacent areas. Grouping the languages into different cultural spheres, it describes their characteristics in terms of language typology, language contact, and the social perspectives of present-day languages. The authors provide both historical and contemporary information, and illustrate the languages with detailed grammatical sketches. Written in a clear and accessible style, this book will be a valuable source for students and scholars of linguistics and anthropology alike. . is Professor of Amerindian Languages and Cul- tures at Leiden University. He has travelled widely in South America and has conducted fieldwork in Peru on different varieties of Quechua and minor languages of the area. He has also worked on the historical- comparative reconstruction of South American languages, and since 1991 has been involved in international activities addressing the issue of lan- guage endangerment. His previously published books include Tarma Quechua (1977) and Het Boek van Huarochir´ı (1988). . is Professor of Linguistics at the University of Nijmegen. He has travelled widely in the Caribbean and the Andes, and was previously Professor of Sociolinguistics and Creole Studies at the Uni- versity of Amsterdam and Professor of Linguistics and Latin American Studies at Leiden University. -

The Conquest of New Granada
r THE CONQUEST OF NEW GEANADA 274» 5 lb THE CONQUEST OF NEW GRANADA BY SIK CLEMENTS MAEKHAM, K.C.B.. D.SC. (CAM.) HONORABT MEMBER OF THE HISTOIlICAIi SOCIETY OP AXXIOQULV Siempre la brevedacl es una cosa Con gran razon de todos alabada, Y vemoa que una platica es gustosa Quanto mas breve y menos atectada. Araucana, Cdnto xxvi DEDICATED (by permission) TO HIS EXCELLENCY DON CAELOS E. RESTREPO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA i — PREFACE Some knowledge of the civilisation of the Aztecs and Incas, of the conquests of Mexico and Peru as told by Fresco tt, with the stories of Cortes and Pizarro, is part of a hberal education. But the civiHsation of the Chibchas and the story of the conquest of New Granada by Quesada has found no Prescott, and is unknown to oiu' Enghsh literature. A great many yeal's ago, General Mosquera a former well-known President of New Granada —dined with Sir Roderick Murchison at the Geo- graphical Club, and took me in his carriage to the meeting. In conversation the General expressed regret that although Mexico and Peru had found a historian, writing in the English language, his own country—the story of which was quite as interesting—had not. General Mosquera was himself an author. ' Geografia de la Nueva Granada., por General Tomas Cipriano da Mosquera (New York, 1858). General Mosquera was born at Popayan in 1798. He was a comrade and intimate friend of Bolivar. President, 1844-49; again in 1863 and 186C. He died in 1878. ; viii PREFACE I pondered over this expression of regret by an eminent Colombian. -
BOLETIN Museo DEL ÜRO No
• Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. Los sacerdotes muiscas y la paleontología lingüística* MARíA STELLA GoNZÁLEz DE PÉREZ ]N TITUTO CARO Y CUERVO Págma antenor: Abstraer: Linguistic paleontology states that practices and ways of living of ancient Pector<tl mLnsca con tocado ra pcoplcs may be deduced trough linguistic analysi of thcir language, providcd the Lhal y dos aves e n la c1ntura. 16.7 confrontation of the rcsults with other type of documcnts. In thc linguistic and reli x 12.4 cm(MO 16..585). Fotogra gious tcxt (ca techism, confessing treatics) of thc anonymous "Diccionario y fía de )can l<tudc Kanny. Gramática chibcha, the terms refcrring to 16'h century Muisca pric ts were isolatcd, thcn phonologically systcmatizcd and morphologically analyzcd to determine their intrinsic semantics. Bcsi le the general term for pricst (chyquy), therc are othcr al luding toa divcrsity of religious dignitarics. Colonial Spanish functionarics used to transJate thcm a «dCmOl1 »1 «SOrcerer", uWitch", uo ]d ,, but the linguistiC analy is revcals connotations of older man-bird (shaman), older man-bird' mini try, bat-man, healer or .. decr raw-hide .. , which are confrontcd with anthropological tudics. esde hace algunos años he venido manejando alguno documen tos coloniales sobre la lengua mui ca, y he encontrado con sor D presa que en dicha lengua exi tían diferentes denominaciones para designar aquel personaje religioso que los e critore coloniaJe lla maron indistintamente, jeque, mahón, mini tro del demonio, brujo, hechicero, etc., sinónimo españoles que par cían designar a un posible chamán o sacerdote muí ca. -
Lengua Báculo’ (Muisca) De Mariana Escribano
Análisis de la teoría de la ‘Lengua Báculo’ (muisca) de Mariana Escribano Facundo Manuel Saravia1 [email protected] 0. Introducción El objetivo de este trabajo es realizar un análisis crítico de la teoría de la ‘Lengua Báculo’ (muisca) presentada por la escritora Mariana Escribano en sus libros Cinco Mitos de la literatura oral Mhuysca o Chibcha2 e Investigaciones Semiológicas sobre la lengua Mhuysqa. Descifrado de los números del Calendario Lunar3. Según la autora, la lengua muisca es la más antigua del mundo y tiene su origen en el nombre del creador, la palabra Tchiminigagua. Su función es preservar las fórmulas sagradas del hombre de ‘MHU’ (la ‘Atlántida’) y por eso la llama la ‘Lengua Báculo’ (E 2000: 16, 18). Escribano afirma que su teoría es el resultado de una larga y rigurosa investigación y que amerita despertar un vivo interés científico (E 2000: 166, E 2002: 9). En este artículo, sus fuentes, principales postulados y metodología de investigación serán evaluados para determinar el valor académico de su teoría. 1. Análisis de fuentes 1.1. Fuentes bibliográficas En el año 2000, Escribano afirmó que para elaborar sus teorías se había dedicado durante 14 años a estudiar todo el material escrito sobre la lengua muisca (E 2000: 166). Sin embargo, al revisar la bibliografía de E 2000 (llamativamente, E 2002 no incluye esta sección), se puede comprobar la total ausencia de obras sobre dicha lengua publicadas en los 30 años anteriores. Los estudios de reconocidos investigadores como Nicholas Ostler, Miguel Ángel Quesada Pacheco, Adolfo Constenla Umaña, Willem Adelaar y especialmente María Stella González, no fueron tenidos en cuenta en lo más mínimo.