Epoqua Prehispanica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Contactos Exteriores Del Estado Tarasco
Contactos exteriores del Estado tarasco: Influencias desde dentro y fuera de Mesoamérica Band II Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Sarah Albiez-Wieck aus Lörrach Bonn 2011 Gedruckt mit der Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Zusammensetzung der Prüfungskommission: Prof. Dr. Karoline Noack (Vorsitzende) Prof. Dr. Nikolai Grube (Betreuer und Gutachter) Dr. Hans Roskamp (Gutachter) Prof. Dr. Gordon Whittaker (weiteres prüfungsberechtigtes Mitglied) Tag der mündlichen Prüfung: 23. Februar 2011 10 Contactos con Arido- y Oasisamérica El grado de interacción entre Mesoamérica y las regiones más al norte es controvertido entre los investigadores. Va desde la suposición de que hubo migraciones en gran número y un intercambio comercial intenso, hasta la posición de que las interacciones fueron escasas. De igual forma varían las presunciones sobre el grado de influencia mutua que había.1200 10.1 Determinación del territorio en cuestión 10.1.1 Términos y definiciones Antes de analizar las relaciones que los habitantes del Estado tarasco tuvieron con gente al norte de su territorio, hay que definir de qué territorio se trata. Para el territorio adyacente a la frontera norteña mesoamericana hay varios términos empleados: norte de México, Gran Chichimeca, Chichimecatlalli, Mesoamérica Marginal, Aridoamérica, y, para áreas más norteñas, sudoeste (de Estados Unidos)/Southwest o Greater Southwest o Oasisamérica. En mi opinión, ninguno de estos términos es ideal. Sin embargo es necesario verlos uno por uno. Norte de México, Southwest y Greater Southwest El norte de México es un término empleado sobre todo por investigadores mexicanos y se basa en la división de la actual República Mexicana en pequeñas subdivisiones culturales hecha por arqueólogos y antropólogos. -

Identities in Motion the Formation of a Plural Indio Society in Early San Luis Potosí, New Spain, 1591-1630
Identities in Motion The Formation of a Plural Indio Society in Early San Luis Potosí, New Spain, 1591-1630 Laurent Corbeil Department of History and Classical Studies McGill University, Montréal September 2014 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of doctor in philosophy ©Laurent Corbeil, 2014 Table of Contents Table of Contents ................................................................................................................ ii Abstract .............................................................................................................................. iv Résumé ............................................................................................................................... vi Acknowledgements .......................................................................................................... viii Introduction ......................................................................................................................... 1 Chapter 1: Historiography, Methodology, and Concepts ................................................. 15 Perspectives on Indigenous Peoples ............................................................................. 16 Identity .......................................................................................................................... 25 Sources and Methodology............................................................................................. 29 A Short Note on Terminology ..................................................................................... -

By John P. Schmal
By John P. Schmal 1 Northern Uto-Aztecan Southern Uto-Aztecan (13 Languages) – (48 Languages) of primarily U.S.-based (Hopi, Comanche & México: Paiute 2. Aztecan/Náhuatl Sonoran (19 Languages) of 1. (29 Languages) – northeastern México (Mayo, These languages are Opata, Yaqui, Cora, Huichol, spread through many Tarahumara & Tepehuán – states of México, in groups in Sonora, Sinaloa, particular the central Nayarit, Chihuahua and and eastern sections. Durango) Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/16. 2 } Nueva Galicia and Nueva Vizcaya were north of the area that made up the Aztec Empire (which was conquered by the Spaniards in 1521). The Aztecs had no military influence in these northern areas before 1521, but they did have trading relationships with some of the indigenous groups. Source: University of California at Irvine: https://eee.uci.edu/programs/humcore/images/Conquest/1-Aztec_Empire_Map.png Copyright © 2013 by John P. Schmal. All Rights Reserved. 3 Copyright © 2013 by John P. Schmal. All Rights Reserved. 4 Source: http://www.city-data.com/forum/illegal-immigration/1449547-mexicans-native-americans- 5 5.html 6 Copyright © 2013 by John P. Schmal. All Rights Reserved. 7 The Spanish province of Nueva Galicia embraced 180,000 kilometers and included most of present-day Jalisco, Nayarit, Aguascalientes and Zacatecas. Across this broad range of territory, a wide array of indigenous groups lived during the Sixteenth Century. Domingo Lázaro de Arregui, in his Descripción de la Nueva Galicia - published in 1621 - wrote that 72 languages were spoken in the Spanish colonial province of Nueva Galicia. -
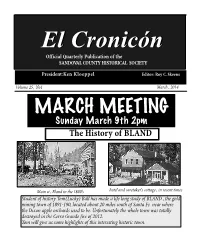
Dec 07 2/20/14 5:00 PM Page 1
March 014_Dec 07 2/20/14 5:00 PM Page 1 ElEl CronicónCronicón Official Quarterly Publication of the SANDOVAL COUNTY HISTORICAL SOCIETY President:Ken Kloeppel Editor: Roy C. Skeens Volume 25, No1 March , 2014 MARCH MEETING Sunday March 9th 2pm The History of BLAND Main st , Bland in the 1800’s hotel and caretaker’s cottage , in recent times Student of history Tom(Lucky) Ball has made a life long study of BLAND , the gold mining town of 1891-190, located about 20 miles south of Santa Fe near where the Dixon apple orchards used to be. Unfortunately the whole town was totally destroyed in the Cerro Grande fire of 2012. Tom will give us some highlights of this interesting historic town. March 014_Dec 07 2/20/14 5:00 PM Page 2 El Cronicón President’s Message Hola Amigos. In 2014, I begin my fourth year as the president of SCHS. The previous years have been filled with surprises, joys and also sadness as many of our members have passed. There has always been one constant in our society. That is, the will- ingness of good hearted people to volunteer, work hard and contribute to the success of this wonderful historical society. Every time you enter the Delavy house for a meeting, our staff has put in countless hours preparing for another wonderful presenta- tion. I want to thank all the people I work with for their outstanding effort. I also want to thank all our members who support us financial- ly, emotionally and physically bring snacks for everyone to enjoy after the presentation. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA RIVERSIDE Spiritual Geographies of Indigenous Sovereignty Connections of Caxcan with Tlachialoyantepec
UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE Spiritual Geographies of Indigenous Sovereignty Connections of Caxcan with Tlachialoyantepec and Chemehuevi with Mamapukaib A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History by Daisy Ocampo December 2019 Dissertation Committee: Dr. Clifford E. Trafzer, Chairperson Dr. Rebecca Kugel Dr. Robert Perez Copyright by Daisy Ocampo 2019 The Dissertation of Daisy Ocampo is approved: Committee Chairperson University of California, Riverside Acknowledgements I wish to thank many people, tribes, and institutions for all their support, knowledge, and patience. Thank you firstly to my three committee-members: Cliff Trafzer, Rebecca ‘Monte’ Kugel, and Robert Perez. I must especially acknowledge Cliff Trafzer for providing me all of the guidance I needed every step of the way. On behalf of my family and Caxcan people from El Remolino, thank you for believing in this research project, in the power of our sacred places, and the value of our rich knowledge. I wish to express my gratitude to the California Center for the Native Nations, Rupert Costo for Native American Affairs and the gracious support from the Graduate Assistant in Areas of National Need (GAANN) Fellowship. This report also would not have been possible without the Native American Land Conservancy, 29 Palms Band of Mission Indians and the Mike Family. To Matt Leivas, who kindly offered me his knowledge through the rich oral histories he possesses while also taking the time to introduce me to the people of Chemehuevi Indian Reservation including his sister June Leivas, I extend many thanks to them all for we share the common bond of a mutual deep respect for our sacred sites. -

Republic of Indios
chapter 5 Republic of Indios For the truculent old conquistador Jerónimo López, Spanish authority in Mesoamerica seemed to hang ‘by a thread of wool’ in the summer of 1541.1 On the 4th of July rebellious Caxcan communities that lived along New Spain’s north-western frontier defeated a relatively large Spanish force led by Pedro de Alvarado, then the most experienced and celebrated Spanish commander in Mesoamerica, who died in the subsequent retreat. Following this unexpected victory, the uprising gained large numbers of new adherents from neighbour- ing communities and acquired a millenarian tone with avowedly anti-Spanish and anti-Christian aims. As the invigorated insurgents advanced towards the Spanish outpost of Guadalajara they dispatched emissaries to instigate cor- responding rebellions in the heart of New Spain.2 Despite the bluster about Spanish feats of arms during the Conquest, it was clear to most Spaniards in Mexico City that they would not survive if the great indigenous polities of cen- tral Mesoamerica took up arms against them. Contrary to López’s fears, however, the Caxcan uprising of 1541, known to posterity as the ‘Mixtón War,’ never spread south of Xuchipila – the semi- nomadic rebels’ craggy stronghold – into the settled polities at the core of New Spain. Instead, when the viceroy, Antonio de Mendoza, announced his inten- tion to lead an expedition to subdue the uprising, the response of most indig- enous authorities resembled that of don Francisco de Sandoval Acazitli, prince of Tlalmanalco and hegemon of the polities of Chalco – the granary of Mexico City: 1 ene, Vol. iv, Doc. -

The History of Jalisco and Zacatecas
The History of Jalisco and Zacatecas by John P. Schmal Sept. 8, 2018 Indigenous Nueva Galicia (including Jalisco, Aguascalientes & Zacatecas) Source: Cartografía histórica de la Nueva Galicia, Universidad de Cuadalajara, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, España, Guadalajara, Jalisco, México, 1984. Nueva Galicia’s Indigenous People Established in 1548, the Spanish province of Nueva Galicia embraced 180,000 kilometers and included most of present-day Jalisco, Nayarit, Aguascalientes and Zacatecas. Across this broad range of territory, a wide array of indigenous groups lived during the Sixteenth Century. Domingo Lázaro de Arregui, in his Descripción de la Nueva Galicia - published in 1621 - wrote Map Source: Para Todo México. that 72 languages were spoken in the Spanish colonial province of Nueva Galicia. “Chichimecas” was the collective name for a wide range of indigenous groups living throughout Zacatecas, Aguascalientes, Durango, and most of Jalisco and Guanajuato. It is believed that most of these groups spoke languages that were related to Náhuatl (the language of the Aztecs and Mexica) and part of the Uto- Aztecan Stock. 3 Source: Domingo Lázaro de Arregui, “Descripción de la Nueva Galicia” (Dec. 24, 1621). Copyright © 2018 by John P. Schmal. All Rights Reserved. The Chichimeca Nations in the Sixteenth Century Map Source: Wikipedia, “Chichimeca War.” Copyright © 2018 by John P. Schmal. 4 All Rights Reserved. The Indians of Jalisco At the time of the Spanish contact, the most important indigenous tribes of what is now known as Jalisco were: Cocas – Central Jalisco (near Guadalajara and Lake Chapala) Guachichiles – Northeastern Jalisco, Zacatecas, and Guanajuato Huicholes – Northwestern Jalisco and Nayarit Tecuexes – Northern Jalisco (north of Guadalajara) Caxcanes – Northern Jalisco (Los Altos), Southwestern Zacatecas and Western Aguascalientes Tepehuanes – Northern Jalisco and large parts of Durango Purépecha (Tarascans) – Southern Jalisco and large sections of Michoacán Early on, disease, war and assimilation reduced their numbers. -

La Construcción De Paisajes Políticos En La Pintura Del Nuevo Reino De Galicia
La construcción de paisajes políticos en la Pintura del Nuevo Reino de Galicia Víctor Manuel Téllez Lozano1 [email protected] Cynthia Maricela Miranda García2 [email protected] Víctor Manuel Fregoso García3 The construction of political landscapes [email protected] in the Painting of the New Kingdom of DOI: https://dx.doi.org/10.31836/lh.20.7092 ◆ Galicia Resumen Este trabajo discute la importancia de un indígena y sus prácticas culturales. De documento cartográfico del siglo XVI con igual modo se discute cómo estos aspec- influencias de los códices mesoamerica- tos fueron convertidos por los españoles nos que muestra la transformación de un en atributos negativos que justificaban su territorio caracterizado por la resistencia conquista a toda costa. Palabras cave: etnohistoria, códices, cartografía, resistencia indígena, Nueva Galicia. Abstract This article explains the importance of the part of indigenous peoples and their a 16th-century cartographic document cultural practices. It then discusses how clearly influenced by Mesoamerican co- these aspects were transformed by the dices that reveals the transformation of Spanish into negative attributes so as to a territory characterized by resistance on justify a conquest at any cost. Keywords: ethnohistory, codices, cartography, indigenous resistance, Nueva Galicia. 1 Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios Socio-Urbanos. México. Liceo 210, Zona Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 2 El Colegio de Michoacán, México. 3 Universidad de Guadalajara, -

Y Guachichiles. Enfoques Históricos, Lingüísticos Y Antropológicos En Un Mosaico Cultural Del Septentrión Mesoamericano
Olivia Kindl (El Colegio de San Luis) DEBATES EN TORNO A ORÍGENES COMUNES ENTRE WIXARITARI (HUICHOLES) Y GUACHICHILES. ENFOQUES HISTÓRICOS, LINGÜÍSTICOS Y ANTROPOLÓGICOS EN UN MOSAICO CULTURAL DEL SEPTENTRIÓN MESOAMERICANO Fecha de recepción: 10.05.2019 Fecha de aceptación: 01.09.2019 Resumen: A partir de una revisión de fuentes históricas, confrontadas con las teorías antropológicas y lingüísticas que han planteado o refutado vínculos de ascendencia biológica y cultural entre los antiguos guachichiles y los actuales wixaritari (huicholes), se refl exiona sobre estas controversias en lo tocante a la relación histórica o fi liación directa entre dichos pueblos. En estas discusiones, se verá que la recuperación de narraciones mitológicas de los wixaritari ha infl uido en las interpretaciones de la historia. También descubriremos que la cuestión de la relación entre wixaritari y guachichiles está intrínsecamente ligada a la naturaleza histórica de los variados grupos agregados en la franja septentrional de Mesoamérica bajo ese etnónimo náhuatl-español. Según las perspectivas de análisis, ¿quién pudo haber sido esa “gente del desierto” –como suele denominárseles– que vivía en el altiplano potosino antes, durante y después del proceso colonizador? ¿Hay un origen común wixaritari-guachichiles? ¿Es pertinente buscar tal origen común?, y, si es así, ¿por qué razones? ¿Resulta más relevante inferir interacciones sociales entre dos poblaciones distintas? Suponiendo que lo anterior fuese correcto, ¿cómo ambos grupos pudieron haber interactuado al -

The Huichols and the Mexican State, 1810-1910 a Dissertation
UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE UNDER THE EYES OF GOD: THE HUICHOLS AND THE MEXICAN STATE, 1810-1910 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By MICHELE M. STEPHENS Norman, Oklahoma 2011 UNDER THE EYES OF GOD: THE HUICHOLS AND THE MEXICAN STATE, 1810-1910 A DISSERTATION APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF HISTORY BY ___________________________ Dr. Terry Rugeley, Chair _________________________ Dr. Sterling Evans _________________________ Dr. James Cane-Carrasco _________________________ Dr. Karl Offen _________________________ Dr. José Juan Colín © Copyright by MICHELE M. STEPHENS 2011 All Rights Reserved. For Tim, for always giving me the strength to soar. Acknowledgements This dissertation has been a work nurtured by many individuals and thus I am indebted to a number of people who aided me throughout graduate school and the dissertation process. First and foremost, I would like to thank my advisor, Dr. Terry Rugeley, without whom I would never have dreamed of this project. Had it not been for the Ethnohistory of Mexico and Central America seminar in 2006, I may have never heard of the Huichols. Besides being the best advisor a graduate student could ever hope for, Dr. Rugeley is also an excellent mentor. He gives freely of his time, including bringing myself and other students to Mexico City in order to ensure that we knew how to navigate the Archivo General de la Nación. While on my research trip in Guadalajara, which kept me away from home for nine months, Dr. Rugeley offered me sage wisdom to help combat homesickness and the stress of foreign research. -

Proquest Dissertations
In nahui ollin, a cycle of four indigenous movements: Mexican Indian rights, oral traditions, sexualities, and new media Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Estrada, Gabriel S. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 04/10/2021 01:31:25 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/280008 INFORMATION TO USERS This manuscript has t)een reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typevvriter face, while ottiers may be from any type of computer printer. The quality off this reproduction is dependent upon the quality off the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print t)leedthrough. substandard margins, and improper alignment can adversely affect repModuction. In the unlikely event that the author dkl not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, iff unauthorized copyright material had to be renwved. a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g.. maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal secttons with smaU overlaps. Pfiotographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9* black and white photographic prints are available ffor any photographs or illustrations appearing in this copy ffor an additmnal ctiarge. -

PUREPÉCHA Y PESCADO: Food, Status, and Conquest in 16Th
PUREPÉCHA Y PESCADO: Food, Status, and Conquest in 16th Century Michoacán Daniel A. LaCerva A Thesis Submitted to the Graduate College of The University of Toledo In partial fulfillment of The requirements for the degree of MASTER OF ARTS August 2017 Committee: Dr. Charles Beatty-Medina - Chair Dr. Ami Pflugrad-Jackisch Dr. Bruce Way ABSTRACT This thesis looks at the effects of the Spanish conquest on the diet and social structure of the Tarascan people of Michoacán in the 16th century. Looking at the period from conquest to the early days of the 17th century, this work charts how the Tarascans identified with their food and how the introduction of new foods changed these markers. This change in diet accompanied changes in social structure and disruptions in the lifestyles of both noble and common indigenous peoples. This work identifies the relationships between these disruptions and the development of diets throughout the era of conquest and colonization. 1 DEDICATION I dedicate this thesis to Katie, for all her love and support, my Father, who fostered my love of history and culture, and my Mother, who inspired my passion for food. I could not have done this without you. 2 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to acknowledge the support of all my professors, staff and peers at the University of Toledo and elsewhere who have helped, inspired, and supported me throughout my schooling there. Without you, I would never have completed this work. I want to thank Dr. Roberto Padilla, Dr. Ami Pflugrad-Jackisch, Dr. Bruce Way, Dr. Chelsea Griffis, Dr. Kristen Geaman, Dr.