00 Peru Hoy 2010 A.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Directorio De Partidos Políticos – Perú 2008
directorio de partidos Perú políticos 2008 TRANSPARENCIA Esta página no se imprime directorio de partidos Perú políticos 2008 TRANSPARENCIA DIRECTORIO DE PARTIDOS POLÍTICOS – PERÚ 2008 © Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 2009 © Asociación Civil Transparencia 2009 Las publicaciones de IDEA Internacional y de la Asociación Civil Transparencia no son reflejo de un interés específico nacional o político. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente los puntos de vista de IDEA Internacional ni de la Asociación Civil Transparencia. IDEA Internacional favorece la divulgación de sus trabajos, y responderá a la mayor brevedad a las solicitudes de traducción o reproducción de sus publicaciones. Solicitud de permisos para reproducir o traducir toda o alguna parte de esta publicación se debe hacer a: IDEA Internacional SE 103 34 ESTOCOLMO Suecia Actualización y edición: Victoria Juárez Upiachihua Recopilación de datos: Natalia Puertas, Camille Sotelo Corrección de textos y estilo: May Rivas de la Vega Diseño y diagramación: Claudia Sarmiento Primera edición: junio de 2009 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No: 2009-01455 ISBN: 978-91-85724-69-7 PARTIDOS POLÍTICOS Inscritos y Adecuados Conforme a la Ley Nº 28094 SÍMBOLO NOMBRE DEL PARTIDO DIRECCIÓN Y TELÉFONO Paseo Colón 218, Lima Acción Popular Teléf. Sede principal (511) 332-1965 Agrupación Paseo de la República 422, Lima Independiente Sí Cumple Teléf. (511) 431-1042 Av. De la Policía 643, Jesús María Teléf. (511) 460-1251 / 460-1104 Alianza para el Progreso En Trujillo: San Martín 650 Teléf. (044) 252121 Av. Jorge Aprile 312, San Borja Cambio 90 Teléf. -
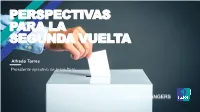
Proposal Template
PERSPECTIVAS PARA LA SEGUNDA VUELTA Alfredo Torres Presidente ejecutivo de Ipsos Perú CONTEXTO 2 ‒ © Ipsos | Segunda vuelta y retos de la gobernabilidad Según el Ipsos Disruption Barometer (IDB) el Perú es el país con mayor riesgo sociopolítico entre los 30 que mide globalmente. Australia Cambio vs antes del COVID 28% Diciembre 2019 Subió *Arabia Saudí 28% Mejor opinión Sin cambio del consumidor *China Bajó 23% / ciudadano y estabilidad Gran Bretaña 19% sociopolítica NORMA Hungría 12% HISTÓRICA Por país Peor opinión Alemania -19% del consumidor / ciudadano y *Argentina -25% estabilidad sociopolítica Polonia -30% *Chile -41% *Perú -50% * La muestra es más urbana, por lo que las personas El IDB es una combinación de 4 variables: Evaluación de la situación general 3 ‒ © Ipsos | Nombre del documento tienden a tener un nivel educativo y de ingresos y económica del país, percepción a futuro sobre la economía en su localidad, mayor que la población en general percepción personal de situación financiera actual y a futuro, y percepción sobre seguridad laboral para el entorno cercano. El IDB de Perú empezó a caer a fines de 2019 y está ahora en su mínimo histórico Bandera verde = estabilidad económica, estabilidad sociopolítica Anuncio -Vizcarra es adelanto de Renuncia -PPK renuncia - vacado PPK elecciones Gabinete Vizcarra -Merino presidente Referéndum Congresales Zavala presidente presidente (Jul16) (Dic18) (Jul19) -Protestas Mejor -Censura a (Set17) (Mar18) -Coronavirus masivas opinión del Saavedra -Nuevo -Renuncia consumidor -Indulto -

El Congreso Es Cómplice De Los Asesinatos De Lesbianas, Trans, Gais Y Bisexuales En Perú
EL CONGRESO ES CÓMPLICE DE LOS ASESINATOS DE LESBIANAS, TRANS, GAIS Y BISEXUALES EN PERÚ El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) repudia la homofobia del Congreso de la República que este jueves se negó a incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas en el inciso 2 del artículo 46 del Código Penal que considerará como agravante a los delitos la motivación por intolerancia o discriminación, también conocida como crimen de odio. Con 56 votos en contra (principalmente del nacionalismo y fujimorismo), 18 abstenciones y solo 27 a favor, el Legislativo se ha convertido en cómplice de los asesinatos por homofobia que cada semana cobran la vida de una lesbiana, trans, gay o bisexual (LTGB) cuya muerte queda impune y silenciada. La protección a las personas y comunidades LTGB fue eliminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su dictamen del 6 de junio, cuya presidenta Marisol Pérez Tello (Partido Popular Cristiano) sostuvo que la explicitación de las categorías orientación sexual e identidad de género responde a un “debate ideológico” que no compete a la representación nacional. El histórico debate en el que por primera vez el Pleno abordó nuestros derechos estuvo plagado de injurias de los sectores evangélicos más recalcitrantes: Humberto Lay (Restauración Nacional) sentenció que la cantidad de asesinatos homofóbicos es insuficiente para protegernos explícitamente, mientras el fujimorista Julio Rosas espetó que "la defensa de los derechos humanos no se da en base a la atracción sexual o la atracción por la droga”. A su vez, Martín Belaúnde (Solidaridad Nacional) instó a desconocer los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Perú, así como las resoluciones, sentencias y observaciones que los comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han emitido sobre los derechos de las personas LTGB, especialmente los tres llamados de atención recibidos en el último año por nuestro país al respecto. -

Download the Case Study Report on Prevention in Peru Here
International Center for Transitional Justice Alive in the Demand for Change TRANSITIONAL JUSTICE AND PREVENTION IN PERU June 2021 Cover Image: An Andean woman marches in a protest in Lima, Peru, against a mining project in the Andean region of Cajamarca on July 25, 2012. (Enrique Castro- Mendivil/Reuters) Alive in the Demand for Change TRANSITIONAL JUSTICE AND PREVENTION IN PERU Julie Guillerot JUNE 2021 International Center Alive in the Demand for Change for Transitional Justice About the Research Project This publication is part of an ICTJ comparative research project examining the contributions of tran- sitional justice to prevention. The project includes country case studies on Colombia, Morocco, Peru, the Philippines, and Sierra Leone, as well as a summary report. All six publications are available on ICTJ’s website. About the Author Julie Guillerot is an international consultant, advising activists, civil society, and policymakers on reparations, gender, and transitional justice in Côte d’Ivoire, Colombia, Mali, and Nicaragua, and organizations such as Lawyers Without Borders, Oxfam, Hegoa University, Belfast University, the UN High Commissioner for Human Rights, and the Inter-American Commission on Human Rights. She has authored and coauthored books and articles, especially on the Peruvian reparations process and on gender and reparations. She has spent considerable time in Peru, as a researcher for the Association for Human Rights (APRODEH) and assisting the technical team on reparations of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission. She has worked with the International Center for Transitional Justice (ICTJ) in different capacities since 2002: as a local associate based in Peru; as a consultant for the Reparations Unit, the Research Unit, the Europe Program, and the Gender Unit; and as country lead in Morocco for the Middle East and North Africa Program. -

Intención De Voto Municipal Junio 2010
Año V / Junio de 2010 ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA ELECCIONES MUNICIPALES 2010: DIRECTOR EJECUTIVO COMENZAR A DECIDIR Fernando Tuesta Soldevilla Edwin Cohaila A poco mas de tres meses de las elecciones regionales Oliver Glave Alice López y municipales (3 de octubre), se va aclarando el panorama Vania Martínez electoral ya de por si difuso por la cantidad de listas que se Melina Panduro presentaran de manera definitiva la ultima fecha de inscripción Andrés Pérez Crespo el 5 de julio. Josedomingo Pimentel León Portocarrero En estos días han finalizado las elecciones internas de los Peggy Sztuden partidos, comprobándose la gran fragilidad y debilidad de las INFORMES organizaciones que presentan listas. [email protected] Ha sido difícil ver plasmado un proceso electoral interno y Teléfonos: 51.1.626-2000 lo que se ha encontrado son aclamaciones con candidatos Anexo 3700 previamente decididos, cuando no sorpresas de último minuto. Fax: 51.1.626-2908 Av. Universitaria 1801, En este panorama, donde el mundial de futbol concentra San Miguel, Lima - Perú. la atención general , la disputa por el sillón municipal limeño Apartado 1761- Lima 100 no sólo se ha convertido en el más disputado y en el que, Pontificia Universidad a diferencia del 2006, nada está dicho. Católica del Perú 108-REE/JNE El sondeo que ahora presentamos muestra a la candidata pepecista Lourdes Flores en una posición inmejorable –siempre Encuéntranos en: primera en intención de voto desde ya hace varios meses–, sacando una mayor ventaja sobre su más cercano competidor, http://www.pucp.edu.pe/iop http://blog.pucp.edu.pe/iop Alex Kouri. -

Pontificia Universidad Católica Del Perú
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO EL PODER DE LAS COALICIONES EN LA ARENA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: CASO LEY UNIVERSITARIA Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política con mención en Gestión Pública AUTORA Hilda Chaccha Suasnábar ASESOR Eduardo Hernando Dargent Bocanegra JURADO Jorge Aragón Trelles José Alejandro Godoy Mejía LIMA – PERÚ 2018 Resumen: Esta investigación indaga y explica desde la mirada de la ciencia política cuáles han sido los factores principales que influyeron en el logro del establecimiento en la agenda institucional, debate y aprobación de la Ley Universitaria N° 30220 por parte de los congresistas la República. La aprobación de la mencionada ley fue un proceso antagónico y competitivo de dos coaliciones enfrentadas en la arena de las políticas públicas. La coalición pro reforma venció a la coalición anti reforma luego de un proceso altamente político y de conflicto. La victoria se sustentó en la organización de una coalición integrada por actores altamente movilizados y emprendedores de políticas públicas con sustancial conocimiento de la política pública, quienes ejecutaron con efectividad prácticas y estrategias de establecimiento de agenda, logrando orillar a sus oponentes —varios de ellos congresistas dueños de universidades— hacia la arena de competencia bulliciosa o visible de las políticas públicas, allí donde los poderosos suelen perder contiendas importantes, incluso con oponentes «débiles» y con bajos recursos económicos. En ese sentido, la tesis, de naturaleza cualitativa y exploratoria, plantea que el éxito o fracaso de las coaliciones enfrentadas dependerá en gran medida de los siguientes factores: 1) peso y legitimidad de los actores y participación de emprendedores de políticas públicas, 2) relevancia del problema público, 3) identificación de actores de las coaliciones y el tipo de arena (bulliciosa o silenciosa) en la que compiten y 4) desarrollo de una efectiva estrategia de argumentación y comunicación. -

Presentación De Powerpoint
16 de Agosto de 2010 Año 10, número 127 CONTENIDO Lourdes no ha ganado aún ANÁLISIS Lourdes no ha ganado aún 1 Se cree que la tacha a la candidatura de Alex Kouri por parte del Jurado Electoral ESTUDIO DE OPINIÓN Especial (JEE) facilita el triunfo de Lourdes Flores. En realidad, nada está dicho aún. La revelación de su relación profesional con César Cataño le costó este mes 4 ENCUESTA NACIONAL URBANA Evaluación de la gestión pública 2 puntos porcentuales. Quienes recibieron esos votos fueron Susana Villarán y Intención de voto presidencial 2 Humberto Lay, y alguno de ellos podría dispararse hacia arriba si Kouri sale del Investigación a Keiko Fujimori y hermanos 3 Paro en Cusco 3 juego. Próximo Primer ministro 3 Ministerio de cultura 3 Aseguramiento universal en salud 4 Pero también puede ocurrir que el JNE resuelva en segunda instancia a favor de la Comunicore 4 candidatura de Kouri, en cuyo caso este podría crecer como resultado de esa situación. La distancia que lo separa de Flores es de sólo 8 puntos porcentuales y ENCUESTA EN LIMA cuenta con mayor respaldo en los niveles socioeconómicos D y E. Además, supera Evaluación de la gestión pública 4 Elecciones municipales 2010 4 a la candidata del PPC en la percepción de estar preparado para enfrentar tres de Debate electoral 5 los cuatro temas planteados para el debate municipal convocado por El Comercio: Flores y Cataño 5 Kouri y Montesinos 6 transporte, seguridad y caos urbano. Coyuntura municipal 6 Seguridad ciudadana 6 En ese sentido, el debate del viernes 20 cobra especial relevancia. -

Country Fact Sheet PERU March 2007
Issue Papers, Extended Responses and Country Fact Sheets file:///I:/country_ip/canada_coi/peru/Country Fact Sheet.htm Français Home Contact Us Help Search canada.gc.ca Issue Papers, Extended Responses and Country Fact Sheets Home Country Fact Sheet PERU March 2007 Disclaimer This document was prepared by the Research Directorate of the Immigration and Refugee Board of Canada on the basis of publicly available information, analysis and comment. All sources are cited. This document is not, and does not purport to be, either exhaustive with regard to conditions in the country surveyed or conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. For further information on current developments, please contact the Research Directorate. Table of Contents 1. GENERAL INFORMATION 2. POLITICAL BACKGROUND 3. POLITICAL PARTIES 4. ARMED GROUPS AND OTHER NON-STATE ACTORS ENDNOTES REFERENCES 1. GENERAL INFORMATION Official name Republic of Peru (República del Perú). Geography Located in Western South America, along the Pacific Ocean (between Chile and Ecuador). 1,285,220 sq km. The climate in the eastern part of the country is tropical; it is dry in the West, cold in the Andes. Peru 1 of 10 9/17/2013 9:05 AM Issue Papers, Extended Responses and Country Fact Sheets file:///I:/country_ip/canada_coi/peru/Country Fact Sheet.htm and Bolivia share control of Lago Titicaca. Population and density Population: 27,952,000 (2005 estimate). Density: 21.5. Principal cities and populations Lima (capital) 8,550,000 (2005 Estimate); Arequipa 710,103 (July 1998); Trujillo 603,657 (July 1998); Callao 515,200 (1985); Chiclayo 469,200 (July 1998); Iquitos 334,013 (July 1998). -

Comisiones Ordinarias Del Congreso De La República 2011-2012*
Comisiones Ordinarias del Congreso de la República 2011-2012* 1. Agraria 2. Ciencia, Innovación y Tecnología 3. Comercio Exterior y Turismo 1. José León Rivera (presidente) AP 1. Pedro Spadaro Philipps (presidente) GPF 1. Luciana León Romero (presidente) CP 2. Juan Castagnino Lema AP 2. Ángel Neira Olaychea GPF 2. Cecilia Chacón de Vettori (vicepresidente) GPF 3. Leonardo Inga Vasquez AP 3. Freddy Sarmiento Betancourt GPF 3. Alejandro Yovera Flores GPF 4. Wilder Ruiz Loayza (vicepresidente) NGP 4. Sergio Tejada Galindo (vicepresidente) NGP 4. Leyla Chihuán Ramos GPF 5. Tomás Zamudio Briceño NGP 5. Julia Teves Quispe (secretaria) NGP 5. Johnny Cárdenas Cerrón (secretario) NGP 6. Rubén Coa Aguilar NGP 6. Juan Pari Choquecota NGP 6. Gladys Condori Jahuira NGP 7. Claudia Coari Mamani NGP 7. Leonidas Huayama Neira NGP 7. Verónika Mendoza Frisch NGP 8. Agustín Molina Martínez NGP 8. Casio Huaire Chuquichaico AP 8. Manuel Zerillo Bazalar NGP 9. Emiliano Apaza Condori NGP 9. Mesías Guevara Amasifuen AP 9. María del Carmen Omonte de Dyer AP 10. Jhon Reynaga Soto NGP 10. Richard Acuña Núñez APGC 10. José Leon Rivera AP 11. Héctor Becerril Rodríguez (secretario) GPF 11. Gabriela Pérez Del Solar Cuculiza APGC 12. Elard Melgar Valdez GPF 13. Eduardo Cabrera Ganoza GPF 14. Kenji Fujimori Higuchi GPF 15. Alejandro Yovera Flores GPF 16. Yehude Simon Munaro APGC 17. Juan Carlos Eguren Neuenschwander APGC 18. Virgilio Acuña Peralta SN Grupos Parlamentarios Nacionalista Gana Perú NGP Grupo Fujimorista GPF Alianza Parlamentaria AP Alianza por el Gran Cambio APGC Solidaridad Nacional SN Concertación Parlamentaria CP *Fuente: Congreso de la República 1 4. -

Boletín Descosur
descosur Sumario Panorama electoral comienza a calentarse en Arequipa páginas 2 y 3 Desarrollo rural, cambios climáticos y prácticas ancestrales páginas 4, 5 y 6 Los presupuestos para el 2016 en la Macro Región Sur página 7 Recuento de aniversario de descosur páginas 8 y 9 Paradojas políticas páginas 11 y 12 Reivindicación de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas páginas 13 y 14 Galería Fotográfica páginas 15 y 16 América Latina frente a la restauración conservadora boletín Nº 55 páginas 17 y 18 Coordinación general: Oscar Toro Quinto Publicaciones Edición y diagramación: Patricia Pinto Arenas página 19 Málaga Grenet 678 - Umacollo Arequipa - Perú [email protected] www.descosur.org.pe Diciembre de 2015 Panorama electoral comienza a calentarse en Arequipa Actualidad Regional 2 Los candidatos que encabezan las encuestas están analizando sus alianzas con los movimientos regionales. Por Rodolfo Marquina* onforme se acercan los pla- terprovinciales. Se perciben algunas a la fecha viene desplegando los es- zos para la inscripción de pugnas a su interior para la designa- fuerzos más sistemáticos mediante Clas alianzas electorales y las ción de los candidatos al congreso la inauguración de locales partida- candidaturas de las planchas elec- entre los aportantes de la campaña rios en diferentes lugares de la ciu- torales, las diferentes fuerzas políti- del 2011 y algunos líderes sociales dad y propiciando evento masivos, cas con presencia regional van des- que brindaron soporte de masas al como la presentación del motivador plegando sus iniciativas para tomar fujimorismo y que se han mante- mexicano Cuautémoc en el estadio posiciones y desplegar sus respecti- nido en actividad propiciando mo- Melgar y realizando mítines festivos vas estrategias electorales. -

1- Área De Transcripciones CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2013 COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA 1
Área de Transcripciones CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2013 COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA 1.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (Vespertina) LUNES, 24 DE FEBRERO DE 2014 PRESIDENCIA DEL SEÑOR HUMBERTO LAY SUN —A las 17:16 h, se inicia la sesión. El señor PRESIDENTE.— Muy buenas tardes con todos. Siendo las 5 y 16 de la tarde del lunes 24 de febrero de 2014, estando presentes los congresistas Rogelio Canches, Tito Valle, Leonidas Huayama, Cristóbal Llatas, Ángel Neyra, Mesías Guevara, Martín Belaunde, Luis Galarreta y, quien habla, Humberto Lay; habiendo las licencias de los congresistas Mauricio Mulder y Jesús Hurtado y la dispensa de Eduardo Nayap, tenemos el quorum reglamentario que es un mínimo de ocho y por lo tanto podemos iniciar la Primera Sesión Extraordinaria programada para este día. Primero quiero mencionar en vista de algunos comentarios que han surgido por la convocatoria a esta sesión, que no es el primer caso en el cual se ha variado el orden cronológico de los casos que llegan a la Comisión, sino que también ha sucedido en seis casos anteriores ya, así que cuando el caso lo ha ameritado por la resonancia, por la repercusión mediática y la ciudadanía misma, siendo tarea de esta Comisión cuidar la imagen del Congreso, pues, entonces, ameritaba tratarlo lo antes posible tanto por el Congreso como por el congresista mismo para que lo antes posible se defina la situación de inocencia o culpabilidad. De tal manera que no estamos haciendo nada extraño a la práctica de la Comisión. Con esta aclaración, quiero también -

Boletín N.º 2
Número 2 segundo semestre de 2010 ISSN:$ 2027-6591 $ $ $$ $ Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe Informe de la coyuntura de la economía • Argentina (p. 4) • Brasil (p. 24) • Chile (p. 45) • Colombia (p. 72) • Ecuador (p. 100) • Perú (p. 131) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES • Venezuela (p. 157) $ Consejo Superior $ Rafael Santos Calderón (Presidente) Jaime Arias Ramírez Jaime Posada Díaz Fernando Sánchez Torres Pedro Luis González (Representante del personal académico) $ $ Diego Alejandro Garzón Cubillos (Representante estudiantil) Rector Guillermo Páramo Rocha $ $ Vicerrectora Académica Ligia Echeverri Ángel Vicerrector Administrativo y Financiero Nelson Gnecco Iglesias UNA PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Diego Otero Prada Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables Luis Carlos Guzmán Rodríguez Director Departamento de Economía Leonardo Gutiérrez Berdejo Director ODELAC Jenny Paola Lis G. Coordinación Editorial Departamento de Economía Boletín Odelac-Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe, N.° 2. Autores: Carlos Cortés Camacho Juan Tomás Sayago Gómez Leonardo Gutiérrez Berdejo Diego Otero Flor Esther Salazar Carlos Güete Saavedra Jaime Páez Méndez Arturo Cancino Primera edición: octubre de 2010 © Ediciones Fundación Universidad Central Carrera 5 N.º 21-38. Bogotá, D. C., Colombia Tel.: 334 49 97; 323 98 68, exts.: 2353 y 2356. [email protected] PRODUCCIÓN EDITORIAL Departamento de Comunicación y Publicaciones Dirección: Edna Rocío Rivera P. Coordinación editorial: Héctor Sanabria R. Diagramación y diseño de carátula: Jairo Iván Orozco A. Corrección de textos: Patricia Forero R. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por sistemas de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquími- co, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de los editores.