Relatorialiderazgospoliticos2014.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Apuntes Para Una Historia De La Ley Del Por: Contrato De Seguro Del Perú Luis Alberto Meza Carbajal*
APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA LEY DEL Por: CONTRATO DE SEGURO DEL PERÚ Luis Alberto Meza Carbajal* Resumen Este estudio se refiere al proceso histórico que dio origen a la Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro (LCS). Su objetivo es identificar las propuestas y la actuación que tuvieron los sectores interesados en este importante cuerpo legal. Para tal efecto, recurre principalmente a documentos del Congreso de la República y otras fuentes. Entre sus conclusiones destaca que, a diferencia de propuestas previas, el eje central del proyecto que dio origen a la LCS, el Proyecto SBS del 2005, fue la necesidad de proteger al asegurado y promover equilibrio jurídico en las relaciones obligatorias de seguro, para cuyo efecto se tomó como base el Proyecto Stiglitz y se promovió el aporte de expertos y organizaciones locales. Identifica además cómo fue la participación de los sectores interesados y cuáles fueron sus posiciones y propuestas. Finalmente, recomienda que el Proyecto de Ley 4635/2014-CR, que busca excluir de los alcances de la Ley 29946 a los llamados “grandes riesgos”, no sea aprobado por el Congreso de la República. Palabras clave: Contrato de Seguro, Ley del Contrato de Seguro de 2012, Historia de la Ley del Contrato de Seguro, grandes riesgos, Perú. Abstract This study refers to the historical process that gave rise to the Peruvian Insurance Contracts Act 2012 (ICA). It aims to identify the proposals and performance of the stakeholders that preceded this important piece of legislation. To that end, docu- ments from the Peruvian Congress and other sources are mainly used. -

“Primera Votación Del Texto Sustitutorio Del Proyecto N.° 999 Señores
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2006 - TOMO II - Diario de los Debates 1103 “Primera votación del texto sustitutorio guna abstención, exonerar de segunda vo- del Proyecto N.° 999 tación al proyecto de Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarini y Paita a los Señores congresistas que votaron a favor: gobiernos regionales de Moquegua, Arequi- Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Alegría Pas- pa y Piura, respectivamente; la ZOFRA- tor, Anaya Oropeza, Bedoya de Vivanco, Benites TACNA al gobierno regional de Tacna y Vásquez, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, la ZEEDEPUNO al gobierno regional de Cabrera Campos, Calderón Castro, Carpio Gue- Puno. rrero, Carrasco Távara, Castro Stagnaro, Chacón de Vettori, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabani- Eguren Neuenschwander, Estrada Choque, Fa- llas Bustamante).— Ha sido acordada la exo- lla Lamadrid, Flores Torres, Florián Cedrón, neración de segunda votación. Fujimori Fujimori, Fujimori Higuchi, Galindo Sandoval, García Belaúnde, Giampietri Rojas, Se deja constancia del voto a favor de los congre- Gonzales Posada Eyzaguirre, González Zúñiga, sistas Ordóñez Salazar y Otárola Peñaranda. Guevara Gómez, Guevara Trelles, Herrera Pumayauli, Hildebrandt Pérez Treviño, Huanca- “Votación de la exoneración de segunda huari Páucar, Lazo Ríos de Hornung, León votación del texto sustitutorio del Minaya, León Romero, Lescano Ancieta, Lom- Proyecto N.° 999 bardi Elías, Luizar Obregón, Macedo Sánchez, Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mayorga Mi- Señores congresistas que votaron a -

PDF Agrupado
I~ República 2 En portada Viernes, 16 de diciembre del 2016 la censura AUTORITARI$MO. Mayoría fujimorista contó con el apoyo de los votos de apristas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodriguez; además de Edwin Donayre y Julio Rosas, de Alianza para el Progreso. También votó a favor el congresista del Frente Amplio, Édgar Ochoa. Ministro de Educación deberá presentar su renuncia ante el presidente Pedro Pablo Kuczynski. EN MOTOTAXl La censura fujimorista, que alcanzó los 78 VOtos, contó con el apoyo de la bancada aprista. con excepción del congresista Jorge del Castillo Jorge Loayza y en señal de protesta contra el Prohibida su reproducción y/o difusión que el vocero de Peruanos moral, pues mientras dice que autoritarismo fujimorista. De la Flor, Nopo, Seinfeld y por el Karabin, Carlos Bruce, se preocupa por la política edu- Lima y ftuanta De esta manera, tal como Mora entre voceados lo consideró un "acto puro de cativa, durante el gofflemo de lo señala el articulo 132 de la autoritarismo". su líder, Alberto Fujimoñ, se La mototaxi fujimoñsta ter- Constitución Política, ]aime La congresista fujimorista promulgóel Decreto Legislativo minó por atropellar al mi- Saavedrat~enequepmsentar eEn la noche, el presiden- ción del TLC con EEUU. Rosa Bartra sustentó lamoción 882, el cual -argumentó- pre- nistro de Educación, Jaime su renuncia alcargo y el presi- te Kuczynski recibió en su .Hugo Ñopo es investi- de censura en el supuesto caso carizó la educación en el país. Saavedra, en el Congreso al dente Pedro Pablo Kuczynski casa a Jaime Saavedra y a gador del GRADE. -

Bicentenario Tarea CURVAS
Foro Social Cristiano FOROS El Pensamiento Social Cristiano frente al Bicentenario - 17 de setiembre de 2011 - y Gobernabilidad - 27 de Abril de 2011 - Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2011-15837 Instituto de Estudios Social Cristianos Bolívar 298 Of. 301 - Lima 18 Teléfono: 242 1698 / Fax: 444 4922 www.iesc.org.pe [email protected] Fundación Konrad Adenauer General Iglesias Nº 630 - Lima 18 Teléfono: 242 1794 / Fax: 242 1371 www.kas.de/peru/es [email protected] Diseño de Carátula y diagramación interior: Ricardo Cateriano Zapater Cuidado de la edición: Mauricio Zeballos Velarde Transcripción: Renzo Gómez Vega Primera edición: Noviembre de 2011 Tiraje: 1000 ejemplares Impresión: Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5 INDICE Presentación ........................................................................5 FORO: El pensamiento Social Cristiano frente al Bicentenario ...........................................................9 Armando Borda Herrada ..................................................... 11 Primer Conversatorio. Presentación .................................13 Carlos Ferrero Costa...........................................14 César Delgado Barreto ........................................20 Lourdes Flores Nano...........................................26 Segundo Conversatorio. Presentación ..............................33 Carlos Blancas Bustamante ..................................34 Manuel Bernales Alvarado ...................................44 Javier Colina -

Directorio De Partidos Políticos – Perú 2008
directorio de partidos Perú políticos 2008 TRANSPARENCIA Esta página no se imprime directorio de partidos Perú políticos 2008 TRANSPARENCIA DIRECTORIO DE PARTIDOS POLÍTICOS – PERÚ 2008 © Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 2009 © Asociación Civil Transparencia 2009 Las publicaciones de IDEA Internacional y de la Asociación Civil Transparencia no son reflejo de un interés específico nacional o político. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente los puntos de vista de IDEA Internacional ni de la Asociación Civil Transparencia. IDEA Internacional favorece la divulgación de sus trabajos, y responderá a la mayor brevedad a las solicitudes de traducción o reproducción de sus publicaciones. Solicitud de permisos para reproducir o traducir toda o alguna parte de esta publicación se debe hacer a: IDEA Internacional SE 103 34 ESTOCOLMO Suecia Actualización y edición: Victoria Juárez Upiachihua Recopilación de datos: Natalia Puertas, Camille Sotelo Corrección de textos y estilo: May Rivas de la Vega Diseño y diagramación: Claudia Sarmiento Primera edición: junio de 2009 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No: 2009-01455 ISBN: 978-91-85724-69-7 PARTIDOS POLÍTICOS Inscritos y Adecuados Conforme a la Ley Nº 28094 SÍMBOLO NOMBRE DEL PARTIDO DIRECCIÓN Y TELÉFONO Paseo Colón 218, Lima Acción Popular Teléf. Sede principal (511) 332-1965 Agrupación Paseo de la República 422, Lima Independiente Sí Cumple Teléf. (511) 431-1042 Av. De la Policía 643, Jesús María Teléf. (511) 460-1251 / 460-1104 Alianza para el Progreso En Trujillo: San Martín 650 Teléf. (044) 252121 Av. Jorge Aprile 312, San Borja Cambio 90 Teléf. -
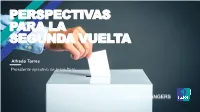
Proposal Template
PERSPECTIVAS PARA LA SEGUNDA VUELTA Alfredo Torres Presidente ejecutivo de Ipsos Perú CONTEXTO 2 ‒ © Ipsos | Segunda vuelta y retos de la gobernabilidad Según el Ipsos Disruption Barometer (IDB) el Perú es el país con mayor riesgo sociopolítico entre los 30 que mide globalmente. Australia Cambio vs antes del COVID 28% Diciembre 2019 Subió *Arabia Saudí 28% Mejor opinión Sin cambio del consumidor *China Bajó 23% / ciudadano y estabilidad Gran Bretaña 19% sociopolítica NORMA Hungría 12% HISTÓRICA Por país Peor opinión Alemania -19% del consumidor / ciudadano y *Argentina -25% estabilidad sociopolítica Polonia -30% *Chile -41% *Perú -50% * La muestra es más urbana, por lo que las personas El IDB es una combinación de 4 variables: Evaluación de la situación general 3 ‒ © Ipsos | Nombre del documento tienden a tener un nivel educativo y de ingresos y económica del país, percepción a futuro sobre la economía en su localidad, mayor que la población en general percepción personal de situación financiera actual y a futuro, y percepción sobre seguridad laboral para el entorno cercano. El IDB de Perú empezó a caer a fines de 2019 y está ahora en su mínimo histórico Bandera verde = estabilidad económica, estabilidad sociopolítica Anuncio -Vizcarra es adelanto de Renuncia -PPK renuncia - vacado PPK elecciones Gabinete Vizcarra -Merino presidente Referéndum Congresales Zavala presidente presidente (Jul16) (Dic18) (Jul19) -Protestas Mejor -Censura a (Set17) (Mar18) -Coronavirus masivas opinión del Saavedra -Nuevo -Renuncia consumidor -Indulto -

El Congreso Es Cómplice De Los Asesinatos De Lesbianas, Trans, Gais Y Bisexuales En Perú
EL CONGRESO ES CÓMPLICE DE LOS ASESINATOS DE LESBIANAS, TRANS, GAIS Y BISEXUALES EN PERÚ El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) repudia la homofobia del Congreso de la República que este jueves se negó a incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas en el inciso 2 del artículo 46 del Código Penal que considerará como agravante a los delitos la motivación por intolerancia o discriminación, también conocida como crimen de odio. Con 56 votos en contra (principalmente del nacionalismo y fujimorismo), 18 abstenciones y solo 27 a favor, el Legislativo se ha convertido en cómplice de los asesinatos por homofobia que cada semana cobran la vida de una lesbiana, trans, gay o bisexual (LTGB) cuya muerte queda impune y silenciada. La protección a las personas y comunidades LTGB fue eliminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su dictamen del 6 de junio, cuya presidenta Marisol Pérez Tello (Partido Popular Cristiano) sostuvo que la explicitación de las categorías orientación sexual e identidad de género responde a un “debate ideológico” que no compete a la representación nacional. El histórico debate en el que por primera vez el Pleno abordó nuestros derechos estuvo plagado de injurias de los sectores evangélicos más recalcitrantes: Humberto Lay (Restauración Nacional) sentenció que la cantidad de asesinatos homofóbicos es insuficiente para protegernos explícitamente, mientras el fujimorista Julio Rosas espetó que "la defensa de los derechos humanos no se da en base a la atracción sexual o la atracción por la droga”. A su vez, Martín Belaúnde (Solidaridad Nacional) instó a desconocer los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Perú, así como las resoluciones, sentencias y observaciones que los comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han emitido sobre los derechos de las personas LTGB, especialmente los tres llamados de atención recibidos en el último año por nuestro país al respecto. -

Capítulo 2: Radiografía De Los 120 Congresistas
RADIOGRAFÍA DEL CONGRESO DEL PERÚ - PERÍODO 2006-2011 capítulo 2 RADIOGRAFÍA DE LOS 120 CONGRESISTAS RADIOGRAFÍA DEL CONGRESO DEL PERÚ - PERÍODO 2006-2011 RADIOGRAFÍA DE LOS 120 CONGRESISTAS 2.1 REPRESENTACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS CONGRESISTAS 2.1.1 Cuadros de bancadas Las 7 Bancadas (durante el período 2007-2008) GRUPO PARLAMENTARIO ESPECIAL DEMÓCRATA GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA Carlos Alberto Torres Caro Fernando Daniel Abugattás Majluf Rafael Vásquez Rodríguez Yaneth Cajahuanca Rosales Gustavo Dacio Espinoza Soto Marisol Espinoza Cruz Susana Gladis Vilca Achata Cayo César Galindo Sandoval Rocio de María González Zuñiga Juvenal Ubaldo Ordoñez Salazar Víctor Ricardo Mayorga Miranda Juana Aidé Huancahuari Páucar Wilder Augusto Ruiz Silva Fredy Rolando Otárola Peñaranda Isaac Mekler Neiman José Alfonso Maslucán Culqui Wilson Michael Urtecho Medina Miró Ruiz Delgado Cenaida Sebastiana Uribe Medina Nancy Rufina Obregón Peralta Juvenal Sabino Silva Díaz Víctor Isla Rojas Pedro Julián Santos Carpio Maria Cleofé Sumire De Conde Martha Carolina Acosta Zárate José Antonio Urquizo Maggia ALIANZA PARLAMENTARIA Hilaria Supa Huamán Werner Cabrera Campos Carlos Bruce Montes de Oca Juan David Perry Cruz Andrade Carmona Alberto Andrés GRUPO PARLAMENTARIO FUJIMORISTA Alda Mirta Lazo Ríos de Hornung Keiko Sofía Fujimori Higuchi Oswaldo de la Cruz Vásquez Yonhy Lescano Ancieta Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenca Renzo Andrés Reggiardo Barreto Mario Fernando Peña Angúlo Carlos Fernando Raffo Arce Ricardo Pando Córdova Antonina Rosario Sasieta Morales -

El Parlamento Y El Próximo Gobierno
ARGUMENTOS COYUNTURA EL PESO DEL CONTRAPESO: el Parlamento y el próximo Gobierno Rodrigo Barrenechea* A pocas días de instalarse el próximo Congre- Gráfico 1. Porcentaje de curules controlados por so, subsisten algunas preguntas sobre cómo se re- agrupación política lacionará finalmente el Ejecutivo con este poder 3.1 del Estado, en el cual la alianza que se hizo del 6.9 Gobierno, Gana Perú, cuenta con minoría. El equi- 9.2 librio de poderes y la gobernabilidad democrática 36.2 se encuentran en el centro de estas preocupacio- nes, en la perspectiva de dar viabilidad a un fu- 16.2 turo Gobierno, al que, si bien hay que fiscalizar, deben ofrecérsele también condiciones para la negociación política, que reduzcan los incentivos 28.5 para buscar salidas fuera del Parlamento y pasan- Gana Perú Fuerza 2011 do por encima de las instituciones. Alianza Perú Posible Alianza por el Gran Cambio Alianza Solidaridad Nacional Partido Aprista Peruano Tras unos resultados de primera vuelta bastante Fuente: JNE. Elaboración propia. fragmentados, en la que compitieron varias agru- paciones en forma de alianza electoral, los resulta- Como se observa, Gana Perú cuenta con poco más dos en la composición del Parlamento se pueden de la tercera parte de los 130 escaños del Parla- observar en el gráfico 1. mento, lo que en principio lo ubica en situación de minoría. Pese a ello, el Gobierno entrante tiene en * Sociólogo, investigador del IEP. su agenda un conjunto de reformas y políticas que 1 ARGUMENTOS COYUNTURA requerirán una mayoría simple en algunos casos disciplinados.2 De otro lado, para que el plan de (como la creación de nuevos programas sociales), captar votos individuales entre la oposición tenga y en otros, mayoría calificada (como las reformas éxito, las características contrarias deben encon- a la Constitución en el capítulo económico). -

Revocatoria: El 2016 Ahora
Revocatoria: el 2016 ahora El proceso para la revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se va calentando con el verano. Los promotores originales van pasando ya a un discreto segundo plano, conforme se hace visible el juego y los intereses de los distintos partidos políticos que anuncian su respaldo al No o se suman activos y entusiastas a la campaña por el Sí. El destino de Lima se ha convertido en la coartada que anima la resurrección de los partidos y sus principales líderes, anticipando inusitadamente la carrera presidencial hacia el 2016 y preparándose para lo que se imaginan una seguidilla electoral: campaña revocatoria, probable nueva elección en Lima, elecciones municipales y regionales y, finalmente, la meta que organiza desde ya sus comportamientos y aspiraciones. Como no podía ser de otra manera, Alan García se adelantó a todos. Lanzó en apoyo al Sí a las principales figuras del partido al que en teoría pertenece y con idéntica velocidad escondió la mano, pues su negocio exige no aparecer directamente vinculado a una campaña bastante sucia. Para esa tarea cuenta con sus alfiles, interesados en un lugar a su lado en un eventual retorno a la Casa de Pizarro. Aunque en un primer momento los voceros más visibles del fujimorismo se sumaron a los revocadores, Keiko Fujimori –algo más reflexiva y centrada en el juego del indulto– se pone de perfil y busca desmarcarse tanto de Marco Tulio Gutiérrez y su gente, como de García y el APRA, a los que no quiere tener compitiendo en la segunda vuelta del 2016. -

Download the Case Study Report on Prevention in Peru Here
International Center for Transitional Justice Alive in the Demand for Change TRANSITIONAL JUSTICE AND PREVENTION IN PERU June 2021 Cover Image: An Andean woman marches in a protest in Lima, Peru, against a mining project in the Andean region of Cajamarca on July 25, 2012. (Enrique Castro- Mendivil/Reuters) Alive in the Demand for Change TRANSITIONAL JUSTICE AND PREVENTION IN PERU Julie Guillerot JUNE 2021 International Center Alive in the Demand for Change for Transitional Justice About the Research Project This publication is part of an ICTJ comparative research project examining the contributions of tran- sitional justice to prevention. The project includes country case studies on Colombia, Morocco, Peru, the Philippines, and Sierra Leone, as well as a summary report. All six publications are available on ICTJ’s website. About the Author Julie Guillerot is an international consultant, advising activists, civil society, and policymakers on reparations, gender, and transitional justice in Côte d’Ivoire, Colombia, Mali, and Nicaragua, and organizations such as Lawyers Without Borders, Oxfam, Hegoa University, Belfast University, the UN High Commissioner for Human Rights, and the Inter-American Commission on Human Rights. She has authored and coauthored books and articles, especially on the Peruvian reparations process and on gender and reparations. She has spent considerable time in Peru, as a researcher for the Association for Human Rights (APRODEH) and assisting the technical team on reparations of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission. She has worked with the International Center for Transitional Justice (ICTJ) in different capacities since 2002: as a local associate based in Peru; as a consultant for the Reparations Unit, the Research Unit, the Europe Program, and the Gender Unit; and as country lead in Morocco for the Middle East and North Africa Program. -

Periodo Anual De Sesiones 2008-2009 Primera Legislatura
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2008-2009 PRIMERA LEGISLATURA ACTA SESIÓN DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS PERIODO ANUAL DE SESIONES 2008-2009 JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2008 En Lima, en la Sala de Sesiones Leoncio Prado Gutiérrez del Palacio Legislativo, del jueves 14 de agosto de 2008, siendo las 15:15 horas, se inicia la sesión de elección e instalación de la Mesa Directiva de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, para el período anual de sesiones 2008-2009, actuando como coordinador el señor congresista Luis Negreiros Criado, estando presentes los señores congresistas titulares Wilmer Calderón Castro, José Urquizo Maggia, Carlos Bruce Montes de Oca, Isaac Serna Guzmán y Wilder Ruiz Silva y con licencia los congresistas titulares Miguel Guevara Trelles, Isaac Mekler Neiman y Martín Pérez Monteverde, cumpliendo con el quórum reglamentario de cinco miembros. Asimismo, comunicaron su licencia los señores congresistas accesitarios José Anaya Oropeza, David Waisman Rjavinsthi y José Maslucán Culqui Habiéndose aprobado en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 12 de agosto de 2008 el Cuadro de Comisiones 2008-2009, la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, quedó conformada con los siguientes congresistas: Miembros titulares: José Antonio Urquizo Maggia, Wilder Félix Calderón Castro, Martín Pérez Monteverde, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, Miguel Luis Guevara Trelles, Isaac Mekler Neiman, Róger Nájar Kokally, Luis Alberto Negreiros Criado, Wilder Augusto Ruiz Silva e Isaac Fredy Serna Guzmán. Miembros accesitarios: Daniel Fernando Abugattás Majluf, José Oriol Anaya Oropeza, Rosa Madeleine Florián Cedrón, Julio Roberto Herrera Pumayauli, José Alfonso Maslucán Culqui, Fabiola María Morales Castillo, Ricardo Pando Córdova, Margarita Teodora Sucari Cari y David Waisman Rjavinsthi.