Euskera Antiguo Y Clásico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Corpus Based Prosodic Variation in Basque: Y/N Questions Marked with the Particle Al
CORPUS BASED PROSODIC VARIATION IN BASQUE: Y/N QUESTIONS MARKED WITH THE PARTICLE AL VARIACIÓN PROSÓDICA EN VASCO BASADA EN CORPUS: PREGUNTAS SÍ/NO MARCADAS CON LA PARTÍCULA AL GOTZON AURREKOETXEA Universidad del País Vasco [email protected] IÑAKI GAMINDE Universidad del País Vasco [email protected] AITOR IGLESIAS Universidad del País Vasco [email protected] Artículo recibido el día: 8/11/2010 Artículo aceptado definitivamente el día: 13/07/2011 Estudios de Fonética Experimental, ISSN 1575-5533, XX, 2011, pp. 11-31 Corpus based prosodic variation in Basque: Y/N questions... 13 ABSTRACT This paper describes the intonational variation between two generations in three different localities of the Basque Country, using data recorded and organized in the EDAK corpus (Dialectal Oral Corpus of the Basque Language) and analysing the usage of just one type of sentence, namely y/n questions. In the selected localities, there are two morphological ways of constructing this type of sentence: using the morphological marker al before the verb (or between the verb and the auxiliary) or not using it. First, we identify the phonological patterns that exist in these localities. Then, we analyse intergenerational variation, according to the five different phonological patterns found. Finally, we study the geo-prosodic variation which exists between older and younger people from these localities. Keywords: linguistic corpus, Basque language, prosody, socio-prosodic variation, geo-prosodic variation. RESUMEN El artículo trata la variación entonacional entre dos generaciones en tres localidades distintas situadas en el centro del espacio lingüístico vasco en frases interro-gativas absolutas con datos del EDAK (Corpus dialectal oral del euskera). -
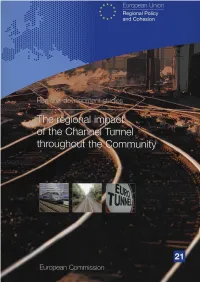
The Regional Impact of the Channel Tunnel Throughout the Community
-©fine Channel Tunnel s throughpdrth^Çpmmunity European Commission European Union Regional Policy and Cohesion Regional development studies The regional impact of the Channel Tunnel throughout the Community European Commission Already published in the series Regional development studies 01 — Demographic evolution in European regions (Demeter 2015) 02 — Socioeconomic situation and development of the regions in the neighbouring countries of the Community in Central and Eastern Europe 03 — Les politiques régionales dans l'opinion publique 04 — Urbanization and the functions of cities in the European Community 05 — The economic and social impact of reductions in defence spending and military forces on the regions of the Community 06 — New location factors for mobile investment in Europe 07 — Trade and foreign investment in the Community regions: the impact of economic reform in Central and Eastern Europe 08 — Estudio prospectivo de las regiones atlánticas — Europa 2000 Study of prospects in the Atlantic regions — Europe 2000 Étude prospective des régions atlantiques — Europe 2000 09 — Financial engineering techniques applying to regions eligible under Objectives 1, 2 and 5b 10 — Interregional and cross-border cooperation in Europe 11 — Estudio prospectivo de las regiones del Mediterráneo Oeste Évolution prospective des régions de la Méditerranée - Ouest Evoluzione delle prospettive delle regioni del Mediterraneo occidentale 12 — Valeur ajoutée et ingénierie du développement local 13 — The Nordic countries — what impact on planning and development -

A European High-Speed Rail Network: Not a Reality but an Ineffective Patchwork
EN 2018 NO 19 Special Report A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective patchwork (pursuant to Article 287(4), second subparagraph, TFEU) AUDIT TEAM The ECA’s special reports set out the results of its audits of EU policies and programmes, or of management-related topics from specific budgetary areas. The ECA selects and designs these audit tasks to be of maximum impact by considering the risks to performance or compliance, the level of income or spending involved, forthcoming developments and political and public interest. This performance audit was carried out by Audit Chamber II Investment for cohesion, growth and inclusion spending areas, headed by ECA Member Iliana Ivanova. The audit was led by ECA Member Oskar Herics, supported by Thomas Obermayr, Head of Private Office; Pietro Puricella, Principal Manager; Luc T’Joen, Head of Task; Marcel Bode, Dieter Böckem, Guido Fara, Aleksandra Klis- Lemieszonek, Nils Odins, Milan Smid, Auditors. Richard Moore provided linguistic support. From left to right: Thomas Obermayr, Guido Fara, Milan Smid, Aleksandra Klis-Lemieszonek, Richard Moore, Luc T’Joen, Marcel Bode, Pietro Puricella, Dieter Böckem, Oskar Herics. 2 CONTENTS Paragraph Abbreviations and glossary Executive summary I - XI Introduction 1 - 13 High-speed rail in Europe 1 - 2 The EU’s high-speed rail network is growing in size and in rate of utilisation 3 - 4 EU policies for high-speed rail 5 - 9 Transport policy 5 - 7 Cohesion policy 8 - 9 EU support for building high-speed lines: significant, but a fraction -

Fundación Sustrai Erakuntza
Foundation Sustrai Erakuntza Page 1 out 9 The construction of a new railway line in Navarra (Spain): Another scandal and economic scam outside the law (Foundation Sustrai Erakuntza1) The construction of a new high-speed railway line of about 65 km but for a one-way (not two) of European gauge has started in the region of Navarra (Spain). The most striking fact is that it would have no foresight connection to any of its two ends2. Planned expenditures would amount to approximately EUR 900 million (5% of Navarra’s GDP) from public sources that will never be amortised. In addition, a recent judgment has declared null and void the Environmental Impact Assessment (EIA) of the TAV in Navarra. Data on Navarra and its high-speed rail project Source Population (2011) 644,566 inhabitants Wikipedia GDP (2010) €18,121 million Wikipedia Current passenger rail traffic (2011) 664,512 passengers Ferropedia Current freight rail traffic (2011) 331,921 tons Government of Navarra (PDF, page 97) Projected new railway line Around 65 kilometres Diario de Noticias de Navarra (newspaper) Current medium-term projected expenditures €887 million Diario de Noticias de Navarra Long-term projected expenditures Up to €4,470 million Government of Navarra (PDF, p. 66) Expenditures incurred (until end 2013) €55 million Foundation Sustrai (PDF, p. 23) The region of Navarra (Northern Spain) has a railway line in operation that crosses from north to south, communicating the Basque Country with the Aragon region and the Mediterranean. It is built on Iberian gauge and with one lane on most part (Alsasua-Castejón). -

63 Special Issue
revistaitransporte.com ineco.com itransporteTRANSPORT ENGINEERING & CONSULTANCY | | aniversario 63 SPECIAL ISSUE THE FIRST FIFTY YEARS THE JOURNEY HAS ONLY 50JUST BEGUN Ready to travel? contents EDITORIAL / PRESIDENTS 04 50 YEARS OF NEWS (1968-2018) 06 THE FIRST PROJECTS (1968-1982) 12 A GIANT LEAP FORWARD (1983-1992) 16 MAJOR INFRASTRUCTURE (1993-1999) 22 THE NEW MILLENNIUM (2000-2007) 28 Aena’s network of airports makes it easy CREATING BRAND SPAIN (2008-2018) 42 • The best selection of leisure, dining and shopping facilities • The widest selection of parking options, and the best price • Renovated VIP Lounges UNIQUE AND OUT OF THE ORDINARY 58 • Free Wi-Fi And all the services you need to start enjoying your trip even before you reach your destination. published by ineco Paseo de La Habana, 138 - 28036 Madrid – Tel. 91 452 12 56 – www.revistaitransporte.com Editor-in-Chief: BÁRBARA JIMÉNEZ-ALFARO – [email protected] Editorial Staff: LIDIA AMIGO – [email protected] Editorial Board: ISABEL ÁLVAREZ, MICHAEL ASHIABOR, NATALIA DÍAZ, JosÉ Gonzalez, JUAN R. HERNÁNDEZ, RAFAEL HERRERA, rafael MOLINA, SERGIO NAVARRO, Javier SANCHO, JARA valbuenA Design, layout, editing and web: ESTUDIO 2729 | juanjo JIMÉNEZ, almudena VALDECANTOS, TERESA COMPAIRÉ, YOLANDA MARTÍNEZ Printed by: NILO GRÁFICA Legal Deposit: M-26791-2007 ©Ineco. All rights reserved (2018). If you wish to reprint these articles or unsubscribe, please, contact the Editor-in-Chief. Follow us: itransporte — 3 P R E S I D E N T S and the story continues Carlos Roa Juan de Arespacochaga Emilio Magdalena Pelayo Martínez (TIFSA) editorial 1968 | 1971-1983 1968-1971 1983-1988 1983-1989 o celebrate Ineco’s 50th anniversary, this special issue of Itransporte is ❝Special thanks also go dedicated to looking back on the most important events of the company’s history as recounted by some of the key people who participated and wit- to all of those friends nessed it. -

Cross-Border Barriers to the Development of HSR Projects: Analysis of the Singapore- Kuala Lumpur High Speed Rail Link
Cross-border Barriers to the Development of HSR Projects: Analysis of the Singapore- Kuala Lumpur High Speed Rail Link by Iori Mori B.S., Mechanical Engineering Keio University, 2005 M.S., School of Integrated Design Engineering Keio University, 2007 Submitted to the Engineering Systems Division in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Technology and Policy at the Massachusetts Institute of Technology June 2014 © 2014 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved Signature of Author ___________________________________________________________________________________________ Technology and Policy Program, Engineering Systems Division May 22, 2014 Certified by ____________________________________________________________________________________________________ Joseph M. Sussman JR East Professor of Civil and Environmental Engineering and Engineering Systems Thesis Supervisor Accepted by ____________________________________________________________________________________________________ Dava J. Newman Professor of Aeronautics and Astronautics and Engineering Systems Director, Technology and Policy Program Cross-border Barriers to the Development of HSR Projects: Analysis of the Singapore- Kuala Lumpur High Speed Rail Link by Iori Mori Submitted to the Engineering System Division on May 22, 2014, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Technology and Policy Abstract It is widely recognized that the benefits of High Speed Rail (HSR) such as a driving force of the economy, helps us to reshape the activities of people and business. These benefits were brought to light for its reliability, safety, punctuality and environmentally sustainability compared to other transport alternatives. Given this myriad of advantages, there is a question why there are only small numbers of border crossing HSR exists in Europe and Southeast Asia though both areas place great emphasis on further integration of the region. -

Download: Hop on the Train: a Rail Renaissance for Europe
Hop on the train: A Rail Renaissance for Europe How the 2021 European Year of Rail can support the European Green Deal and a sustainable recovery AUTHORS Lena Donat, Manfred Treber (Germanwatch) Lukasz Janeczko (Civil Affairs Institute) Jakub Majewski (ProRail) Thomas Lespierre (France Nature Environnement) Jeremie Fosse (eco-union) Monica Vidal (Ecodes) Lucy Gilliam (Transport&Environment) LAYOUT & TYPESETTING Magda Warszawa Cover image: © Panimoni, dreamstime.com PUBLISHER Germanwatche.V. Office Bonn: Office Berlin: Kaiserstr. 201 Stresemannstr. 72 D-53113 Bonn D-10963 Berlin Phone +49 (0)228 / 60 492-0, Fax -19 Phone +49 (0)30 / 28 88 356-0, Fax -1 Internet: www.germanwatch.org E-mail: [email protected] Online available: https://germanwatch.org/en/19680 December 2020 ABOUT EUROPE ON RAIL Europe on Rail is a network of non-profit organisations from Poland, Germany, France, Spain and Brussels. The network seeks to build support for a rail renaissance in Europe and for respective policy measures to boost cross-border passenger rail transport. Table of Contents The European Year of Rail 2021 is a key driver for the European Green Deal 4 1. A European network: launch direct international services on European arteries 6 2. Easy booking: Make rail data sharing mandatory 10 3. Smart spending: Use EU money to improve rail infrastructure capacity and connectivity 14 Other policy interventions for supporting European rail 16 Why is this important? 18 4. Annex: Specific recommendations for Poland, Germany, France and Spain 20 What can Poland do to boost European rail services? 20 What can Germany do to boost European rail services? 22 What can France do to boost European rail services? 24 What can Spain do to boost European rail services? 26 References 28 4 The European Year of Rail 2021 is a key driver for the European Green Deal The European union has set itself the target to become climate neutral by 2050. -

The Local Economic Impacts of High-Speed Railways: Theories and Facts Corinne Blanquart, Martin Koning
The local economic impacts of high-speed railways: Theories and facts Corinne Blanquart, Martin Koning To cite this version: Corinne Blanquart, Martin Koning. The local economic impacts of high-speed railways: Theories and facts. European Transport Research Review, Springer Verlag, 2017, 9 (2), 14p. 10.1007/s12544-017- 0233-0. hal-01859467 HAL Id: hal-01859467 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01859467 Submitted on 22 Aug 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Eur. Transp. Res. Rev. (2017) 9:12 DOI 10.1007/s12544-017-0233-0 ORIGINAL PAPER The local economic impacts of high-speed railways: theories and facts Corinne Blanquart1 & Martin Koning1 Received: 8 July 2016 /Accepted: 10 March 2017 # The Author(s) 2017. This article is published with open access at SpringerLink.com Abstract Conclusions The main difficulty is being able to identify Introduction Elected officials and practitioners generally empirically to what extent new infrastructures have af- believe that - along with gains in time, environment, fected variations observed in the field, and not the op- and roadway safety - the local economic impacts posite. We believe that making progress on these ques- brought by high-speed railways (HSR) could be a major tions requires clarifying which model of local develop- ingredient in socioeconomic appraisals. -

Towards a ‘Europe of Flows’? Discourse, Power and Space in the Development of a Transnational High-Speed Rail Line in the European Union
Towards a ‘Europe of Flows’? Discourse, Power and Space in the Development of a Transnational High-Speed Rail Line in the European Union Thesis submitted by Diego Garcia Mejuto for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Planning Studies The Bartlett School of Planning University College London (UCL) Declaration I, Diego García Mejuto, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. London, 24 May 2015 2 Abstract The aim of this thesis is to contribute to the understanding of European integration through a focus on the politics surrounding transnational highspeed rail infrastructure. Although it has been argued that a discourse on the creation of a ‘Europe of Flows’ has become dominant in policy development, the spatial conflicts that this type of infrastructure involves and the wide array of political actors concerned cast doubts on the smooth development of such a space. The thesis aim is pursued through a critical approach that considers policy problems as socially constructed, seeks to reveal the power struggles in policy-making, and places space at the centre of the study of politics. Thus, an analytical framework that combines discourse analysis, social and political theories of power and a spatiallynuanced approach informed by human geography debates on scale and relationality was adopted and applied to the case of a cross-border and EU-relevant highspeed rail line in the Spanish Basque Country. The case study first demonstrates the existence of a hegemonic discourse on transport infrastructure development, which accommodated a variety of concerns according to different scalar frames and was produced and reproduced in state, private sector and mainstream media discursive arenas. -

Paternal Genetic History of the Basque Population of Spain Kristin L
Human Biology Volume 83 | Issue 4 Article 7 2011 Paternal Genetic History of the Basque Population of Spain Kristin L. Young University of Kansas Medical Center, [email protected] Guangyun Sun University of Cincinnati Medical Center Ranjan Deka University of Cincinnati Medical Center Michael H. Crawford University of Kansas Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol Recommended Citation Young, Kristin L.; Sun, Guangyun; Deka, Ranjan; and Crawford, Michael H. (2011) "Paternal Genetic History of the Basque Population of Spain," Human Biology: Vol. 83: Iss. 4, Article 7. Available at: http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol/vol83/iss4/7 Paternal Genetic History of the Basque Population of Spain Abstract This study examines the genetic variation in Basque Y chromosome lineages using data on 12 Y-short tandem repeat (STR) loci in a sample of 158 males from four Basque provinces of Spain (Alava, Vizcaya, Guipuzcoa, and Navarre). As reported in previous studies, the Basques are characterized by high frequencies of haplogroup R1b (83%). AMOVA analysis demonstrates genetic homogeneity, with a small but significant amount of genetic structure between provinces (Y-short tandem repeat loci STRs: 1.71%, p 0.0369). Gene and haplotype diversity levels in the Basque population are on the low end of the European distribution (gene diversity: 0.4268; haplotype diversity: 0.9421). Post-Neolithic contribution to the paternal Basque gene pool was estimated by measuring the proportion of those haplogroups with a Time to Most Recent Common Ancestor (TMRCA) previously dated either prior (R1b, I2a2) or subsequent to (E1b1b, G2a, J2a) the Neolithic. Based on these estimates, the Basque provinces show varying degrees of post-Neolithic contribution in the paternal lineages (10.9% in the combined sample). -

A Railway at the Forefront with Regard to Technology and Innovation
Mafex corporate magazine Spanish Railway Association Issue 18. February 2018 SPAIN A railway at the forefront with regard to technology and innovation IN DEPT INTERVIEW MAFEX INFORMS Urban intermodality: future of Isaías Táboas, President of Renfe The association publishes a positioning note transport in cities is digital. Operadora. to support railway R&D. MAFEX ◗ Table of Contents 05 / EDITORIAL 06 / MAFEX INFORMS THE ASSOCIATION PUBLISHES A POSITIONING NOTE TO SUPPORT RAILWAY R&D Mafex requests firm backing for innovation, both on a national and international level. 32 / DESTINATION SPAIN The railway in Spain is one of the key modes of transport, which stands out, mainly, for its extensive and modern network. MAFEX PREPARES AN INTENSE 62 / IN DEPT ACTIVITY SCHEDULE FOR 2019 URBAN INTERMODALITY Spanish railway technology and The digital universe provides a services will continue to be promoted wide range of solution that forge a throughout the world. pathway towards a new era filled with advantages for urban mobility. EVERYTHING READY FOR THE SECOND EDITION OF RAIL LIVE! IN BILBAO For the second consecutive year, Bilbao hosts one of the flagship trade fairs and congresses in the sector. MAFEX EXPANDS ITS MEMBERSHIP WITH THE INCORPORATION OF NEW FIRMS The association continues to grow with the recent addition of new companies and technological centres. GRUPO AGEX UNVEILS ITS NEW FACILITIES The event boasted the participation of leading figures from the world of the 76 / FORWARDED farming, smelting, steel and railway THE BASQUE COUNTRY IS COMMITTED sectors. TO FUTURE MOBILITY 14 / INTERVIEW 78 / INNOVATION INTERVIEW WITH ISAÍAS TÁBOAS, MAFEX PARTNERS PRESENT THEIR PRESIDENT OF RENFE OPERADORA LAST PROGRESS 18 / MEMBERS NEWS 86 / MEMBER'S DIRECTORY MAFEX 3 4 MAFEX Intense schedule of railway innovation activities and promotion Dear Friends, Another key aspect will be innovation. -

ENGLISH Editionte Journal of Transport Engineering and Consultancy 20 12 Issue 3
iwww.ineco.estransporENGLISH EDITIONte Journal of transport engineering and consultancy 20 12 Issue 3 RAILWAYS Antioquia sees the return of the train ARCHITECTURE A steel cube to control it all AERONAUTICAL A single sky for everyone HARAMAIN + Q&A with Roberto Kobeh, High-speed rail President of the ICAO Council TRANSPORT STUDIES in Saudi Arabia Revitalising transport in Costa Rica SUSTAINABILITY Mankind and water Editorial A Spanish-Saudi consortium being awarded the contract for the construction of the high-speed line between Makkah and Madinah is a historical event for Ineco and Spanish engineering. The contract, which includes the assembly, equipping, operation and comprehensive maintenance of the line during 12 years, is also an international recognition of Spanish expertise in advanced rail technology; an excellent political, technical and economic commitment that, since the commissioning of the Madrid–Seville high-speed line almost 20 years ago, has continuously grown and consolidated. Today, the Spanish high-speed rail network is an unquestionable success, and the confidence that the Kingdom of Saudi Arabia has placed in our technology is a source of great pride. The strategic importance of this project is a starting point for creating new opportunities in a region where Spanish engineering firms have much to contribute. We would like to dedicate this issue of itransporte English Edition to a feature on the important challenge ahead of us, and take this opportunity to thank all our partners in the consortium for participating in this edition. This issue also includes two interviews with key figures in the aeronautical sector: Miguel Ángel Oleaga, director of Madrid-Barajas International Airport, and Roberto Kobeh, President of the ICAO Council.