Guainía En Sus Asentamientos Humanos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Las Colecciones Etnográficas Del Alto Río Negro En El Museu Paraense Emílio Goeldi: Notas Históricas Y Diálogos Contemporáneos
Las colecciones etnográficas del alto río Negro en el Museu Paraense Emílio Goeldi: notas históricas y diálogos contemporáneos Claudia Leonor López Garcés Museu Paraense Emílio Goeldi, Brasil [email protected] Introducción La Colección Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendajú del Museu Paraense Emílio Goeldi (mpeg) cuenta hoy con más de 15 mil objetos de la cultura material de 120 pueblos indígenas de la Amazonia brasileira, colombiana y peruana, además de conser- var colecciones de otras poblaciones tradicionales amazónicas, principalmente ribereños y pescadores, artesanías del nordeste del estado de Pará, contando también con impor- tantes colecciones de sociedades Maroom de Surinam y una colección de sociedades de África central que llegó al museo a finales del siglo xix (Van Velthem et al. 2004). En este acervo etnográfico, la región del alto río Negro está representada en un total de 794 objetos repartidos en diversas colecciones organizadas por diferentes coleccio- nadores. Entre ellas de destaca, por su importancia histórica y etnológica, la colección del etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg (1904-1905), al lado de otros nombres como Louis Weiss (1909), Manoel Barata (1943), José Hidasi (1961), Adélia Engrácia de Oliveira (1971) y más recientemente Márcio Meira (1993). El objetivo de este artículo es presentar un esbozo histórico de las colecciones de objetos procedentes de la región del alto río Negro (Brasil/Colombia), conservadas en la Colección Etnográfica del Museo Paraense Emílio Goeldi, considerando más detalla- damente la colección organizada por Koch-Grünberg. De otro lado, se trata de destacar el papel de la Colección Etnográfica como espacio de conocimiento y diálogo con los pueblos indígenas. -

Estado Amazonas. Conicit
1 7 0 Capítulo 37 EstadoAmazonas. HéctorEscandellGarcía héctorescandellgarcía. Nació en 1955 en Barcelona, España. Venezolano. Licenciado en Geografía por la Universidad Central de Venezuela (1979). Especialista en Desarrollo de Áreas Amazónicas por la Universidad Federal do Pará (Belén, Brasil, 1989). Veintiséis años de servicio en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Corporación Venezolana de Guayana. Gobernación del Estado Amazonas. Conicit. Universidad Santa María, Núcleo Amazonas. IUTA. Fundación La Salle. Cargo actual: director general estadal Amazonas (E) del MARN. Entre sus publicaciones destacan: Sostenibilidad y políticas públicas. Estado Amazonas de Venezuela, en la Segunda Conferencia Internacional Amazonía 21; Logros para una agenda sustentable (Serie Cooperación Amazónica, N° 23, Unamaz, Caracas, 2000); «Estado Amazonas. Manejo integral de bosques naturales», en colaboración con Pedro García Montero, Miguel ÁngelPererayPedroCortez,en Desarrollo sostenible del medio rural (Fundación Polar, 1997); «Foundations for the sustainable development of the Venezuelan Amazon: A regional development G plan», en Third Millenium for humanity? The Search for Paths of Sustainable Development (Dietrich Leihnes y Tomas Mitschein Editors, Belén, Brasil, 1996); «Amazonas. Estrategia de desarrollo y participación», en Amazonas. Modernidad en tradición (M.A.PererayA.Carrillo, editores, Caracas, 1995); «Bases para el desarrollo sustentable de Amazonas», en Amazonía venezolana, una perspectiva común para el futuro (Fundación Konrad Adenauer, 1995); E «Implicaciones del pago de la deuda externa en el aprovechamiento de los recursos naturales de la Amazonía venezolana», en Amazonas en tiempo de transición (Serie Cooperación Amazónica. OEA, Universidad Federal do Pará, N° 4, Belén, Brasil, 1989). O 1 7 1 . MonumentoNaturalcerroAutana,estadoAmazonas. Fotografía Román Rangel, Ecograph . LagoLeopoldo,cerroAutana,estadoAmazonas. -
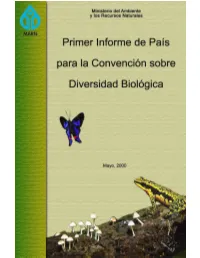
Ve-Nr-01-Es.Pdf
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES En el mes de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Venezuela suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual fue ratificado por el entonces Congreso de la República en el año 1994 por lo que es una ley aprobatoria. La aplicación de este Convenio significó un cambio conceptual al reconocer a los Estados sus derechos soberanos sobre los recursos biológicos, y al declarar la conservación de la diversidad biológica como patrimonio de la humanidad e impuso a las Partes contratantes un conjunto de obligaciones entre las que se encuentra la elaboración del “Informe de País” que hoy presentamos ante la Conferencia de las Partes. En este sentido, y atendiendo los lineamientos establecidos sobre el contenido y presentación del informe, se ha preparado un documento que incluye un estudio sobre la magnitud de la diversidad biológica presente en el país, que lo hace uno de los diez primeros países megadiversos del planeta condición que nos obliga en el conocimiento, conservación y uso sustentable de tan valioso recurso para el futuro de la humanidad. Consideramos importante resaltar que en la recién promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece como una obligación de Estado la conservación y defensa de la Diversidad Biológica y a demás se reconoce el valor de los conocimientos ancestrales que poseen las comunidades indígenas, sobre la biodiversidad presente en las tierras que ocupan por lo que tendrán derecho a obtener beneficios derivados de la utilización de sus conocimientos tradicionales. -

Tipos Nomenclaturais De Angiospermae Do Herbário IAN Da
ISSN 1517-2201 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Dezembro, 2006 Universidade Federal do Rio de Janeiro - Museu Nacional Ministério da Educação Documentos 273 Tipos Nomenclaturais de Angiospermae do Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental: Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Bombacaceae, Compositae, Gesneriaceae, Lecythidaceae, Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae e Sapotaceae Vera Lúcia Campos Martins Regina Célia Viana Martins-da-Silva Josiane dos Santos Reis Maria Jociléia Soares da Silva Embrapa Amazônia Oriental Belém, PA 2006 Esta publicação está disponível no endereço: http://www.cpatu.embrapa.br Exemplares da mesma podem ser adquiridos na: Embrapa Amazônia Oriental Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n Caixa Postal, 48 CEP: 66095-100 - Belém, PA Fone: (91) 3204-1000 Fax: (91) 3276-9845 E-mail: [email protected] Comitê Local de Editoração Presidente: Gladys Ferreira de Sousa Secretário-executivo: Moacyr Bernardino Dias-Filho Membros: Izabel Cristina Drulla Brandão José Furlan Júnior Lucilda Maria Sousa de Matos Maria de Lourdes Reis Duarte Vladimir Bonfim Souza Walkymário de Paulo Lemos Revisores Técnicos Elsie Franklin Guimarães – Jardim Botânico do Rio de Janeiro Jorge Fontella Pereira – Museu Nacional - UFRJ Supervisão editorial: Adelina Belém Supervisão gráfica: Guilherme Leopoldo da Costa Fernandes Revisão de texto: Luciane Chedid Normalização bibliográfica: Regina Alves Rodrigues Editoração eletrônica: Euclides Pereira dos Santos Filho Capa: Holótipo de Manikara cavancantei Pires & Rodrigues ex Pennington Foto da capa: Marta César Arte-final da capa: Williams Cordovil 1a edição Versão eletrônica (2006) Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610). -

El Hinterland Sudamericano En Su Trágico Laberinto Fluvial: Reconstrucción Biogeográfica Y Etnopolítica O Su Hilo De Ariadna (*)
1 El hinterland sudamericano en su trágico laberinto fluvial: reconstrucción biogeográfica y etnopolítica o su Hilo de Ariadna (*) Por Eduardo R. Saguier Museo Roca-CONICET http://www.er-saguier.org y la contribución cartográfica y digital del Arquitecto e historiador José Antonio Hoyuela Jayo Director del Seminario (TERYSOS, Valladolid, España) Resumen Palabras claves Agradecimientos Indice I.- Crisis nacional latinoamericana y análisis etnográficos y geológicos II.- Pueblos mesiánico-antropofágicos sin estado III.- Peregrinaciones chamánico-animistas IV.- Etnogénesis de la partición sudamericana y de su trágico hinterland V.- Reconstrucción biogeográfica y etnopolítica V-a.- Descubrimiento de varaderos y territorios amazónicos inexplorados VI.- Tratados que abrogan tratados y conflictividad crónica en las demarcaciones amazónico-chaqueñas VII.- Intentos de romper la dualidad biogeográfica y adquirir una nueva identidad espacial (1919-1980) VIII.- Rivalidad entre opciones integradoras y mutiladoras (1969-1998) IX.- Fatalismo geopolítico en espacios hidrográficos desintegrados (1919-2014) IX-a.- Congresos de ingenieros latinoamericanos y el hinterland fluvial X.- Integración biogeográfica pan-amazónica en oposición al modelo mutilador. X-a.- Obras hidráulicas y comparaciones históricas mundiales XI.- Esterilidad de las pugnas entre potencias regionales, malversaciones del BID- Banco Mundial y caracterización de las hidrovías de América Latina Apéndice-A.- Circuito laberíntico fluvial en el espacio amazónico-platino (Mapa I) A-I.- Primer -

Impacto Humanitario En Víctimas Civiles Por La Contaminación Por Armas En Colombia 1984 - 2014 Cruz Roja Colombiana
Impacto Humanitario en Víctimas Civiles por la Contaminación por Armas en Colombia 1984 - 2014 Cruz Roja Colombiana Fernando José Cárdenas Guerrero Presidente Nacional Cruz Roja Colombiana Anabel Carrera Directora Ejecutiva Nacional Carlos Alberto Giraldo Gallón Director General de Doctrina y Protección Elaboración del Documento Investigaciones para la Paz InPaz Revisión Contenidos Equipo de trabajo Dirección General de Doctrina y Protección Financia: CONVENIO 10-CO1-051 Cooperación española en Colombia Delegación Cruz Roja Española en Colombia 1 Tabla de Contenido 1. Ubicación Mapa de Ubicación 2. Contexto Socioeconómico Mapa Económico 3. Dinámica del Conflicto Presencia de Actores Armados Mapa de Actores Armados 4. Hechos Victimizantes Actos Terroristas y Ataques Poblacionales (1988 - 2012) Mapa Muerte de Civiles en Acciones Bélicas (1988 - 2012) Mapa Masacres (1988 - 2012) Mapa Asesinatos Selectivos (1988 - 2012) Mapa Minas Antipersonal y Munición sin Estallar (1985 - 2015) Proceso de Minas en el Departamento Mapa 2 Durante cinco horas Sergio y su familia, acomodados sobre una cama y un colchón en el suelo del cuarto más alejado de la calle que hay en la casa, escucharon explosiones y disparos. En los últimos meses se habían acostumbrado a este tipo de escalofriantes conciertos nocturnos pero nunca los habían oído tan cerca de su vivienda. El tableteo de las metralletas. El eco vacío de los disparos. El ruido y la zozobra de no saber qué podía pasar no los dejaron pegar el ojo en toda la noche. En la mañana, con las ojeras aún frescas y el cuerpo agotado por la vigilia, salieron a echarle un vistazo a la calle que había servido como campo de batalla. -

Zonificación Ambiental Y Ordenamiento De La Reserva Forestal De La Amazonia, Creada Mediante La Ley 2ª De 1959, En Los Departamentos De Guainía, Vaupés Y Amazonas
Zonificación ambiental y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonia, creada mediante la Ley 2ª de 1959, en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas Informe Final Volumen V Parte 2 Vacíos de información Bogotá D.C., Marzo de 2014 1 Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá www.sinchi.org.co 2 INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI LUZ MARINA MANTILLA CÁRDENAS Directora General ROSARIO PIÑERES VERGARA Subdirectora Administrativa y Financiera URIEL GONZALO MURCIA GARCÍA Coordinador Programa de Investigación CÍTESE COMO: SINCHI, 2014. Zonificación ambiental y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonia, creada mediante la Ley 2ª de 1959, en los departamentos de Guainía, Vaupés, y Amazonas. Informe final del Convenio 118 de 2013. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Grupo de Gestión de Información Ambiental y Zonificación del Territorio: Amazonia Colombiana - GIAZT. Bogotá, D. C. Marzo de 2014, Colombia. Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá www.sinchi.org.co 3 Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas Oficina de Enlace: Calle 20 No. -

Sarita Ruiz Arango
DIAGNÓSTICO MIXTO CUANTITATIVO – CUALITATIVO DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA Sarita Ruiz Arango OCTUBRE 2020 Artesanías De Colombia TABLA DE CONTENIDO. CONTEXTUALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE GUAINIA EXPEDICIÓN ORINOCO. 1. Departamento del Guainía. 1.1. Territorio 1.2. Reseña histórica. 1.3. Condiciones socio políticas y situación de orden público. 1.3.1. Actores gubernamentales y no gubernamentales. 1.4. El sector artesanal. 1.4.1. Histórico de atención Artesanías de Colombia. 1.4.2. Población étnica 1.4.3. Organización social 1.4.4. Aspectos Productivos. 1.4.5. Aspectos comerciales 1.4.6. Manos que tejen Porvenir. Inírida. 1.4.6.1. Información socio organizativa del grupo artesanal. 1.4.6.2. Trasmisión de saberes. 1.4.6.3. Plan de Vida y Actividad artesanal. 1.4.6.4. Comercialización y ventas. CONCLUSIONES Y/0 RECOMENDACIONES. REFERENCIAS. Lista de Mapas – Tablas - Gráficos-Fotografías. Mapa 1. Mapa Departamento del Guainía. Gráfico 1. Indicadores Calidad de Vida. Departamento del Guaínia. Gráfico 2. Atención Artesanías de Colombia. Departamento del Guainía. Gráfico 3. Distribución por género. Resguardos Indígenas. Departamento del Guaínia. Gráfico 4. Distribución etárea. Manos que tejen porvenir. Tabla 1. Consolidación Expresiones Artesanales. Departamento del Guaínia.2020. Tabla 2. Resguardos, pueblos indígenas y comunidades. Departamento del Guaínia. Tabla 3. Productores y/o comercializadores. Departamento del Guaínia. Tabla 4. Integrantes. Manos que tejen porvenir. Tabla 5. Proyecto de vida artesanal. Manos que tejen porvenir. Tabla 6. Productos -

The Epidemiology of Malaria in Colombia: a Heretical View
ORIGINAL RESEARCH The Epidemiology of Malaria in Colombia: A Heretical View Jaime Carmona-Fonseca Abstract malaria control and/or they address the interests of Background: Studies on the long-term those in charge of malaria control. behavior of malaria are scarce in Colombia and, in As a result, a body of knowledge (more or less, general, are aimed at explaining this behavior from extensive on a particular topic), emerges until a perspective that adjusts to the function of the finally a large body of knowledge develops among apparatuses responsible for the control of the those in charge of malaria control. Many people disease, without applying a critical vision. outside of those in malaria control, will end up Objective: To present epidemiological data on repeating a given slogan without thinking about it malaria in Colombia and to try to explain its long- critically. This procedure describes very well what term behavior from a point of view that questions is known as a chain of rumors. the functionalist vision. Methodology: The data presented in this paper was collected in a non- Rumor has it: vague news that runs among systematic review. The authors sought to find data people; the confused noise of voices; dull, vague and continuous noise; it has multiple and arguments that sustain the criticism of the synonyms: noise, whisper, murmur, runrún, issues addressed. Results: The tendency of bisbiseo, cuchicheo, sound, gossip, talk, malarial morbidity, as expressed with the annual murmuring, tale, mess, history, bulo, etc. parasitic index adjusted for the exposed (http://www.wordreference.com/sinoni- population, increased in the period 1935-2020. -

MESA PÚBLICA REGIONAL GUAINIA Advertencia
MESA PÚBLICA REGIONAL GUAINIA Advertencia: En la Mesa Pública no se acepta la participación de candidatos a las gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo voceros de los candidatos. Si están presentes, favor retirarse y abstenerse de participar en la audiencia pública participativa que se llevará a cabo. Ley 996 de 2005. ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido: ….PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, …Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte PÚBLICA de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Juliana Pungiluppi Leyva Directora General Gabriel Amado Agon Director Regional Guainía Inírida, Agosto 29 de 2019 PÚBLICA MESA PÚBLICA REGIONAL GUAINÍA Agenda 1. Apertura Mesa Pública 2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3. Regional Guainía – Contexto 4. Oferta Institucional por procesos 5. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 6. Temática Consulta Previa: Atención de NN menores de 6 años en Hogares Infantiles, Centros de Desarrollo Infantil, Jardines 7. -

Hacia Un CONPES INDÍGENA Amazónico Construyendo Una Política Pública Integral Para Los Pueblos Indígenas De La Amazonia Colombiana
Hacia un CONPES INDÍGENA amazónico Construyendo una política pública integral para los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. ANEXO 1 CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA MUNICIPIO: INÍRIDA (94001) 94001000 INÍRIDA Cabecera Municipal 94001002 San Felipe Inspección de Policía Departamental 94001003 El Coco Caserío 94001005 Guasacavi Inspección de Policía 94001007 Puerto Camanaos Inspección de Policía 94001008 Barranco Picure Inspección de Policía 94001009 Chaguita Caserío 94001010 Coconuevo Caserío 94001011 Barranco Tigre Inspección de Policía 94001012 Coayare Caserío 94001013 Yurí Caserío MUNICIPIO: BARRANCO MINAS (94343) 94343000 Barranco Minas Corregimiento Departamental 94343002 Arrecifal Inspección de Policía 94343003 Sapuara Inspección de Policía MUNICIPIO: MAPIRIPANA (94663) 94663000 Mapiripana Corregimiento Departamental 94663001 Puerto Zancudo Inspección de Policía MUNICIPIO: SAN FELIPE (94883) 94883000 San Felipe Corregimiento Departamental MUNICIPIO: PUERTO COLOMBIA (94884) 94884000 Puerto Colombia Corregimiento Departamental 94884001 Sejal (Mahimachi) Inspección de Policía MUNICIPIO: LA GUADALUPE (94885) 94885000 La Guadalupe Corregimiento Departamental MUNICIPIO: CACAHUAL (94886) 94886000 Cacahual Corregimiento Departamental MUNICIPIO: PANA PANA (94887) 94887000 Campo Alegre Corregimiento Departamental 94887001 Bocas de Yari Inspección de Policía 94887002 Venado Isana Inspección de Policía MUNICIPIO: MORICHAL (94888) 94888000 Morichal Nuevo Corregimiento Departamental 158 Volumen II - Primera parte LÍNEAS BASE -

Caracterización Y Tipificación Forestal De Ecosistemas En El Municipio De Inírida Y El Corregimiento De Cacahual (Departamento De Guainía)
Caracterización y tipificación forestal de ecosistemas en el municipio de Inírida y el corregimiento de Cacahual (Departamento de Guainía) Una Zonificación Forestal para la Ordenación de los Recursos MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL República de Colombia LUZ MARINA MANTILLA CÁRDENAS Directora General ROSARIO PIÑERES VERGARA Subdirectora Administrativa y Financiera CESAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ Director General MARYI HASBLEIDY VARÓN IZQUIERDO Subdirectora de Recursos Naturales CARDENAS LÓPEZ, Dairon; BARRETO SILVA, Juan Sebastián; ARIAS GARCÍA, Juan Carlos; MURCIA GARCÍA, Uriel Gonzalo; SALAZAR CARDONA, Carlos Ariel; MEN- DEZ QUEVEDO, Orlando Caracterización y tipificación forestal de ecosistemas en el municipio de Inírida y el co- rregimiento de Cacahual (departamento del Guainía): una zonificación forestal para la ordenación de los recursos. Dairon Cárdenas López; Juan Sebastián Barreto Silva; Uriel Gonzalo Murcia García; Carlos Ariel Salazar Cardona; Orlando Méndez Quevedo. Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –Sinchi-. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, 2007 1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 2. ZONIFICACIÓN FORESTAL 3. USO DEL SUELO 4. RECURSOS FORESTALES 5. ECOSISTEMAS 6. GUAINÍA (COLOMBIA) ISBN: © Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi © Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Primera edición: Octubre de 2007 Diseño: