Descargable Gratuitamente Y En Creative Commons
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Los “Últimos Tiempos”
Los “Últimos Tiempos” Un estudio sobre escatología y milenialismo Informe de la Comisión en Teología y Relaciones Eclesiásticas de La Iglesia Luterana—Sínodo de Missouri Septiembre 1989 1 LOS “ÚLTIMOS TIEMPOS” CONTENIDO INTRODUCCIÓN I. POSTURAS MILENIALES ACTUALES A. Pre‐milenialismo dispensacional B. Pre‐milenialismo histórico C. Pos‐milenialismo D. Amilenialismo Excursos sobre el Adventismo del Séptimo Día II. ESCATOLOGÍA Y MILENIALISMO A. Consideraciones hermenéuticas B. La doctrina escatológica 1. Escatología inaugurada 2. Escatología futura Excursos sobre la resurrección del cuerpo C. Textos controversiales: Romanos 11:25‐27 y Apocalipsis 20 Excursos sobre los judíos III. UNA EVALUACIÓN DEL PRE‐MILENIALISMO DISPENSACIONAL CONCLUSIÓN APÉNDICE I: Diagramas de las posturas milenialistas APÉNDICE II: Revisión exegética de textos adicionales Isaías 11 y 65:17‐25; Ezequiel 37‐48; Daniel 2, 7, y 9:24‐27 GLOSARIO BIBLIOGRAFÍA SELECTA A menos que sea especificado de otra manera, todas las citas bíblicas han sido tomadas de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Copyright © 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional. 2 INTRODUCCIÓN Las últimas dos décadas de nuestro siglo han visto un creciente interés en varios aspectos de la profecía bíblica. El sociólogo William Martin, de la Universidad Rice, observó que “la historia judeo‐cristiana ha visto numerosos afloramientos de interés en la profecía bíblica, usualmente en tiempos de agitación social, pero algunos han sido tan extensos e influyentes como los que están floreciendo ahora en los círculos protestantes conservadores”.1 El conocimiento público de los temas del fin de los tiempos como el milenio, el rapto, y Armagedón, ha sido aumentado a través de la predicación en la televisión y la publicación de libros leídos por muchos, como los del autor Hal Lindsey. -

Evangelization and Cultural Conflict in Colonial Mexico
Evangelization and Cultural Conflict in Colonial Mexico Evangelization and Cultural Conflict in Colonial Mexico Edited by Robert H. Jackson Evangelization and Cultural Conflict in Colonial Mexico Edited by Robert H. Jackson This book first published 2014 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2014 by Robert H. Jackson and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-5696-7, ISBN (13): 978-1-4438-5696-6 TABLE OF CONTENTS List of Maps and Figures .......................................................................... vii Maps ......................................................................................................... xii Introduction ............................................................................................ xvii Chapter One ................................................................................................ 1 The Miracle of the Virgin of the Rosary Mural at Tetela del Volcán (Morelos): Conversion, the Baptismal Controversy, a Dominican Critique of the Franciscans, and the Culture Wars in Sixteenth Century Central Mexico Robert H. Jackson Chapter Two ............................................................................................ -

Iconografía Y Dramaturgia Medieval En Las Octavas Sobre El Juicio Final De Francisco De Aldana
Iconografía y dramaturgia medieval en las Octavas sobre el Juicio Final de Francisco de Aldana Lola González, Universitat de Lleida Las Octavas sobre el Juicio final de Aldana cuentan con una tradición literaria, iconográfica y dramática tan vasta y compleja que abordarla mínimamente rebasaría los límites de un trabajo como éste. Es por ello que no pretendo en esta comunicación identificar concienzudamente las fuentes que pudieron inspirar al poeta sino establecer algunas coincidencias, que tampoco tienen porqué ser exactas, con dos ámbitos culturales concretos (como son el de la iconografía y la dramaturgia medievales) con los que conecta en la intencionalidad espiritual ascético- didáctica y en el enfoque o procedimiento de elaboración consistente, en alcanzar un realismo extremo que persigue la reflexión al tiempo que la catarsis del receptor. En la literatura española, concretamente en el ámbito de la poesía, las Octavas de Aldana introducen una nota de originalidad al desarrollar, de forma impresionista y conmovedora, un tema de clara raigambre medieval, prácticamente desplazado por la nueva ideología clásica paganizante que se implanta con la llegada del Renacimiento, y cuyo antecedente más próximo en el ámbito poético lo constituyen los Signos que aparecerán antes del Juicio final de Gonzalo de Berceo.1 Desde que el Juicio final tentara al autor de Los milagros de Nuestra Señora este tema desaparece de la poesía española hasta ser recuperado, en la segunda mitad del siglo XVI, por Aldana, quizá el autor más polifacético y controvertido de la literatura española del momento. Junto con la literatura, el Arte medieval de toda la Europa Occidental también se hizo ampliamente eco del tema. -

Scolari-Carlos-Hipermediaciones.Pdf
HIPERMEDIACIONES Elementos para una Teoría de la Comunicecion Digital Interactiva Carlos Scolari © Carlos Scolari, 2008 Imagen de cubierta: Carlos Scolari Primera edición: septiembre de 2008, Barcelona Derechos reservados para todas las ediciones en castellano © Editorial Gedisa, S.A. Avenida Tibidabo, 12,3° 08022 Barcelona, España Te!. 93 253 09 04 Fax 93 253 09 '05 Correo electrónico: [email protected] http://www.gedisa.com Preimpresión: Editor Service S.L. Diagonal 299, enrresol l" - 08013 Barcelona ISBN: 978-84-9784-273-0 Depósito legal: B. 38474-2008 Impreso por Sagrafic cultura Libre Impreso en España Printed in Spain Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma. , . Indice Presentación ........................................ .. 13 Introducción. Des-haciendo teorías. .................... .. 21 PRIMERA PARTE: El saber comunicacional ............. .. 29 1. Teoría y comunicación frente al fantasma digital . .. 31 1.1. Hablar las teorías de la comunicación .. .. 33 1.1.1. Organizar las conversaciones del campo comunicacional 34 1.2. ¿Una mirada comunicacional? 43 1.2.1. Entre cientificismo y ensayismo . .. 43 1.2.2. Una semiosfera posbabélica .................... .. 50 1.2.3. Sintomas de una crisis . .. 55 1.2.4. Últimas imágenes del naufragio: los modelos 58 1.3. La mirada transdisciplinaria: ¿un mito posmoderno? ....... .. 60 1.3.1. Un campo conversacional centrífugo ............. .. 65 2. De los nuevos medios a las hipermediaciones ............... .. 69 2.1. Construir el objeto ............................... .. 72 2.1.1. The new thing 72 2.1.2. Digitalizaciones 80 2.1.3. Hipertextualidades 83 H¡PERMEDIACIONES 8 2.1.4. Reticularidades ............................. .. 87 2.1.5. -

«¿Está Usted Preparado Para El Día Del Juicio?» (2.1–16)
LA CARTA DE PABLO A LOS Romanos «¿Está usted preparado para el día del Juicio?» (2.1–16) Un antiguo cántico, que muchos conocen, de- ¡EL JUICIO DE DIOS ES INELUDIBLE!2 clara: (2.1–5) El gran día viene Dios juzgará a los que juzgan (vers.os 1–3) Muy pronto viene el gran día del juicio final Cuando justos y malos el gran Juez apartará, Estudiamos los versículos 1 al 3 en la lección Esperemos el juicio final anterior, haciendo notar que los judíos condenaban ¿Estás listo? ¿Estás listo? a los gentiles a la vez que cometían los mismos La trompeta ya da la señal tipos de pecados (vea vers.os 21–22). Por lo tanto, ¿Estás listo, esperando el juicio final?1 Pablo dijo: «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que El autor del libro de Hebreos dijo: «Y de la juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú manera que está establecido para los hombres que o que juzgas haces lo mismo» (vers. 1). ¡Es tan fácil mueran una sola vez, y después de esto el juicio» ver el pecado en la vida de otro y tan difícil verlo (Hebreos 9.27). Pablo dijo a los filósofos atenienses 3 en uno mismo! que Dios «ha establecido un día en el cual juzgará al 4 Después Pablo dijo: «Mas sabemos que el mundo con justicia» (Hechos 17.31a). Escribió que juicio de Dios contra los que practican tales cosas «es necesario que todos nosotros comparezcamos o es según verdad» (vers. -

Perpetua a Bignone Por Los Crímenes En Campo De Mayo
4-0 al milan por la liga de campeones Cátedra de Messi en la goleada del Barcelona La Pulga metió dos golazos y volvió a ser figura. El equipo español avanzó a los cuartos de final. Vélez y Newell’s ganaron por la Copa Libertadores www.tiempoargentino.com | año 3 | nº 1019 | miércoles 13 de marzo de 2013 edición nacional | $ 6,00 | recargo envío al interior $ 0,75 | ROU $ 35 ES LA SEGUNDA VEZ QUE EL DICTADOR RECIBE LA MÁXIMA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD Perpetua a Bignone por los crímenes en Campo de Mayo El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín lo condenó junto al ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, por el secuestro y la desaparición de 23 personas y la apropiación ilegal de una niña. Entre las víctimas, hubo siete embarazadas. "Es una manera de honrar a mis padres", afirmó Catalina De Sanctis Ovando, nieta restituida y querellante en la causa. pág. 2-3 Agradeció la "postura monolítica" de la oposición » POLÍTICA pág. 8-9 Cristina calificó como una "parodia" el referendo contra la maniobra inglesa y afirmó que "las democratización de la justicia Malvinas no son kirchneristas, son argentinas". que armó Gran Bretaña Un mensaje de los isleños a Cristina con olor a petróleo Para la Corte, los en las Islas Malvinas pág. 4-7 Por Claudio Mardones, desde Puerto Argentino fiscales deben pagar Ganancias Los magistrados indicaron que no hay trabas para que los miembros del Ministerio Público abonen el tributo. » POLÍTICA pág. 11 publicidad estatal Macri gasta cinco veces más que el Estado Nacional El gobierno porteño destinó unos $ 290 millones para difundir su gestión, lo que equivale a $ 100 por habitante. -

August 2021 VICTORY on the DIAMOND
DIOCESE OF SAN ANGELO PO BOX 1829 NONPROFIT ORG. SAN ANGELO TX 76902-1829 US POSTAGE PAID Inside this issue: SAN ANGELO, TX PERMIT NO. 44 CHANGE SERVICE REQUESTED • Bishop Sis on Heaven (Page 2) • Parish festivals: Mark your calendars (Page 5) • Race Relations in San Angelo (Page 6) • Latin Mass (Page 7) • Living a year like Christ on the street (Page 14) AWESTNGELUS TEXAS Serving Catholics in the Diocese of San Angelo, Texas Volume 41, No. 8 August 2021 VICTORY ON THE DIAMOND WEST TEXAS ANGELUS The players representing the youth of the Diocese of San Angelo celebrate their “W” after defeating the diocesan clergy and seminarians in the annual clergy vs. youth kickball game, held on Aug. 1, 2021, at the Texas Bank Sports Complex in San Angelo. This is the first defeat for the clergy since the inception of the game, which is hosted each year by the Vocation Office of the Diocese of San Angelo. See more photos, Page 24. Page 2 AUGUST 2021 The Angelus From the Bishop’s Desk Heaven The Prayer Square Our daily routines can become mesmerizing. We Prayer for Our can go on for years, with our nose to the grindstone, day after day, never looking up to view the horizon and think about our long-term future. A shortsighted Bishop Michael J. Sis College Students approach to life robs us of our potential and blinds us to the fullness of our calling. Occasionally we need by Bishop Michael Sis to slow down, step off the treadmill, and ask our- Diocese of San Angelo selves, “Where am I headed? What is my long-term God our Father, please bless our students plan?” while they are away in college. -

El Tema Del Juicio Final En La Poesía Popular Tradicional De Chile
El tema del Juicio Final en la poesía popular tradicional de Chile Jua n Uribe Echevarrla I En los cancioneros de la poesía popular y tradicional de Iberoamérica están presentes en coplas, romances y, sobre todo en décimas glosadas de cuartetas, un número considerable de temas medievales cuyo cul tivo se inició en el período colonial y sigue hasta nuestros días. En los dedmeros no faltan las almonedas, disparates, desafíos, mun dos al revés; disputas entre el cuerpo y el alma, entre el vino y el agua; la tierra de Jauja, el Juicio Final, etc. Esta temática de trasplante medieval ha sido estudiada por el gran folklorista argentino Juan Alfonso Carrizo en su libro Antecedentes Hispano-Medieva les de la Poesla Tradicional argentinat. A esta in fluencia me he referido en mi estudio sobre Cantos a lohuma no y a lo divino en Aculeo2. En el repertorio de los cantores populares chilenos de guitarra y guitarrón que desde tiempos inmemoriables siguen cantando en los velorios de "angelitos" y en las novenas a la Virgen y a los santos, nunca falta el verso por el "Juicio Final" o "Acabo de mundo", tema muy socorrido en un país de terremotos y otras catástrofes de la naturaleza. 1Publicaciones de Estudios Hispánicos. Imprenta Patagonia. Buenos Aires, 1945. 'Editorial Universitaria. Santiago, 1962. 316 JUAN URIBE ECHEVARRIA Sobre los terrores del fin del mundo se ha extendido Henri Fo cillon9 mostrándonos como en la Europa del Medievo, cada vez que las pestes o la guerra se hadan presentes surgía el temor de la aniqui lación del planeta. -

FALL 1974 49 Cuestión De Vida Y Muerte: Tres Dramas Existenciales
FALL 1974 49 Cuestión de vida y muerte: tres dramas existenciales L. H. QüACKENBUSH La crítica dramática contemporánea ha establecido varias categorías tra dicionales para el estudio y la clasificación del drama moderno del occidente (i.e., realismo, naturalismo, expresionismo, teatro épico, teatro del absurdo). Segura mente, estas divisiones facilitan la sistematización de las piezas, pero a veces son tan generales que pasan por alto formas enteras en su anhelo de normalizar la crítica. Uno de los estilos filosóficos y estructurales corrientes que no cabe fácil mente en ninguna de las clasificaciones es el drama existencial. No se le puede llamar propiamente expresionismo ni teatro del absurdo, aunque hay similaridades entre los tres estilos. El teatro existencialista incorpora a veces los elementos caóticos, antisociales o patológicos del expresionismo y sirve de enlace entre el expresionismo y el teatro del absurdo, pero su mensaje es más evidente y tiene una forma más tradicional que en el teatro del absurdo. Varios dramaturgos hispanoamericanos han adoptado las filosofías existenciales para expresar más eficazmente la soledad y la angustia metafísica del hombre moderno en su búsqueda de la autodeterminación a través de toda su existencia.1 La lucha inútil del hombre para superar las fuerzas deshumanizadoras de su medio, expresado por estos autores, resulta en una desesperación existencial de pro porciones gigantescas. En mucha de la literatura moderna, el hombre busca direc ción y sentido en las tareas rudimentarias de una vida estereotipada. A menudo se siente incapaz de romper las ligaduras de la tradición que le oprimen. Degenera en nulidad, pierde su individualidad y termina convertido en cifra, en una tarjeta de computadora o en una cara sin nombre. -

Dal/Tiete90 LIMA HONDA
Peligra el Proceso de paz en Chiapas ; Regresa Camacho al DF COLS .1, 2, 3 y 4 YAMAHA :• al/tiete90 D LIMA HONDA XR8O R ALDAMA # 166 TEL. 2-34-44 MOTOCICLETAS, MOTOBOMBAS Y PLANTAS DE LUZ AV . DE LOS MAESTROS N° 308 TEL. 4 57 72 y 3 10 85 ........... .. .... ... ... .....r Fundador: Director General : Colima, Col., Domingo 27 de Febrero de 1994 Ntimero 13,176 Ano 41 Manuel Sanchez Sllva Hector Sanchez de la Madrid Bancos Cobrar~n Menos Comisi~n por Iarjetas Reeligen en la El Alto Cobro AfectO a Restauranteros Canaco Colima a Cardenas Munguia .. c -Senala el Dirigente Local de la Canira Luis Fernando Cardena s • Hubo acuerdo con la Asociacion Mexicans de Bancos • De 6% podra Munguia fue reelecto corno bajar hasta 2 .25, segtin la facturacion anual, explica Pacheco Azcona • presidente de la Camara Na - Es resultado de diez meses de negotiation entre la industria restauranter a tional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima, en l a y los banqueros • El Centro Bancario de Colima dijo que la reduccio n sesion que efectuaron aye r podria alcanzar hasta el 40 por ciento • Sera solo con tres bancos, dij o los consejeros del organis - Pacheco ; Hernandez Espinoza senala que sera en todas las tarjeta s mo. El nuevo periodoat frent e bancarias de la Camara sera de un ano. Alfredo GUILES CABRERA y Elizabeth CASTILLO MENDEZ La reelection de Car- denas Munguia, quien habia Despues de una serie de presiones efectuadas dependiendo alto de la facturacien anual que sido electo por primera vez a t por la restauranterfa national y despues de tenga el monto promedio del pagare . -
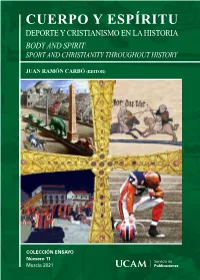
Texto Completo Libro (Pdf)
CUERPO Y ESPÍRITU DEPORTE Y CRISTIANISMO EN LA HISTORIA BODY AND SPIRIT: SPORT AND CHRISTIANITY THROUGHOUT HISTORY JUAN RAMÓN CARBÓ (EDITOR) COLECCIÓN ENSAYO Número 11 Murcia 2021 Juan Ramón Carbó García es Doctor en Historia Antigua, con Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Salamanca, en 2008. Ha sido docente en la Universidad Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, Rumanía), Universidad de Salamanca, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Católica de Murcia, en la que actual- mente es Profesor Titular de Historia Antigua. Es autor de Los cultos orientales en la Dacia romana (Salamanca, 2010) y Apropiaciones de la Antigüedad (Madrid, 2015), ha editado los volúmenes El nal de los tiempos. Perspectivas religiosas de la catástrofe en la Antigüedad (Huelva, 2012), Religión, deporte y espectáculo (Salamanca, 2015) y El Edicto de Milán. Perspectivas interdisciplinares (Murcia, 2017), y coedi- tado el volumen Poder y heterodoxia en el mundo greco-romano (Salamanca, 2017). Director de ocho congresos internacio- nales entre 2010 y 2020, asimismo es autor de numerosos artículos en revistas españolas y extranjeras. Juan Ramón Carbó (ed.) CUERPO Y ESPÍRITU: DEPORTE Y CRISTIANISMO EN LA HISTORIA BODY AND SPIRIT: SPORT AND CHRISTIANITY THROUGHOUT HISTORY Colección Ensayo, nº 11 UCAM. Servicio de Publicaciones Murcia 2021 CUERPO Y ESPÍRITU: DEPORTE Y CRISTIANISMO EN LA HISTORIA © Juan Ramón Carbó (ed.) Colección Ensayo, nº 11 UCAM. Servicio de Publicaciones 1ª ed.: Murcia 2021 I.S.B.N.: 978-84-18579-95-0 D.L.: MU-18-2021 Edición realizada para la Universidad Católica de San Antonio por 42lineas - ([email protected]) Impreso en España. -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter
1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds.