Los Saberes Del Hombre En El Norte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inauguran Moderna Planta De Tratamiento
SALUD EN EL VALLE DEL ELQUI CULTURA Ministra Poetisa suma confirma que homenajes a el CDT fue 70 años del postergado 6 premio Nobel 12 El único compromiso 21 Uno de los principa- MARTES que se sostuvo durante el Bajan las les actos se llevará a cabo 20 DE OCTUBRE DE 2015 encuentro fue asegurar la mañana en el ex Congreso Fundado el continuidad del proyecto, quebradas Nacional, donde la escritora 1 de Abril de 1944 pero sin autorizar el decreto recibirá un importante reco- de adjudicación. por las lluvias nocimiento póstumo. AÑO LXXII N° 26.077 IV Región La Serena 32 páginas $300. www.diarioeldia.cl TRAS MÁS DE 150 DENUNCIAS INMINENTE ES LA DETENCIÓN DE CLONADORES DE TARJETAS La policía civil aseguró que avanza por buen camino para desbaratarla, tal como se hizo con la organización que operó durante FOTO: ANDREA CANTILLANES FABRES la Copa América . Además, entregaron ANTENA TELEFÓNICA ABANDONADA Luego del tsunami que dejó con severos daños a un restorán de recomendaciones a los usuarios de los la Avenida del Mar quedó al descubierto esta cápsula que puede transformarse en un peligro al tener componentes eléctricos, por cajeros automáticos. Página 10 lo que es necesario su retiro del lugar. DE FORMA INTERINA EN LA REGIÓN Jorge Cerino Inauguran asume moderna como DT en planta de Coquimbo tratamiento COQUIMBO 08 Desde el municipio por- teño, informaron que se 26-27 Anoche la directiva del 17 La iniciativa contó con una Piden rescate trabaja en un plan de inter- cuadro pirata determinó la inversión de $230 millones y su vención definitivo para eje- salida de Víctor Hugo Castañe- principal característica es que de zona típica cutar el Programa de Revita- da tras los magros resultados operará con tecnología libre de lización de Infraestructura obtenidos. -

Segunda Parte La Televisión En El Cono Sur De América Latina
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ DEPARTAMENT DE PERIODISME PROGRAMA DE DOCTORAT EN PERIODISME I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE UN ESPACIO AUDIOVISUAL EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR DE AMÉRICA LATINA: ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA TELEVISIÓN Tesis Doctoral Presentada por Francisco Javier Fernández Medina Director Dr. Marcial Murciano Martínez Bellaterra, Enero de 2004 SUMARIO SUMARIO ................................................................................................... 3 ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS .................................................................. 9 AGRADECIMIENTOS .................................................................................. 13 INTRODUCCIÓN........................................................................................ 15 PRIMERA PARTE. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO ............................... 27 Capítulo 1: Marco teórico ........................................................................... 29 1.1. Un nuevo orden televisivo. ............................................................... 29 1.2. El objeto de estudio......................................................................... 30 1.3. La televisión como empresa. ............................................................ 34 1.4. La televisión vista desde el telespectador. ......................................... 44 1.5. Los principales modelos de televisión en el mundo. ............................ 47 1.5.1. Modelo de televisión -

University of California, San Diego
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO A Tale of Two Parliaments: Representativeness, Effectiveness and Industrial Citizenship in Argentina and Chile, 1900-1930 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology by Moira B. MacKinnon Committee in charge: Professor Leon Zamosc, Chair Professor Mathew Shugart, Co-Chair Professor Paul Drake Professor Jeffrey Haydu Professor Christina Turner 2009 Copyright Moira B. MacKinnon, 2009 All rights reserved. The Dissertation of Moira B. MacKinnon is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Chair University of California, San Diego 2009 iii TABLE OF CONTENTS Signature Page........................................................................................................ iii Table of Contents................................................................................................... iv List of Abbreviations.............................................................................................. vi Acknowledgements................................................................................................ vii Curriculum Vitae..................................................................................................... x -

La Televisión Del Estado De Chile Y Su Integradora Expansión Nacional Por
LA TELEVISIÓN DEL ESTADO DE CHILE Y SU INTEGRADORA EXPANSIÓN NACIONAL POR EL EXTREMO NORTE Meneses Vera, Francisco Javier, 17.115.449-9 Perfetti Cornejo, Gian Nicolás, 18.783.734-0 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile [email protected] / [email protected] RESUMEN: La televisión chilena enfrentó un largo proceso para lograr consolidarse como el medio de comunicación más masivo del país. Desde las primeras transmisiones universitarias, hasta la creación del canal estatal, el siguiente trabajo busca explicar, en términos generales, el desarrollo televisivo desde los puntos de vistas económico, político y social. Además, busca exponer de manera profunda la evolución de la cobertura de la Televisión Nacional de Chile en el Norte Grande del país. 1. Introducción La televisión en Chile se inició en forma tardía, respecto de otros países de Latinoamérica como México, Brasil y Argentina; y con una fuerte participación de las universidades, que las veían como elementos que transportarían la cultura al pueblo. Este esquema cambió rotundamente con la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en 1962, donde el enfoque académico degeneró en una programación orientada al entretenimiento y a la compañía familiar. En esta etapa inicial, el nuevo invento se circunscribió al núcleo central de Chile, específicamente las ciudades de Santiago y Valparaíso donde tienen su sede las universidades Católica de Valparaíso, Católica de Chile y de Chile, las pioneras de la industria. Sin embargo, el resto de los habitantes del país no podían sumarse a la maravilla tecnológica. En el caso de los extremos norte y sur, los afortunados que contaban con un aparato receptor de televisión captaban con dificultad las primeras imágenes emitidas desde la ciudad de Arequipa, Perú. -
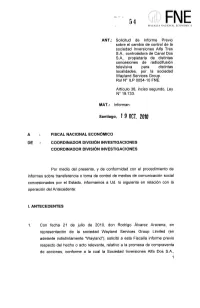
Informe Radio-Fne-054-2010
54 FNE ANT.: Solicitud de Informe Previo sobre el cambio de control de la sociedad Inversiones Alfa Tres S.A., controladora de Canal Dos S.A., propietaria de distintas concesiones de radiodifusión televisiva para distintas localidades, por la sociedad Wayland Services Group. Rol N° ILP 0054-10 FNE. Artículo 38, inciso segundo, Ley N° 19.733. Santiago, 1 9 OeI 2010 A FISCAL NACIONAL ECONÓMICO DE COORDINADOR DIVISiÓN INVESTIGACIONES COORDINADOR DIVISiÓN INVESTIGACIONES Por medio del presente, y de conformidad con el procedimiento de informes sobre transferencia o toma de control de medios de comunicación social concesionados por el Estado, informamos a Ud. lo siguiente en relación con la operación del Antecedente: 1. Con fecha 21 de julio de 2010, don Rodrigo Álvarez Aravena, en representación de la sociedad Wayland Services Group Limited (en adelante indistintamente "Wayland"), solicitó a esta Fiscalía informe previo respecto del hecho o acto relevante, relativo a la promesa de compraventa de acciones, conforme a la cual la Sociedad Inversiones Alfa Dos S.A., 1 FNE promete vender, ceder y transferir a Wayland Services Group Limited, la totalidad de sus acciones en Inversiones Alfa Tres S.A, controladora a su vez de Canal Dos S.A 2. Cabe hacer presente que de acuerdo a los antecedentes, la sociedad Inversiones Alfa Dos S.A. es propietaria de 99.999 de las 100.000 acciones de la sociedad Inversiones Alfa Tres S.A., lo que equivale al 99,99% del capital social. 3. Con fecha 19 de agosto de 2010, esta Fiscalía emitió informe desfavorable por no haber acompañado la solicitante antecedentes relevantes que permitan conocer y analizar aspectos de fondo de la solicitud, imposibilitando en consecuencia poder pronunciarse sobre la operación consultada. -

Diarios De Vida De Las Audiencias Chilenas
Diarios de Vida de las Audiencias Chilenas Arturo Arriagada∙Teresa Correa∙Andrés Scherman∙Josefina Abarzúa _informe de resultados DIARIOS DE VIDA DE LAS AUDIENCIAS CHILENAS Proyecto financiado por el fondo de estudios del pluralismo (CONICYT) Coordinación Arturo Arriagada Diseño María José Manzur © 2014 I.S.B.N 978-956-358-305-2 Facultad de Comunicación y Letras Universidad Diego Portales Vergara 240, Santiago, Chile Teléfono 56 2 676 2000 La versión electrónica de este documento está disponible en www.cip.udp.cl Esta investigación fue financiada por el Fondo para los Estudios del Pluralismo de CONICYT, proyecto PLU_V2008 Diarios de vida de las audiencias chilenas está bajo una licencia Creative Commons (Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada 3.0.) Usted es libre de Compartir —copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra Bajo las condiciones siguientes Atribución —Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra). No Comercial —No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas —No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. 2 Principales Resultados 05 01. Introducción 14 02. Equipo responsable 18 03. Objetivos del estudio 20 04. Metodología 22 05. Resultados 32 5.1. Prácticas 33 5.2. Locación geográfica y apropiación de los medios 43 5.3. Pluralismo, diversidad y representación 52 5.4. Evaluación de los contenidos e independencia de los medios 67 5.5. -

Santiago No Es Chile: Brechas, Prácticas Y Percepciones De La Representación Medial En Las Audiencias Chilenas
ARRIAGADA, A., CORREA, T., SCHERMAN, A. y ABARZÚA, J. Santiago no es Chile CUADERNOS.INFO Nº 37 ISSN 0719-3661 Versión electrónica: ISSN 0719-367x http://www.cuadernos.info doi: 10.7764/cdi.37.769 Santiago no es Chile: brechas, prácticas y percepciones de la representación medial en las audiencias chilenas Santiago is not Chile: Gaps, practices, and perceptions of media representation in Chilean audiences Santiago não é o Chile: brechas, práticas e percepções da representação medial nas audiências chilenas ARTURO ARRIAGADA, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile ([email protected]) TERESA CORREA, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile ([email protected]) ANDRÉS SCHERMAN, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile ([email protected]) JOSEFINA ABARZÚA, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile ([email protected]) RESUMEN ABSTRACT RESUMO Este estudio explora las prácticas de This article explores the practices of media Este estudo explora as práticas de apro- apropiación de distintos medios de audiences regarding local identity. The article priação de distintos meios de comu- comunicación por parte de las audien- analyzes the perception of through discourses nicação por parte das audiências e as cias y las percepciones de representación about media representation, as well as their percepções de representação através de a través de sus discursos. A través de una uses. Based on a qualitative approach –that seus discursos. Através de uma meto- metodología cualitativa -que combinó el includes research on life diaries combined dologia qualitativa - que combinou o registro de diarios de vida con entrevis- with semi-structured interviews (N=36)- registro de diários de vida com entre- tas en profundidad (N= 36)- este estudio the study revealed a gap between people vistas em profundidade (N=36) - este reveló una brecha centro-periferia: las from the center and the periphery of the estudo revelou uma brecha centro-pe- audiencias definen de forma diferente country. -

Eldia 2 Mayo 2019.Pdf
LLAMAN A LA PRUDENCIA FÚTBOL AMATEUR CHOQUE FRONTAL EN PUENTE VICENTE ZORRILLA Familia recuerda la muerte de su YA YA hijo provocada RA por chofer ebrio A RUBÉN FOTO: Juan Cortés Aguilera (19) Atractivos partidos En prisión preventiva quedó falleció luego de que el auto- móvil en que viajaba, cayera tendrá la Asociación conductor involucrado en fatal accidente desde el puente fiscal el 1º de El sujeto manejaba en estado de ebriedad al momento de la tragedia que mayo de 2015. 7 Coquimbo Centro 16 les costó la vida a dos integrantes de una familia de La Serena. 5 ESCÚCHANOS EN WWW.DIARIOELDIA.CL JUEVES 2 DE MAYO DE 2019 I AÑO LXXVI I N° 27.359 I Región de Coquimbo I Edición de 24 páginas I Valor: $300 @eldia_cl diarioeldia.cl www.diarioeldia.cl EN LA REGIÓN DE COQUIMBO DESOCUPACIÓN ALCANZÓ A UN 6,8% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 En un año, el desempleo aumentó aumentó 0,8 puntos porcentuales. En igual trimestre de 2018, la cifra alcanzaba un 6%. 8-9 DÍA DEL TRABAJADOR BOS BOS Las multigremiales de trabajadores realizaron diversos actos en la región para conmemorar la fecha. Mientras la Central Unitaria VILLALO Y de Trabajadores (CUT) tuvo su acto central en Tierras Blancas, O ALDA N Coquimbo. La Central Autónoma de Trabajadores (CAT) se CIA U reunió en La Antena, La Serena. 4 FOTOS: L FOTOS: 02 OPINIÓN EL DÍA JUEVES 2 DE MAYO DE 2019 #eldia_cl WhatsApp +56954636111 y al +56981892799 APLAUSO: VECINOS REPARAN ENTRADA A POBLACIÓN MERMASOL DENUNCIA: MAL USO DE LA CALZADA Vecinos de la población Mermasol reparan el ingreso al sector, dado que por allí suelen transitar Un lector envió fotografía del mal uso que se dio a la calzada ubicada en calle Pampa baja con los personas de la tercera edad quienes podían resbalarse por el mal estado del camino . -

La Serena Cae Por 0-2 Ante Curicó “Opción Presidencial No Es Ambición Personal” La Leka, Apasionada Por El Canto Y La Mú
ISABEL ALLENDE: “Opción presidencial no es ambición personal” 8 La senadora socialista reco- FÚTBOL noció sus ganas de llegar a La 26-27 Mal debut tuvo el nuevo DOMINGO Moneda, aunque insiste en que cuerpo técnico de los granates al 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 La Serena no lo buscó. Aseguró que en las sufrir otra derrota en La Portada, Fundado el municipales recuperarán La cae por 0-2 resultado que deja a los serenenses 1 de Abril de 1944 Higuera y Punitaqui, además en los últimos lugares de la tabla de mantener Andacollo. ante Curicó de posiciones. AÑO LXXIII N° 26.416 IV Región La Serena 72 páginas $500. www.diarioeldia.cl ALEGAN QUE NO EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA LOS RESIDENTES DE TONGOY CRITICAN ESTANCAMIENTO DE SU INDEPENDENCIA FOTOGRAFÍA: ANDREA CANTILLANES > Mientras los vecinos de la localidad costera no EDUDOWN, ENTIDAD QUE BUSCA esconden su frustración por no haberse convertido LA INTEGRACIÓN DE LOS MENORES aún en comuna, pese a haber dado los pasos concretos, D7 P 10-11 La corporación, pilar fundamental para los padres los habitantes de Tierras Blancas y Las Compañías que llegan a diario buscando la atención para sus hijos con síndrome de Down, funciona hace cuatro años en La Serena. igualmente advierten distante la posibilidad de ser Hoy comenzarán la captación de socios que le permitan “tener vida y podernos proyectar”. territorios con autonomía municipal. D7 P 01 - 04 ALEJANDRA ALCAYAGA JORQUERA La Leka, apasionada por el canto y la música D7 P 08 -09 Heredera de un talento artístico familiar, esta destacada intérprete e instrumentista ha llenado de orgullo a su pueblo de Las Rojas, llegando a com- partir escenario con íconos como Lucho Barrios y Palmenia Pizarro. -

EL GRUPO PROCESO En Los Primeros Años De La Transición 1982-1993
INVESTIGACIÓN EL GRUPO PROCESO en los primeros años de la transición 1982-1993 EL GRUPO PROCESO en los primeros años de la transición 1982-1993 Investigación realizada por: Alejandro de la Fuente Claudio Guerrero Asistentes de investigación: Marla Michell 1 Vanessa Watanabe EL GRUPO PROCESO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICIÓN 1982-1993 II CONCURSO DE PROMOCIÓN DEL ARCHIVO DE LA CINETECA NACIONAL DE CHILE Autores de la investigación: Alejandro de la Fuente Claudio Guerrero Asistentes de investigación: Marla Michell Vanessa Watanabe Cineteca Nacional de Chile Directora: Mónica Villarroel Edición: María Eugenia Meza, coordinadora de Difusión y formación Producción: Macarena Bello Archivo: Pablo Insunza, coordinador de Conservación y plataforma digital Archivo on line y documentación: Marcelo Morales Técnicos laboratorio: Álvaro de la Peña, Marcelo Vega Diseño y diagramación: Diseño Otros Pérez Financia: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de Fomento Audiovisual. Programa de Apoyo al Patrimonio Audiovisual, modalidad de Apoyo a Eventos de Difusión del Patrimonio Audiovisual, Convocatoria 2015. © Cineteca Nacional de Chile, Centro Cultural La Moneda Los contenidos de la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente EL GRUPO PROCESO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICIÓN 1982-1993 II Concurso de Promoción del Archivo de la Cineteca Nacional de Chile ÍNDICE INTRODUCCIÓN 5 LOS ORÍGENES DEL GRUPO PROCESO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD -

Legislatura Ordinaria Número 329
Labor Parlamentaria Juan Masferrer Pellizzari Legislatura Ordinaria número 329 Del 21 de mayo de 1994 al 18 de septiembre de 1994 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 13-09-2019 NOTA EXPLICATIVA Esta Labor Parlamentaria ha sido construida por la Biblioteca del Congreso a partir de la información contenida en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, referidas a las participaciones de los legisladores, documentos, fundamentos, debates y votaciones que determinan las decisiones legislativas en cada etapa del proceso de formación de la ley. Junto a ello se entrega acceso a su labor fiscalizadora, de representación, de diplomacia parlamentaria y atribuciones propias según corresponda. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice desde el cual se puede acceder directamente al texto completo de la intervención. Cabe considerar que la información contenida en este dossier se encuentra en continuo poblamiento, de manera tal que día a día se va actualizando la información que lo conforma. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 13-09-2019 ÍNDICE Labor Legislativa ........................................................................................................................ 3 Intervención ................................................................................................................................... 3 Mociones ..................................................................................................................................... -

Primer Informe De Resultados De La Cuenta Satélite De Cultura
Primer Informe de Resultados de la Cuenta Satélite de Cultura de la República Dominicana Banco Central de la República Dominicana Ministerio de Cultura de la República Dominicana _____________________________________________________________________________ MARCO INSTITUCIONAL CUENTA SATÉLITE DE CULTURA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 2016 MINISTERIO DE CULTURA (MINC) José Antonio Rodríguez / Ministro Carlos Santos Durán / Viceministro de Desarrollo Institucional Carlos Salcedo / Director Gabinete Ministerial Alberto Valenzuela Cabral / Director Técnico Marcia A. Read Martínez / Coordinadora de CSC Yolanda González Almonte / Consultora Cuenta Satélite de Cultura Guillermo Franco / Director de Procesos Cinthia Tavarez Mora / Asistente de Investigación Eugenio Mariano / Asistente de Investigación BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA Héctor Valdez Albizu / Gobernador Olga Díaz Mora / Asesora Económica de la Gobernación y Economista Principal Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas Ramón Antonio González / Director Elina Rosario / Consultor Económico Diógenes Corporán / Subdirector de Cuentas Nacionales Lucesita Sosa Florentino / Coordinador Técnico / Coordinadora Equipo de Trabajo CSC Aránzazu Olaizola / Economista III María Ivelisse Cuevas / Economista III Amarilis Pujols de Contreras / Economista II ASISTENCIA TECNICA Liliana Ortiz / Consultora Internacional Carlos Guzmán Cárdenas / Consultor Internacional Roberto Antonio Blondet Hernández / Consultor Nacional Eduardo Díaz Guerra / Corrección de Estilo Amín Toribio /