17192373.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
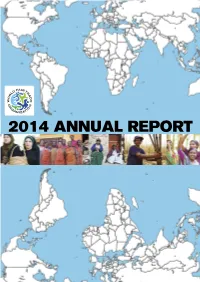
2014 Annual Report I
2014 ANNUAL REPORT I. Table of Contents I. Table of Contents 2 II. Letter from the President 3 III. About WFTO 4 A global network of Fair Trade Organisations 4 Our vision and mission 4 A membership organization 5 The Goals of WFTO 5 Credibility & identity 5 Learning 5 Voice 5 Market access 5 Capability 5 I V. Our achievements and activities 6 a. Credibility and Identity 6 b. Learning 7 c. Market Access 9 d. Voice 10 e. Capability 13 V. The WFTO enlarged family: WFTO Regions 16 VI. Our supporters 18 VII. ANNEXES to 2014 Annual Report 18 Financial Overview for 2014 18 Balance Sheet 2014 18 Income and Expenditure 19 List of WFTO members, as of 31 December 2014. 20 List of WFTO individual associates, as of 31 December 2014. 27 2 - 2014 WFTO Annual Report I. Letter from the President Dear WFTO members, provisional Member, Associates and Fair Trade friends, Last year I had the chance prove the ‘FTO identity’ and the compliance of WFTO to encounter again in my members with FT principles. By the end of 2014, more travels around the globe than 2/3 of our member had started their GS process. countless enthusiastic This lets us hope that soon most of our members will promoters of Fair Trade be Guaranteed FTO. Guaranteed members are allowed (FT) principles and Fair to place the WFTO product label on their products and Trade products. I realized many members are asking how the label will be promot- once more that after sev- ed to generate sales. -

Fair Trade 1 Fair Trade
Fair trade 1 Fair trade For other uses, see Fair trade (disambiguation). Part of the Politics series on Progressivism Ideas • Idea of Progress • Scientific progress • Social progress • Economic development • Technological change • Linear history History • Enlightenment • Industrial revolution • Modernity • Politics portal • v • t [1] • e Fair trade is an organized social movement that aims to help producers in developing countries to make better trading conditions and promote sustainability. It advocates the payment of a higher price to exporters as well as higher social and environmental standards. It focuses in particular on exports from developing countries to developed countries, most notably handicrafts, coffee, cocoa, sugar, tea, bananas, honey, cotton, wine,[2] fresh fruit, chocolate, flowers, and gold.[3] Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect that seek greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers and workers – especially in the South. Fair Trade Organizations, backed by consumers, are engaged actively in supporting producers, awareness raising and in campaigning for changes in the rules and practice of conventional international trade.[4] There are several recognized Fairtrade certifiers, including Fairtrade International (formerly called FLO/Fairtrade Labelling Organizations International), IMO and Eco-Social. Additionally, Fair Trade USA, formerly a licensing -

The Institutionalization of Fair Trade: More Than Just a Degraded Form Of
Journal of Business Ethics (2009) 86:63–79 Ó Springer 2008 DOI 10.1007/s10551-008-9758-4 The Institutionalization of Fair Trade: Corinne Gendron More than Just a Degraded Form Ve´ronique Bisaillon of Social Action Ana Isabel Otero Rance ABSTRACT. The context of economic globalization has can be characterized as a clash between a ‘‘radical, militant’’ contributed to the emergence of a new form of social action pole and a ‘‘softer, more commercial’’ one. However, it is which has spread into the economic sphere in the form of the not the actual institutionalization of fair trade which is being new social economic movements. The emblematic figure of debated among fair trade actors on either side of the fence, this new generation of social movements is fair trade, which but rather the challenges inherent in finding an economic influences the economy towards political or social ends. institutionalization acceptable to social economic move- Having emerged from multiple alternative trade practices, ments. Therefore the institutionalization process of fair trade fair trade has gradually become institutionalized since the should not be seen as mere degradation of social action, but professionalization of World Shops, the arrival of fair trade rather as typical of the institutionalization process of new products in the food industry, and the establishment of an social economic movements. If we need to worry about the official ‘‘fair trade’’ label. With the strength that this institu- highjacking and alteration of the fair trade movement by the tionalization has generated, fair trade can now be considered dominant economic system, the opposite is no less likely, as a real trade system that questions, as much as it renews, the new social economic movements contribute to an ethical traditional economic system. -

Nederlanders & Fairtrade 2011
NEDERLANders & fAIRTRade 2011 ONDERZoek naar aankOOPGEDRAg En aankoop- MOTIEven bij fAIRTRade leVENSMIDDELEN 1 ONDERZoek 4 – NederlaNders eN fAIRTRade 2011 ONDERZOEKSREEKS 4 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internati- onale samenwerking. NCDO bevordert het publieke bewustzijn over internationale samenwerking en het belang van Nederland om op dit terrein actief te zijn. NCDO doet onderzoek, verstrekt kennis en advies, stimuleert publiek debat en is actief in NEDERLANders onderwijs en educatie. Zij werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschap- pelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap. & fAIRTRade 2011 Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek of wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuw onderzoek, neem dan contact op met NCDO via ONDERZOEk NAAR aaNKOOPGEDRAG EN aaNKOOP- [email protected]. MOTIEVEN BIj fAIRTRADE lEVENSMIDDELEN Foto omslag: Michiel Wijnbergh/Hollandse Hoogte ISBN: 978-90-74612-17-3 Amsterdam, mei 2012 IRENE DE GOEDE RUERD RUBEN NCDO Postbus 94020 IN sAMENWERKING mET: 1090 GA Amsterdam GFK tel +31 (0)20 568 87 55 MedegeFINANCIERD DOOR: FAIR TRADE ORIGINAL [email protected] STICHTING Max HAVELAAR www.ncdo.nl LANDELIJKE VERENIGING vAN WERELDWINKELS INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING SAMENVATTING 5 Hoeveel huishoudens in Nederland kochten in 2011 fairtrade levens- middelen? Waar deden zij deze aankopen? Hoe ziet de kopersgroep eruit? 1 INTroduCTIE 8 En met welke motieven kochten Nederlanders fairtrade producten? NCDO 2 FAIRTRADE aaNKOOPGEDRAG IN NEDERLAND 9 onderzocht deze vragen in samenwerking met GfK. 3 FAIRTRADE: WAt vINDt NEDERLAND? 26 4 DE fAIR TRADE B ALANs: NieuWE UITD AGINGEN v OOR 34 EERLIJKE haNDEL Groei IN fAIRTRADE aaNKOPEN hOUDt aaN LITERATUUR 50 Net als in voorgaande jaren was er in 2011 sprake van een forse groei in het VERANTWOORDING 52 aantal Nederlandse huishoudens dat fairtrade levensmiddelen koopt. -

Annual Report 2009
WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION Annual Report 2009 © WFTO Annual Report 2009. All Rights Reserved. Table of Contents I The mission and vision of the WFTO 3 II President’s Executive Summary 3 III WFTO 2009: Year in Review 5 IV Core Services: Growing Trust in Fair Trade Organizations 7 Membership and Monitoring: Towards a Quality Management System 7 Market Access and Market Development: From Local to Global Trade For Small Producers 7 Communications and Branding: Building an Innovative Brand 8 World Fair Trade Day: A Big Day for the Planet 9 Advocacy: engaging policy makers in Fair Trade 10 V WFTO Regionalization and the Regional Networks: Fair Trade Around the World 13 VI Financial Report 21 VII Acknowledgements 24 VIII List of the WFTO Members 25 © WFTO Annual Report 2009. All Rights Reserved. 1. THE MISSION AND VISION OF THE WFTO Vision WFTO, the World Fair Trade Organization, has a vision of a world in which trade structures and practices have been transformed to work in favour of the poor and promote sustainable development and justice. Mission WFTO’s mission is to enable producers to improve their livelihoods and communities through Fair Trade. WFTO will be the global network and advocate for Fair Trade, ensuring producer voices are heard. The interests of producers, especially small farmers and artisans, should be the main focus in all the policies, governance, structures and decision making within the WFTO. 2. PRESIDENT’S EXECUTIVE SUMMARY AN EVENTFUL YEAR - A DIFFICULT ENVIRONMENT The full force of the global economic downturn dramatically affected many of our members in both the North and in the South. -

Fair Trade 2007: New Facts and Figures from an Ongoing Success Story a Report on Fair Trade in 33 Consumer Countries
Fair Trade 2007: new facts and figures from an ongoing success story A report on Fair Trade in 33 consumer countries. by Jean-Marie Krier A survey prepared on behalf of DAWS – Dutch Association of Worldshops, Netherlands Fair Trade 2007: New Facts and Figures from an ongoing Success Story A Report on Fair Trade in 33 consumer countries by Jean-Marie Krier A survey prepared on behalf of DAWS – Dutch Association of Worldshops, Netherlands This survey is published by the Dutch Association of Worldshops with support of the FINE advocacy office located in Brussels: Fairtrade Labelling Organisations International (FIO), International Fair Trade Organisation (IFAT), Network of European World Shops (NEWS!) and European Fair Trade Association (EFTA). The project was financed by the Dutch Ministry of Foreign Affairs. For information and copyright: The Dutch Association of Worldshops Randweg 8 4104 AC Culemborg The Netherlands Tel: (+31) 234 270 250 Fax: (+31) 234 479 272 [email protected] www.wereldwinkels.nl Reproduction of parts of the text is permitted, provided that the Dutch Association of Worldshops is cited as the source. © DAWS, August 2008 Author of the survey: Jean-Marie Krier Elisabethstr. 2 A - 5020 Salzburg Austria Tel: (+43) 662 840953 - 14 [email protected] www.fairfutures.at The author wishes to thank all those who have in some form or another contributed to this report and helped him gain as comprehensive a picture as possible. All remaining errors are the sole responsibility of the author. Final editing: Peter van Mersbergen, -
Alternative Economies and Spaces
Hans-Martin Zademach, Sebastian Hillebrand (eds.) Alternative Economies and Spaces Hans-Martin Zademach, Sebastian Hillebrand (eds.) Alternative Economies and Spaces New Perspectives for a Sustainable Economy Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Natio- nalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de © 2013 transcript Verlag, Bielefeld All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or uti- lized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any infor- mation storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Cover concept: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Cover illustration: Alexandra Kaiser, Eichstätt, 2011 Printed by Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 978-3-8376-2498-4 Content Acknowledgements | 7 Alternative Economies and Spaces: Introductory Remarks Sebastian Hillebrand and Hans-Martin Zademach | 9 Interrogating Alternative Local and Regional Economies: The British Credit Union Movement and Post-Binary Thinking Andrew E.G. Jonas | 23 The Alternative Economy at the Regional Scale? Lessons from the Chiemgau Peter North and Katinka Weber | 43 The Possibilities of Economic Difference? Social Relations of Value, Space and Economic Geographies Roger Lee | 69 Placing the Practices of Alternative Economic Geographies: Alternative Retail, the Spaces of Intention and Ethical Ambiguities Michael K. Goodman and Raymond Bryant | 85 Social Enterprise, Social Innovation and Alternative Economies: Insights from Fair Trade and Renewable Energy Benjamin Huybrechts | 113 References | 131 Notes on Contributors | 155 Acknowledgements The volume in hand contains a collection of contributions that are con- cerned with alternative modes of economic and social exchange, among them alternative currency schemes, fair trade, and social enter- prises. -
115. Fair Trade, Een Eerlijke Prijs Voor Een (H)Eerlijk Product
115. Fair Trade, een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product In de kerstvakantie las ik het boek ‘Fair Trade Het verhaal achter Max Havelaar-koffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans’ van Nico Roozen en Frans van der Hoff. Een erg leesbaar en interessant boek, voor een ieder die geïnteresseerd is in het Fair Trade concept en hoe dit tot stand is gekomen een aanrader. Aan de basis van het Max Havelaar-project staan de Indiaanse koffieboeren die gezegd hebben: ‘We hoeven jullie giften niet. We zijn geen bedelaars. Als jullie een faire prijs voor ons product betalen, kunnen we het verder zonder hulp stellen.’ Deze Mexicaanse koffieboeren leven in het ontoegankelijke Juarezgebergte. Voordat dit gebergte door een weg ontsloten werd, waren de koffieboeren volstrekt afhankelijk van de opkopers uit de vallei. Dezen boden een lage prijs voor de koffie, maar de boeren hadden geen keus. Omdat de bergboeren zelf nauwelijks lastdieren bezaten, hadden ze geen mogelijkheden om zelf hun koffie te transporteren. De tussenhandelaren, die coyotes, jakhalzen, genoemd werden, vertelden dat de koffie van beroerde kwaliteit was en ze de boeren er daarom maar weinig voor konden betalen. De Nederlandse priester Frans van der Hoff, één van de auteurs van het boek, werkt in dit gebied en heeft samen met de boeren de reële koffieprijs berekend, aan de hand van geïnvesteerde arbeid. Ze kwamen op 65 dollarcent per kilo uit. Via de tussenhandelaren kregen de boeren niet meer dan 25 dollarcent per kilo. Als oplossing voor het probleem van de te lage opbrengsten werd besloten om te proberen de tussenhandel uit te schakelen en de koffie zelf in of vlakbij de haven te verkopen. -
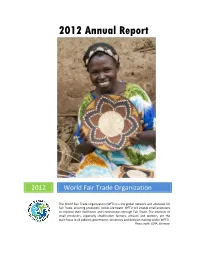
2012 Annual Report
2012 Annual Report 2012 World Fair Trade Organization The World Fair Trade Organization (WFTO) is the global network and advocate for Fair Trade, ensuring producers’ voices are heard. WFTO will enable small producers to improve their livelihoods and communities through Fair Trade. The interests of small producers, especially small-holder farmers, artisans and workers, are the main focus in all policies, governance, structures and decision making within WFTO. Photo credit: GEPA, Germany 1 2012 Annual Report – World Fair Trade Organization. All Rights Reserved. TABLE OF CONTENTS VISION AND MISSION OF THE WFTO 3 VISION 3 MISSION 3 MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 WFTO IN 2012 5 CORE SERVICES 6 MEMBERSHIP AND MONITORING 6 COMMUNICATIONS 9 MARKET ACCESS AND MARKET DEVELOPMENT 10 PROJECTS 11 WFTO FAIR TRADE GUARANTEE SYSTEM 11 GEO FAIR TRADE 11 THE REGIONAL NETWORKS 12 WFTO AFRICA 12 WFTO ASIA 13 WFTO EUROPE 16 WFTO LATIN AMERICA 17 WFTO PACIFIC 18 FINANCIAL REPORT 20 LIST OF WFTO MEMBERS IN 2012 22 2 2012 Annual Report – World Fair Trade Organization. All Rights Reserved. 1. VISION AND MISSION OF THE WFTO OUR VISION: A SUSTAINABLE AND FAIR ECONOMY The World Fair Trade Organization has a vision of a world in which trade structures and practices have been transformed to work in favour of small producers and promote social, economic and environmental sustainability through Fair Trade. The global movement is supported by responsible citizenship and business committed to a sustainable lifestyle, sustainable local economy and responsible consumption worldwide. OUR MISSION: FAIR TRADE The World Fair Trade Organization (WFTO) is the global network and advocate for Fair Trade, ensuring producers’ voices are heard. -

The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange 1St Edition Pdf
FREE THE RISE OF THE AMSTERDAM MARKET AND INFORMATION EXCHANGE 1ST EDITION PDF ClГѓВ© Lesger | 9781351882620 | | | | | The Netherlands - Market Overview This groundbreaking study challenges the notion that the shift of commercial power from Antwerp to Amsterdam in the sixteenth century was inevitable, and that the persistence of medieval practices in the former city doomed it to economic decline. Instead, it is argued that the physical division of the Low Countries into separate, hostile, states forced Amsterdam to redefine its role as trading capital of the Dutch Republic, and provided it with unique opportunities that it fully exploited. Trade in Amsterdam and the spatial economy of. Continuity and change in the gateway system. Commercial expansion in Amsterdam and changes. Established merchants and newcomers in Amsterdam. Amsterdam and the organization of trade in the early. Amsterdam as a centre of information supply. Summary and conclusion. A The levy of import and export duties during the Revolt. Number of entries and items in the assessment registers. B The archives of the Amsterdam Wisselbank and. Index of subjects. The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange 1st edition research interests include the organization of early modern trade; the spatial economy of the Low Countries; the history The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange 1st edition migration; and urban land use and the spatial structure of cities. Index of names. Wall Street Timeline - HISTORY The Dutch prefer the term stapelmarktwhich has less currency in the English language. In the Middle Ages local rulers sometimes gave the right to establish staple ports to certain cities. -
Université Du Québec À Rimouski Réflexions Sur Le
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI RÉFLEXIONS SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE AU PÉROU MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI COMME EXIGENCE PARTIELLE DU PROGRAMME DE MAÎTRISE ÈS ARTS EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL PAR ARNALDO EDGARDO NUNEZ GORRITTI OCTOBRE 2007 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI Service de la bibliothèque Avertissement La diffusion de ce mémoire ou de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire « Autorisation de reproduire et de diffuser un rapport, un mémoire ou une thèse ». En signant ce formulaire, l’auteur concède à l’Université du Québec à Rimouski une licence non exclusive d’utilisation et de publication de la totalité ou d’une partie importante de son travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, l’auteur autorise l’Université du Québec à Rimouski à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de son travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l’Internet. Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une renonciation de la part de l’auteur à ses droits moraux ni à ses droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, l’auteur conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont il possède un exemplaire. REMERCIEMENTS En premier lieu, nous désirons remercier M. Oleg Stanek, directeur du programme de Maîtrise en Développement régional à l'Université du Québec à Rimouski et, directeur de ce travail de recherche. Nous voulons aussi remercier M. Serge Côté de l' Université du Québec à Rimouski et M. -

Fair Trade As a Solution for Inequality on the Global Market - Corporate Perspective
Sandra Lovrić / Fair Trade as a Solution for Inequality on the Global Market - Corporate Perspective ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER FAIR TRADE AS A SOLUTION FOR INEQUALITY ON THE GLOBAL MARKET - CORPORATE PERSPECTIVE Sandra Lovrić* ABSTRACT New alternatives to free trade are evolving at the global market; their aim is to bring more ethics and morality into the relations between the trading parties (producers, corporations and buyers). This article analyses one of such alternatives i.e. Fair Trade from the perspective of influencing change of corporate politics. Due to the rising awareness of buyers about the origin of goods and the initiatives of forcing corporations into changing their practices based on unethical treatment of workers in the 3rd world countries, alternative ways of trade are becoming part of traditional corporate environ- ment in the free trade chain. By elaborating fundamental principles of certification proc- ess, the article gives an answer to the question of creation of added ethical value in the aspect of positioning corporations in the “new economy”. KEY WORDS: Fair Trade, corporate social responsibility, sustainable development, business ethics JEL: F63, O19, Q01 1. INTRODUCTION Alternative ways of trade and responsible business initiatives are becoming an im- portant part of the globalization process, currently challenging the established practices of supply chains and multinational corporations. Fair Trade and ethical trade are both part of such alternatives getting into focus over past couple of years in context of economic globalization. The two forms have lately gained much in significance because of the ever growing public awareness of the moral obligation of corporations, and the western society as a whole, in facing disputable issues of poverty, assurance of long-term sustainability and environmental concerns.