Cent Tro De E Estud Dios in Ntern Nacion Nales
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

305 Año XVIII CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C
Editorial Miserias de la justicia mexicana STE TÍTULO PODRÍA SERVIR lo mismo para referirnos a la justicia fiscal o a la E justicia electoral, pero hoy nos enfocamos sólo a la Justicia Penal que -a contrapelo de las frecuentes reformas de los últimos años- sigue anclada en seculares usos y costumbres que niegan la Ley y, por supuesto, evaden una recta aplicación del Derecho. A partir de la irrupción en el poder público de la tecnoburocracia neoliberal hace tres décadas, nunca antes en la historia de México el gobierno habló tanto del Estado de Derecho. Especialmente en las presidencias del Partido Acción Nacional (PAN), y particularmen- te en la de Felipe Calderón -en que las más estratégicas esferas de decisión gubernamen- tal fueron delegadas a egresados de la Escuela Libre de Derecho- se apeló a la doctrina clásica para defender el uso de la fuerza -expresamente la armada-como monopolio exclusivo del Estado. El ejercicio de ese monopolio pretendió justificarse al socaire de la guerranarca , pero su depravación sirvió, de un lado, para usos electoreros o, en otra vertiente, para blindar con descarada impunidad la disolvente industria de la corrupción. En un lapso de apenas siete años, nada menos que dos ministros presidentes de la Supre- ma Corte de Justicia de la Nación han sido piedras de escándalo: Uno, por su injerencia en la política electoral para inhabilitar a un candidato a la presidencia de la República; el otro más recientemente, por pretender hacer de su función pública medio de encubrimiento y solución de su conducta privada. Magistrados o jueces de distrito han sido defenestrados -pocas veces indiciados- por colusión con el crimen. -

Estudio De Recepción
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE PERIODISMO. ESTUDIO DE RECEPCIÓN: LA CALIDAD DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE LA VIOLENCIA SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. CASOS: “NOTICIAS 4 VISIÓN” DE CANAL 4 Y “CÓDIGO 21” DE CANAL 21. PRESENTADO POR: ANA BETY DE JESÚS SORIANO SS02011. LARITZA VERÓNICA CRUZ PÉREZ CP04059. IVAN ERNESTO BONILLA QUINTEROS BQ93007. INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ELABORADO POR ESTUDIANTES EGRESADOS PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADOS EN PERIODISMO. LICDO. IVÁN ALEXANDER HERNÁNDEZ SERRANO. DOCENTE DIRECTOR. Msc. YUPILTSINCA ROSALES CASTRO. COORDINADOR GENERAL DE PROCESOS DE GRADUACIÓN. 25 DE AGOSTO DE 2015. CIUDAD UNIVERSITARIA. SAN SALVADOR, El SALVADOR. AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. ING. MARIO ROBERTO NIETO LOVO. RECTOR. Msc. ANA MARÍA GLOWER DE ALVARADO. VICERRECTORA ACADÉMICA. Msc. ÓSCAR NOÉ NAVARRETE. VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. DRA. ANA LETICIA ZAVALETA DE AMAYA. SECRETARIA GENERAL. AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. Msc. JOSÉ RAYMUNDO CALDERÓN MORÁN. DECANO. Msc. NORMA CECILIA BLANDÓN DE CASTRO. VICEDECANA. LIC. ALFONSO MEJÍA ROSALES. SECRETARIO DE LA FACULTAD. AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO. LIC. ROBERTO ANTONIO MAZA EMÉSTICA. JEFE DE DEPARTAMENTO. Msc. YUPILTSINCA ROSALES CASTRO. COORDINADOR GENERAL DE PROCESOS DE GRADO. LIC. IVÁN ALEXANDER HERNÁNDEZ SERRANO. DOCENTE DIRECTOR. AGRADECIMIENTO. “Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas, las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros”. Y fue así como con “la desesperada, esperanza” de la búsqueda de ser mejor ser humano y aprender para dar lo mejor de mí, me integre en esta carrera, buscando el conocimiento, la libertad a través de la cultura y fueron años de esfuerzo, donde solo los eternos soñadores y valientes se identificaran conmigo. -
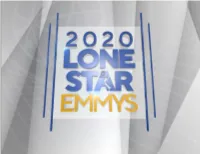
Emmy-2020-Program-Final.Pdf
TONIGHT’S PROGRAM SATURDAY, DECEMBER 5, 2020 LETTER FROM THE PRESIDENT 3 LETTER FROM THE AWARDS CHAIR 4 LONE STAR CHAPTER JUDGING POLICY 5 LONE STAR EMMY® CHAPTER BOARD OF GOVERNORS 6 LONE STAR EMMY® CHAPTER BOARD MEMBERS AND COMMITTEES 7 LONE STAR EMMY® NOMINATIONS NEWS GATHERING 9 SPOT ANNOUNCEMENTS 16 PROGRAMMING (NON-NEWS) 20 NEWS SPECIALTY 24 PROGRAMMING (NON-NEWS) 33 NEWS GATHERING 36 OVERALL EXCELLENCE 41 ACKNOWLEDGMENTS 43 LETTER FROM THE 2020 LONE STAR EMMY® A W A R D S 3 PRESIDENT Good evening and welcome to the 2020 Lone Star EMMY® Awards. I also thank the Lone Star Board of Governors, those who have donated their time to keep the Chapter operating during this As President of the Lone Star Chapter, it is my pleasure to welcome challenging time. I’d like to thank Linnea Lewis and our production you to our annual evening of celebration and recognition. Obviously, team for pivoting from a live production to what you see 2020 has been a year like no other, and like so many others, we are tonight. Remember, all of this was done while keeping to the presenting a virtual show tonight. standards and guidelines established by the National Academy of Television Arts and Sciences, and in spite of a pandemic. I am When COVID first broke out, we were hopeful to still meet in proud to say, this group has worked tirelessly to make tonight the San Antonio, but it wasn’t meant to be. Tonight, as we take a best experience possible for you. different approach in this very different year, we continue to honor the very best in regional production. -

MARCELA PÉREZ BARROS PRESENTADORA DE NOTICIAS UNIVISION 45 HOUSTON Papás En La Era Digital
Edición No. 148 • Colombia Papás María del Michel Bancelin Socorro Castañeda Raúl Correa Estrena canal en Manuel Alzamora Youtube sobre Derecho Disciplinario Víctor González Juan Pablo Figueroa Shadya Egan Bernal Karawi Rey del Giro de Italia Mentora espiritual Mónica de Donado Mariana Arango El arte de “saber Influencer y ser” y “saber estar” emprendedora MARCELA PÉREZ BARROS PRESENTADORA DE NOTICIAS UNIVISION 45 HOUSTON Papás en la era digital a revolución digital y el teletrabajo por la pandemia variaron o intensificaron algunas actividades Lde los padres en la familia. Es así como en este confinamiento comparten más tiempo con los hijos, se involucran más en su educación y ayudan en las tareas del hogar. Se inventan juegos y dependiendo de las habilidades de cada uno de ellos se reparten las funciones en la casa, como barrer, limpiar, cuidar a los niños, mientras la mamá prepara la comida y también cumple con su trabajo profesional. Nuevos tiempos!!! Sin embrago, los deseos para sus hijos son los mismos de siempre: “Queremos lo mejor para ellos, que no sufran, Orlando Zapata OZ Mauricio Villafañe que sean felices y que logren con su hija Sophia con su hija Julieta sus metas en la vida”. 2 revista LA OLA CARIBE LA OLA CARIBE destaca en este mes del padre a varios de ellos, proactivos, disponibles los 7 días de la semana y muy participativos en la educación, formación y cuidado de sus hijos. Además, quieren convertirse en el papá perfecto. Daniel Cabrera con sus hijos Luca y Gabriel Rafael De Avila con sus Nassin Andon y su hija Zuleck hijos Samuel y Santiago Tavo Choperena y su hijo Thiago revista LA OLA CARIBE 3 4 revista LA OLA CARIBE revista LA OLA CARIBE 5 Michel Bancelin Salzedo Empresario de tradición que se reinventó en pandemia 6 revista LA OLA CARIBE sus 42 años Michel sido ejemplo para continuar Bancelin Salzedo esta importante labor de se siente realizado generación en generación. -

Analisis Programatico Secretaria De Turismo
ANALISIS PROGRAMATICO SECRETARIA DE TURISMO I. ESTRATEGIA PROGRAMATICA SECTORIAL Un requisito fundamental para consolidar el proceso de crecimiento económico del país, es el fortalecimiento de la actividad turística. Por ello, en 1999 la misión del Sector Turismo se orientó a diseñar y operar las políticas de desarrollo, promoción y servicios turísticos para estimular el crecimiento de este sector económico. Para cumplir eficientemente con su misión, el sector cuenta con el Programa de Desarrollo del Sector Turismo 1995-2000, orientado a la consecución de los siguientes objetivos. - Aumentar la capacidad competitiva del sector. - Promover un desarrollo turístico sustentable. - Mantener, mejorar y ampliar la planta de empleo en el Sector Turístico. - Incrementar la captación de divisas por recepción de turismo. - Fomentar el desarrollo regional. Para cumplir eficientemente con su misión, en 1999 el gasto del Sector Turismo otorgó prioridad a los programas de promoción dirigidos a los segmentos y regiones más rentables; a fortalecer la infraestructura e impulsar nuevos productos turísticos con criterios de sustentabilidad; y a brindar mayor seguridad y orientación a los turistas. Las principales líneas de acción propuestas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1999 para la Secretaría de Turismo (SECTUR), fueron las siguientes: Financiamiento e inversión - Promover la diversificación de fuentes de financiamiento e inversión, adecuándolas a las nuevas condiciones de la competitividad. - Actualizar el catálogo de proyectos y oportunidades de inversión, así como el directorio de inversiones nacionales y extranjeras, con el fin de promover la inversión y el financiamiento turístico. - Fortalecer los esquemas existentes de participación de los sectores público, privado y social y, diseñar nuevos esquemas para promover y optimizar la inversión y financiamiento nacional y extranjero en el Sector Turismo. -

Del Sueño Americano a Los Sueños De Ciudadanía
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ACADÉMICA MÉXICO MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES XVII PROMOCIÓN 2008-2010 Del sueño americano a los sueños de ciudadanía. Análisis campaña ¡Ya es hora! , como elemento de apoyo en la definición de la ciudadanía estadounidense de origen latino. Tesis que para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales Presenta: Adjani Gabriela Tovar Pimentel Dirección de tesis: Dra. Cecilia Bobes León Dra. Luz María Garay Cruz Seminario de investigación: Identidades transnacionales México, D.F. Agosto de 2010 Resumen: Durante las últimas dos décadas del siglo XX, los flujos migratorios de AL a Estados unidos se incrementaron sustancialmente. Ante la falta de políticas claras en materia migratoria, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, se han implementado acciones que buscan el respeto de los derechos del enclave cultural latino. Tal es el caso de la campaña ¡Ya es hora!, una campaña histórica apartidista, lanzada en respuesta a las movilizaciones de la comunidad latina, que buscó fomentar la participación cívica de los residentes latinos a fin de que dicha comunidad lograra incidir, de forma directa, en el proceso político estadounidense. El presente documento tiene como finalidad analizar la definición que de ciudadanía presentó la campaña ¡Ya es hora! , y contrastarla con la definición que de ella dan los nuevos ciudadanos estadounidenses de origen latino, que fueron apoyados por la campaña. Abstract During the last two decades of the twentieth century the migration flows from Latin America to the United States have being increased substantially. Along this situation the attacks on the Latino community residing in that country have also increased. -

Cascabel Deportes
Priístas Exigen sea Expulsado Salinas; De 8.5% Podría ser el Aumento Salarial, Critican “Tibieza” de Dulce María Sauri Dice Coparmex; no Hubo Crisis, Argumenta è Nacionales è Economía/Finanzas Año 48, Número 15,532 Colima, Col., Viernes 13 de Octubre de 2000 www.diariodecolima.com $4.00 Dos Planillas No es Prioritario Consejo se Inscribieron Para el CDE-PRI l Mañana, la elección por los consejeros Las “fórmulas” encabezadas por Gus- tavo Vázquez Montes de la Judicatura: Chávez y Guillermo Torres Hernández se registra- ron ayer para compe- l Preferible satisfacer las necesidades del Stje l No ha tenido resultados en otras entidades tir por el voto de los donde fue creado l Ha tenido divergencias con la Scjn l La tendencia, que el Tribunal consejeros para la pre- designe a magistrados; en el Congreso, iniciativa con candados sidencia del comité di- rectivo estatal del PRI. Rosaura Eloísa HERNANDEZ ANGUIANO La inscripción se dio ante la comisión elec- En estos momentos sería innecesaria la instalación una situación incompatible ya que debe ser un órgano toral creada exprofe- de un Consejo de la Judicatura, debido a que el Poder auxiliar del Poder Judicial y no paralelo. Judicial del Estado es muy pequeño; además, obligaría a Chávez Carrillo observó que en Colima, dadas las so con miras a la elec- tener una estructura burocrática en la que los consejeros, circunstancias, “sería una estructura burocrática, por lo ción que habrá de dar- como en otras entidades, tienen el mismo sueldo que los pronto innecesaria”. se mañana. magistrados por lo que es preferible satisfacer antes las Acotó que las funciones de éste consejo son propia- Cerca de las necesidades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. -

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA 447 GONZÁLEZ y González, Luis (comp.). Los Presidentes de México ante la Nación 1821-1966, t. IV, Informes, manifiestos y Capítulo 5 documentos de 1821 a 1966, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966. Bibliográficas GUERRERO, Omar. El Estado y la Administración Pública en México, México, INAP, 1989. Historia del Servicio Militar Nacional en la Ciudad de México y desarrollo del personal de Complemento (Reservas) dentro de la Armada de México, México, Asociación de Infantes de Marina A.C., 1984. HERMIDA Ruiz, Ángel J. Cárdenas, Comandante del Pacífico, México, El Caballito, 1982. BARRAGÁN Rodríguez, Juan. Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista, México, Segunda Época, 1985. JORDÁN, Fernando. Mar Roxo de Cortés, Biografía de un Golfo, Mexicali, B.C., Secretaría de Educación Pública, Universidad Autónoma de Baja California, 1995. BOSCH García, Carlos. México frente al mar. El conflicto histórico entre la novedad marinera y la tradición terrestre, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1981. KING, Ernest. La Flota norteamericana en la Guerra Mundial, Madrid, Ministerio de Marina, s/a. BONILLA, Juan de Dios. Apuntes para la Historia de la Marina Nacional, México, SPI, 1946. KRAUSE, Enrique, Jean Meyer y Cayetano Reyes. Historia de la Revolución Mexicana, 1924-1928, México, El Colegio de México, 1977. Historia Marítima de México, México, Litorales, 1962. LAVALLE Argudín, Mario. La Armada en el México independiente, México, Secretaría de Marina-Instituto Nacional de Estudios CÁRDENAS de la Peña, Enrique. Semblanza Marítima del México Independiente y Revolucionario, vols. I y II, México, Secretaría Históricos de la Revolución Mexicana, 1985. -

Gabriel Moreno Uow Thesis A
WestminsterResearch http://www.westminster.ac.uk/westminsterresearch Transnational audiences and the reception of television news: a study of Mexicans in Los Angeles. Gabriel A. Moreno-Esparza School of Media, Arts and Design This is an electronic version of a PhD thesis awarded by the University of Westminster. © The Author, 2009. This is an exact reproduction of the paper copy held by the University of Westminster library. The WestminsterResearch online digital archive at the University of Westminster aims to make the research output of the University available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the authors and/or copyright owners. Users are permitted to download and/or print one copy for non-commercial private study or research. Further distribution and any use of material from within this archive for profit-making enterprises or for commercial gain is strictly forbidden. Whilst further distribution of specific materials from within this archive is forbidden, you may freely distribute the URL of WestminsterResearch: (http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/). In case of abuse or copyright appearing without permission e-mail [email protected] TRANSNATIONAL AUDIENCES AND THE RECEPTION OF TELEVISION NEWS: A STUDY OF MEXICANS IN LOS ANGELES GABRIEL A. MORENO-ESPARZA A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University of Westminster for the degree of Doctor of Philosophy May 2009 To Tupe, a quien debo lo que soy To Adela, mi compañera de viaje TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS I ABSTRACT II INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW 16 1.1 TRANSNATIONALISM, DIASPORA AND BORDERS: FLOWS OF THE GLOBAL AND THE LOCAL 1. -

De Despojos Y Luchas Por La Vida
De despojos y luchas por la vida Xochitl Leyva Solano Patricia Viera Bravo Júnia M. Trigueiro de Lima Alberto C. Velázquez Solís 1 coordinadorxs 2 3 Primera edición agosto de 2021 De despojos y luchas por la vida Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-ciesas-Jorge Alonso Cooperativa Editorial Retos D.R. © 2021 Cátedra Jorge Alonso Calle España 1359 / C.P. 44190 / e-mail: [email protected] D.R. © Cooperativa Editorial Retos San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México Correo electrónico: [email protected] Facebook: Retos Nodo Chiapas Teléfono: +52-967-6749100 D.R. © Clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Estados Unidos 1168, C1101AAX, Ciudad de Buenos Aires, Argentina Correo electrónico: [email protected] www.clacso.org Teléfono +54-11-43049145 Fax +54-11-43050875 D.R. © 2021 Xochitl Leyva Solano D.R. © 2021 Patricia Viera Bravo D.R. © 2021 Júnia M. Trigueiro de Lima D.R. © 2021 Alberto Velázquez Solís La presente publicación cuenta con una lectura de pertinencia avalada por el Comité Editorial de la Cátedra Jorge Alonso, que garantiza su calidad y relevancia académica. El responsable técnico de esta publicación es Jorge Alonso Sánchez. Diseño de la colección, portada y diagramación de interiores: Postof Corrección: Grafisma editores Editores: Xochitl Leyva, Patricia Viera, Júnia M.T. de Lima y Alberto C. Velázquez Portada: Autor Anónimo. Fuente FB Ética Ecológica, en línea: https://www.facebook.com/eticaecologica/photos/a.112748307188199/263201298809565/ Coordinación editorial general: Jorge Alonso Sánchez Para una lectura óptima y un mejor funcionamiento de ligas externas y notas al pie de página, usar el programa Acrobat Reader (acceso gratuito en: <https://get.adobe.com/es/reader/>). -

He Newsweekly 011I
he Newsweekly 011i SPECIAL REPORT 3 -DIGIT 581 hldluhudllhuIduuIII BC199184 NOV95 REG008 N DAKOTA STATE UNIV UNIVERSITY LIBRARY FARGO, ND 58105 This is the be of a bea Men Now that our national roll -out is complete, DSSTM (Digital Satellite System) is available to people all over the United States. We've brought quality television entertainment, with access of up to 150 channels of popular programming, to markets in 48 states. And that's just the beginning. Since viewers will continue to turn to their local television stations, local broadcasters are sharing in the powerful impact of digital entertainment. Together we will service viewer's needs for a better world of television. SM EXPERIENCE DIGITAL ENTER IAINMENTsM znSSDIGITAL EAT ELUTE "Cil SYSTfh' © 1994, United States Satellite Broadcasting Company, Inc. All information subject to change. USSB is an official service mark of United States Satellite Broadcasting Company, Inc. D55" is an official trademark of DIRECTV, Inc., o unit of GM Hughes electronics. Fast Pack MUST READING FROM BROADCASTING & CABLE TOP OF THE WEEK Unbiased commission The FCC sends a letter to Fox denying allegations that the agency is biased in its investigation into allegations of foreign ownership of the network. / 6 New Year's resolution The commission is planning to consider major new policy moves at its first meeting of 1995. Among them: writing new rules for telcos carrying video (in the wake of court decisions overturning bans of telcos providing video programing in their telephone service areas) and allocating spectrum for digital audio. / 6 CBS adds shows In some network schedule moves, two of three new CBS sitcoms (from Carsey -Werner) pulled in strong numbers last week, while a third (from Shukovsky English) lagged far behind. -

19 De Noviembre De 2019
19 de noviembre de 2019 En Primer Informe, Cuitláhuac aprovechó para quemar a Yunes por sus “transas” Con todo respeto, patean a Hipólito por hablar sin pensar, Hoteleros reclaman por seguridad, infraestructura e imagen urbana Acosadores UV, la página de Facebook que denuncia a maestros Universidad debe intervenir en los tema de acoso sexual: Gobernador de Veracruz Fue Protección Civil el brazo político y electoral de los gobiernos pasados Asegura Gobernador buenos resultados con reestructura de deuda pública Contrasta PRI cifras del Informe; pide al Gobernador ajustar gabinete En Veracruz se juega y estudia al lado de la muerte; "mal olor en Semefo es insoportable" Objetivos cumplidos en el Primer Informe de Cuitláhuac García: Gómez Cazarín Matrimonio igualitario, cuestión de derechos: Cuitláhuac Buscará Orfis ampliación de 15 mdp para revisar Cuenta Pública 2018: Delia Cobos Veracruz baja a segundo lugar nacional en dengue Rasuran planes de reforestación y afecta a Veracruz PAN no descarta sancionar a diputados que crearon fracción mixta en Congreso de Veracruz - Portal Noticias Veracruz PAN no descarta sancionar a diputados que crearon fracción mixta en Congreso de Veracruz El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no descartó que los ocho diputados que salieron del grupo legislativo y se confirmaron en una fracción mixta puedan ser expulsados del partido. Esto luego de que el grupo encabezado por Sergio Hernández y María Josefina Gamboa Torales decidieran formar un grupo mixto tras la designación de su correligionario Omar Miranda Romero como coordinador de la bancada blanquiazul. "Algunos son diputados plurinominales y tienen que valorar eso ellos porque tendrían que dar la respuesta al partido, no a mí, al partido que les dió el honor de ser representantes del PAN.