RUBÉN DARÍO EN LORCA• María José Merlo Calvente1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Best Local History & Culture in Granada
"Best Local History & Culture in Granada" Erstellt von : Cityseeker 5 Vorgemerkte Orte El Palacio de los Olvidados "Retelling Jewish History" Palacio de los Olvidados documents the rough history of Sephardic Jews (the Jewish community of Spain), their exile from the country, or the choice of losing lives over exile. The chronology is well-presented, and the display spurs strong emotions. The museum also hosts other forms of story-telling, such as the Spanish Flamenco dance, dramatically by Jebulon demonstrating the skirmish of the bygone era. There are also musical concerts and and plays. Palacio de los Olvidados is worth a visit for a glance in this historic time. +34 958 10 0840 palaciodelosolvidados.co palaciodelosolvidados@gm Cuesta de Santa Inés 6, m/ ail.com Granada Museo de la Alhambra "Art from the Alhambra" Come here directly after visiting the Nasrid Palaces on your tour of the Alhambra. It'll help you to bring the place to life. You'll find an interesting collection of furniture, pottery, money, clothing, scientific instruments and other objects that were used as part of daily life in the palaces during the 13th, 14th and 15th centuries. The fabulous blue and gold ceramic Jarre by dailyinvention las Gacelas, or Alhambra Vase, is the showpiece item. You'll find it on the ground floor of Palacio de Carlos V (Carlos V's Palace). +34 958 027 971 www.alhambra-patronato.es/index. Calle de Real de Alhama, (Palacio de php/Museo-de-la-Alhambra/68/0/ Carlos V), Granada Casa Museo Manuel de Falla "Visit the Composer's House" For 20 years the internationally famous composer, Manuel de Falla lived and worked in this lovely old Moorish-style house in the Antequeruela district, on the eastern slopes of the Alhambra hill. -

Turismo De Granada
of Granada of l, 95, Granada 95, l, a bi a Ar lle a C 22, Granada 22, - 20 en, rg i V la de era r Car . n io t o m o pr is h t n i g n cipati i t r pa l a bi a Ar l a ci r Come o r Cent Street Map Map Street S. D BRAN 3.000 THAN MORE AND l Genil l a ci r Come o r Cent s s ment t ar p de d n a s n io t c ri t s e r er h t o r o f e tor S in ck e Ch acilities F e r o t In-S , HEAD, NIKE... HEAD, , T A ABOL B AS, D ADI Granada D UN F RE L A G U T R PO & N I A P S , , ER IG F L I H Y OMM T UREN, A L RALPH , K HAR S & UL A P Ciudad de de Ciudad AX S E R O T S T N E M T R A P E D T A D ORS, K MICHAEL OEWE, L TE, S O C A L Plano Plano S, S, S BO HUGO , T CKET A H S, S GUE A, D A C ES VIN KLEIN, CHANEL, DIOR, DIOR, CHANEL, KLEIN, VIN L A C ARMANI, s e . es l ng ei t r co l e . w ww 3 Bars and Restaurants and Bars hases c r pu wing o oll f e r o-measu t made- Men´s our our y in lance a b the edeem r and shopping A N S R E V O L G N I P P O H S R O F our our y f o lue a v the f o 10% e t ccumula A e g han c de eau r Bu ents v e ailor-made T ogram r p ery v Deli D AR W RE 0 1 ff a st l a Multilingu % ee shopping ee r Handsf A GR S CE I V R E S ARE C D ORE L I A T . -
Guide of Granada
Official guide City of Granada 3 Open doors To the past. To the future. To fusion. To mix. To the north. To the south. To the stars. To history. To the cutting edge. To the night. To the horizon. To adventure. To contemplation. To the body. To the mind. To fun. To culture. Open all year. Open to the world. Welcome The story of a name or a name for history 5TH CENTURY B.C.: the Turduli founded Elybirge. 2ND CENTURY B.C.: the Romans settled in Florentia Iliberitana. 1ST CENTURY: according to tradition, San Cecilio, the patron saint of the city, Christianised Iliberis. 7TH CENTURY: the Visigoths fortified Iliberia. 8TH CENTURY: the Arabs arrived in Ilvira. 11TH CENTURY: the Zirids moved their capital to Medina Garnata. 15TH CENTURY: Boabdil surrendered the keys of Granada to the Catholic Monarchs. Today, we still call this city GRANADA which, over its 25 century–history, has been the pride of all those who lived in it, defended it, those who lost it and those who won it. 25 centuries of inhabitants have given the city, apart from its different names, its multicultural nature, its diversity of monuments, religious and secular works of art, its roots and its sights and sounds only to be found in Granada. Iberians, Romans, Arabs, Jews and Christians have all considered this Granada to be their own, this Granada that is today the embodiment of diversity and harmonious coexistence. Since the 19th century, Granada has also been the perfect setting for those romantic travellers that had years on end free: the American Washington Irving, with his Tales of the Alhambra (1832), captivated writers, artists and musicians of his generation, telling them about that “fiercely magnificent” place that also fascinated Victor Hugo and Chateaubriand. -

Memory, Silence, and Democracy in Spain: Federico García Lorca, the Spanish Civil War, and the Law of Historical Memory Maria M
Memory, Silence, and Democracy in Spain: Federico García Lorca, the Spanish Civil War, and the Law of Historical Memory Maria M. Delgado Theatre Journal, Volume 67, Number 2, May 2015, pp. 177-196 (Article) Published by Johns Hopkins University Press DOI: 10.1353/tj.2015.0042 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/tj/summary/v067/67.2.delgado.html Accessed 1 Sep 2015 22:22 GMT Memory, Silence, and Democracy in Spain: Federico García Lorca, the Spanish Civil War, and the Law of Historical Memory Maria M. Delgado In the midst of the search for the body of Federico García Lorca, funded by Andalu- sia’s regional government in 2009, journalist Emilio Silva wrote of “the silent bones of Federico García Lorca and the skeleton of our democracy.”1 Contrasting the circulating images of the burial of Chilean folk singer Víctor Jara with the secrecy accompanying the exhumation of Lorca’s supposed grave, Silva, cofounder and president of the Aso- ciación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Association for the Recovery of Historical Memory, or ARMH)—a national organization assisting in the location and exhumation of the graves of Spain’s desaparecidos, or disappeared, during the Spanish Civil War and its aftermath—praised the “demonstration of the democratization of democracy that those who suffered the Pinochet dictatorship have managed to create.” Jara’s funeral was conducted in the public eye, with his widow, Joan Turner, sharing the stage with the Chilean president, Michelle Bachelet, who spoke of the funeral as “an act of love and pain for all our dead.”2 Catalan singer Joan Manuel Serrat, who had been prohibited by the Franco regime from singing in his native language when chosen to represent Spain in the 1968 Eurovision Song Contest, offered his own homage to Jara: “[t]o those who say: let the dead rest in peace, I reply: are the dead at peace? Are we at peace with them? . -

Download Pdf Brochure of the Route
Routes of The legacy of al-Andalus Washington Irving and his itinerary through Granada Major Cultural Route of the Council of Europe 2 3 Seeing the walled towns and villages in the wild passes of these mountains, Víctor Hugo (1802-1885) describes his arrival in Granada exquisitely: built like eagles’ nests between crags and surrounded by Moorish battlements, “Be it near or far/ Spanish or Saracen / there is not a single city / which or ruined watchtowers sitting on high peaks, brings to mind the chivalrous times would dare to compete / with Granada, the beautiful, / for the prize of most of war between Moors and Christians and the romantic struggle to conquer beauty, / nor any which unfurls / with more grace and gaiety / nor more Oriental Granada. sparkle / below a clear sky”. Thus wrote Washington Irving about this Route in his journey through the Natural open spaces of the first order are in abundance, like the nearby lands of Granada. The prototype of the pure Romantic traveller, who passed most Torcal of Antequera; without doubt, one of the most spectacular in Andalusia. of his life travelling round Europe, and, attracted by the “exoticism” which the The erosion by water and wind and the passage of time, have carved whimsical country then offered, naturally landed up in Spain. He was appointed Ambassador forms in the rock, unbelievably counterpoised formations in stone, turbans or of the United States of America here, between 1842 and 1846. Of Scottish origins, carnivalesque heads of limestone, in the unreal light at dusk. The Salt Lagoon of Washington Irving undertook a journey beween the cities of Seville and Granada Fuente Piedra, the Laguna de la Ratosa, the Sierra de Loja and el Desfiladero de in 1829, identical to the one you could take. -

Pdf La Huerta De San Vicente / Antonina Rodrigo Leer Obra
La huerta de San Vicente La huerta de San Vicente fue el último hogar de Federico García Lorca, donde oscura mente se inició el drama, en el verano de 1936. Hay casas y paisajes cargados de acentos tenebrosos, que parecen predestinados a intimidar por no se sabe qué extraños barruntos; al conocerlos nos sobrecoge un escalofrío de inquietud, nos falta el aire y deseamos salir huyendo. El escenario de la huerta, por el contrario, era un lugar esplendoroso, con la exu berancia de la vega, enfrentada a Granada, la Alhambra, el Generalife y Sierra Nevada, la dilatada panorámica que el poeta contemplaba desde el balcón de su cuarto. Las estancias estivales de la familia García Lorca en la huerta de San Vicente, comenzaron en 1926. A partir de este año, las cartas de Lorca desde la huerta, están esmaltadas de des lumbrantes imágenes y referencias donde se trasluce la voluptuosidad que ejercía en él el contacto con la naturaleza y la necesidad de comunicar su alegría de vivir en aquel idílico paraje. Describe la casa y su entorno, el aroma del lugar y hasta el leve mareo que le produce la fragancia ambiental. A Jorge Guillen le escribe: «Ahora estoy en "la huerta de San Vicente", situada en la vega de Granada. Hay tantos jazmines en el jardín y tantas "damas de noche" que por la madrugada nos da a todos en casa un dolor lírico de cabeza, tan maravilloso como el que sufre el agua detenida». «Y sin embargo, ¡nada es excesivo! Este es el prodigio de Andalucía». ' A Carlos Moría le dice: «...Yo sigo bien en este ambiente tan dulce y lleno de belleza».2 Y en otra cana: «Hace un día espléndido. -

The Work of Provincial Tourism Board of Granada What Does Tourism
Index The work of Provincial Tourism Board of Granada 2 What does tourism mean for Granada? 5 Granada, 100% sensation 7 Cultural and monumental tourism 10 Beach tourism 17 Rural tourism 20 Snow tourism 25 The conferences and incentives tourism 28 Gastronomie 30 Craftsmanship and festivities 35 Patio de los Leones, La Alhambra. DOSSIER DE PRENSA PRESS RELEASE DOSOSOSSIER DOSSIER POUR LA PRESSE PRESSEDOSSIER DOSSIER DI STAMPA oooooooooooooooooooooo DOSSIER DE IMPRENSA ooooooo DOSSIER DE PREMSA PRENTSA BILDUMA INFORME DE PRENSA DOSSIER DE PRENSA PRESS RELEASE DOSOSOSSIER DOSSIER POUR LA PRESSE PRESSEDOSSIER DOSSIER DI STAMPA ooooooooooooOoooooooooo DOSSIER DE IMPRENSA 0 | 1 1. The work of Provincial Tourism Board of Granada The Provincial Tourist Board Administration is also repre- motional activities are be- ges and districts. For this pur- Granada Tourist of Granada is a Provincial sented in these bodies, as the ing carried out to support pose, the Board offers: Council dependant body esta- Junta de Andalucía (The Re- this: Board structure blished in 1981. Currently it gional Administration), trade Statistical and market stu- The Provincial Tourism Board has three goals: unions, sindicates, the busi- Presence at the main natio- dies of Granada has the following ness community and financial nal and international tourism organisational structure: To promote the province’s bodies, town halls of the pro- fairs. Professional advice to new rich and diverse tourist poten- vince and other public and touristic companies • Presidency. tial and to consolidate Grana- private organisms related to It attends the main national • Vice-Presidency. da as a holiday destination, turistic aspects. and international symposia Viability plans for business • Management Board. -

Figure 3.2526 Map of the Ruta Lorquiana, Showing Granada, Fuente Vaqueros, Valderrubio, Alfacar, and Víznar
Figure 3.2526 Map of the Ruta lorquiana, showing Granada, Fuente Vaqueros, Valderrubio, Alfacar, and Víznar Figure 3.3527 The Huerta de San Vicente 526 “Museo Casa Natal” brochure, acquired 17 June 2006. 527 Antonio Ramos Espejo, García Lorca en Fuente Vaqueros (Fuente Vaqueros, Spain: Casa-Museo Federico García Lorca, 1998), 48-49. Figure 3.4 The Huerta de San Vicente, in June 2006 The door at the left is the door to the bookstore The door to the right, in between the two windows, is the entrance to the house Above this door and to the left is Lorca’s balcony, opening off his bedroom Figure 3.5528 Lorca’s bedroom The desk is the same one he used when finishing many of his great works Currently, there is a “La Barraca” poster over the desk 528 Ian Gibson, Lorca's Granada: A Practical Guide (London: Faber and Faber, 1992). Figure 3.6 The central plaza in Fuente Vaqueros, dedicated to Lorca The first thing that visitors see when getting off the bus is the red map, on the left, with a picture of Lorca and snapshots of all the Lorca-related sites in town Figure 3.7 Along the central plaza are Lorca related images, including this emblem of “La Barraca,” the theater troop that Lorca led during the Second Republic Figure 3.8 “Cuando yo era niño vivía en un pueblo muy callado y oloroso de la Vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí velados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo… sus calles, sus gentes, sus costumbres, su poesía y su maldad serán como el andamio donde anidarán mis ideas de niño fundidas en el crisol de la pubertad.” “When I was a young, I lived in a very reserved and fragrant town in the Granadine vega. -
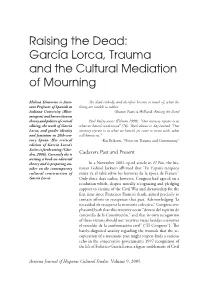
Art Dinverno Final Version.Indd
Raising the Dead: García Lorca, Trauma and the Cultural Mediation of Mourning Melissa Dinverno is Assis- The dead embody, and therefore become so much of, what the tant Professor of Spanish at living are unable to realize. Indiana University (Bloo- -Sharon Patricia Holland, Raising the Dead mington) and has written on theory and politics of critical Paul Valéry wrote (Felman 1990): “Our memory repeats to us editing, the work of García what we haven’t understood” (76). That’s almost it. Say instead: “Our Lorca, and gender identity memory repeats to us what we haven’t yet come to terms with, what and feminism in 20th-cen- still haunts us.” tury Spain. Her critical -Kai Erikson, “Notes on Trauma and Community” edition of García Lorca’s Suites is forthcoming (Cáte- dra, 2006). Currently she is Cadavers Past and Present writing a book on editorial theory and is preparing an- In a November 2002 op-ed article in El País, the his- other on the contemporary torian Gabriel Jackson affirmed that “En España tampoco cultural construction of existe ya el tabú sobre los horrores de la época de Franco.” García Lorca. Only three days earlier, however, Congress had agreed on a resolution which, despite morally recognizing and pledging support to victims of the Civil War and dictatorship for the first time since Francisco Franco’s death, aimed precisely to contain efforts to recuperate that past. Acknowledging “la necesidad de recuperar la memoria colectiva,” Congress em- phasized both that this recovery occur “dentro del espíritu de concordia de la Constitución,” and that its own recognition of these victims should not “reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil” (“El Congreso”). -

Sehenswertes in Granada
Reiseführer Sehenswertes Granada 1 Reiseführer Sehenswertes Granada Im Herzen Andalusiens, zu Füßen der Sierra Nevada Im Herzen von Andalusien gele- Á(MI/ETMXYPEXMSRZSR+VEREHE±ZSR Ein modernes Autobahnnetz verbindet Granada mit der gesamten gen und durch den Pass „Suspiro iberischen Halbinsel, so dass man zum Beispiel in zwei Stunden in del Moro“ (Seufzer des Mauren) *VERGMWGS4VEHMPPE Sevilla und in eineinhalb Stunden in Málaga ist. Die A-92 durchquert mit dem Mittelmeer verbunden, 7SRRIRYRXIVKERKEYJHIV%PLEQFVE erstreckt sich die Stadt Granada (MIRIYI%YXSFELR^YV/WXI die Provinz Granada von West nach Ost und verbindet so das Lan- zu Füßen des Gebirgsmassivs der desinnere mit der andalusischen Mittelmeerküste, Sierra Nevada entlang der fruchtbaren Eb- ebenso wie die A-44, die in Richtung Süden an die ene des Rio Genil. Als letzte Zufluchtsstätte der Moslems auf der iberischen Costa Tropical führt sowie gen Norden die Verbind- Halbinsel und Treffpunkt verschiedener Zivilisationen war die Stadt schon ung mit Jaén und Madrid herstellt. Die Küstenau- seit jeher eine Brücke zwischen den Kulturen des Abendlandes, des Mor- tobahn ist teilweise fertig gestellt und wird bald genlandes und Afrikas. dafür sorgen, dass man von Barcelona bis Cádiz Tausende von Touristen kommen jedes Jahr nach Granada, um die bezau- durchgehend auf der Autobahn fahren kann. bernde Schönheit der Natur und die malerischen Dörfer eines Landes zu entdecken, das Künstler wie García Lorca hervorgebracht und es verstan- Der Flughafen von Granada liegt 10 km von den hat, das bedeutende kulturelle Erbe des arabischen Al-Andalus zu be- der Stadt entfernt an der Autobahn A-92 wahren. in Richtung Sevilla im Gemeindebezirk Die höchsten Gipfel der iberischen Halbinsel sind auch ein beliebtes Ziel für Chauchina. -

63 FIMDG MEMORIA.Pdf
3 festival6 de AYUNTAMIENTO internacionalde DE GRANADA m Granada ús ic a y danza 11 FEX Festival Extensión 45 Cursos Manuel de Falla www.granadafestival.org Memoria Festival Granada 2014 M e m o r i a 1 2 3 M e m o r i a festival6 internacionalde de m Granada ús ic a y danza 3 Moisés Martínez Voces desde la Alhambra urante casi un mes, entre el 20 de junio y el 15 de julio de 2014, se ha celebradoD la 63 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con una notable respuesta de público en todas las convocatorias. Las 122 activida- des que hemos organizado en el marco del Festival y del Fex han sido secundadas por cerca de 60.000 espectadores, con una ocupación final del 93.1%. Los Cursos Manuel de Falla concentraron este año cerca de 400 alumnos en los 13 cursos celebrados entre los meses de marzo y noviembre. En la undécima edición del Fex se han convocado 86 actividades, secundadas por más de 31.000 espectadores. Numerosas actuaciones de danza, entre las que recordamos la excelencia y el buen nivel de los estrenos de Ángeles felices y La muerte del deseo, por el alumnado del Conservatorio Profesional de Danza «Reina Sofía»; conciertos, recitales, espectáculos familiares y de calle, conciertos solidarios, actividades sociales en la cárcel y hospitales, y exposiciones completaron la oferta. En 2014, la Voz, ha sido nuestra especial protagonista. Con motivo del centenario de la composición de las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla se encargó a destacados compositores españoles siete nuevas canciones como espejo en el que se reflejara la lección de la partitura de Falla, y se mostrara la evolución de la canción lírica española un siglo más tarde. -

Plan Especial De Protección Y Catálogo Del Área Centro De Granada
AYUNTAMIENTO DE GRANADA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DEL ÁREA CENTRO DE GRANADA MEMORIA GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN. GRANADA, ENERO 2002. MEMORIA. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DEL AREA CENTRO DE GRANADA. 1. PREÁMBULO. MODELO DE PLAN PROPUESTO. 2 MEMORIA. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DEL AREA CENTRO DE GRANADA. 1.1. Introducción. El Plan se ha planteado desde su inicio como un instrumento de conexión con los aspectos más destacables del Centro Histórico de Granada de acuerdo con el diagnóstico previo que se esta- bleció a partir del Avance del Plan Especial del Conjunto Histórico redactado en 1993. Es decir no se parte de una realidad desconocida sino de un entorno cuyos problemas quedaron acotados en su día de una manera bastante precisa. Desde el punto de vista de los redactores se han introducido tardíamente mecanismos de plani- ficación urbanística en el Centro Histórico lo que ha favorecido la consolidación del abandono y de la ruina como forma de acometer el cambio de la estructura física, esta tendencia últimamente se está controlando de forma positiva al introducir mecanismos de gestión como es el Instituto Municipal de Rehabilitación que fomenta a través de las ayudas públicas la rehabilitación del Área Centro. Los pro- blemas de la estructura física son expresión de otro abandono en el terreno social y económico en cuya recuperación los planes urbanísticos son decisivos, si bien las medidas que realmente se pongan en práctica dependen de la madurez e iniciativas de la propia sociedad Una vez finalizadas las etapas del Avance, Aprobación Inicial y Provisional, el Plan se convierte en un excelente interlocutor para desarrollar iniciativas.