Estado Y Medios Masivos Final.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
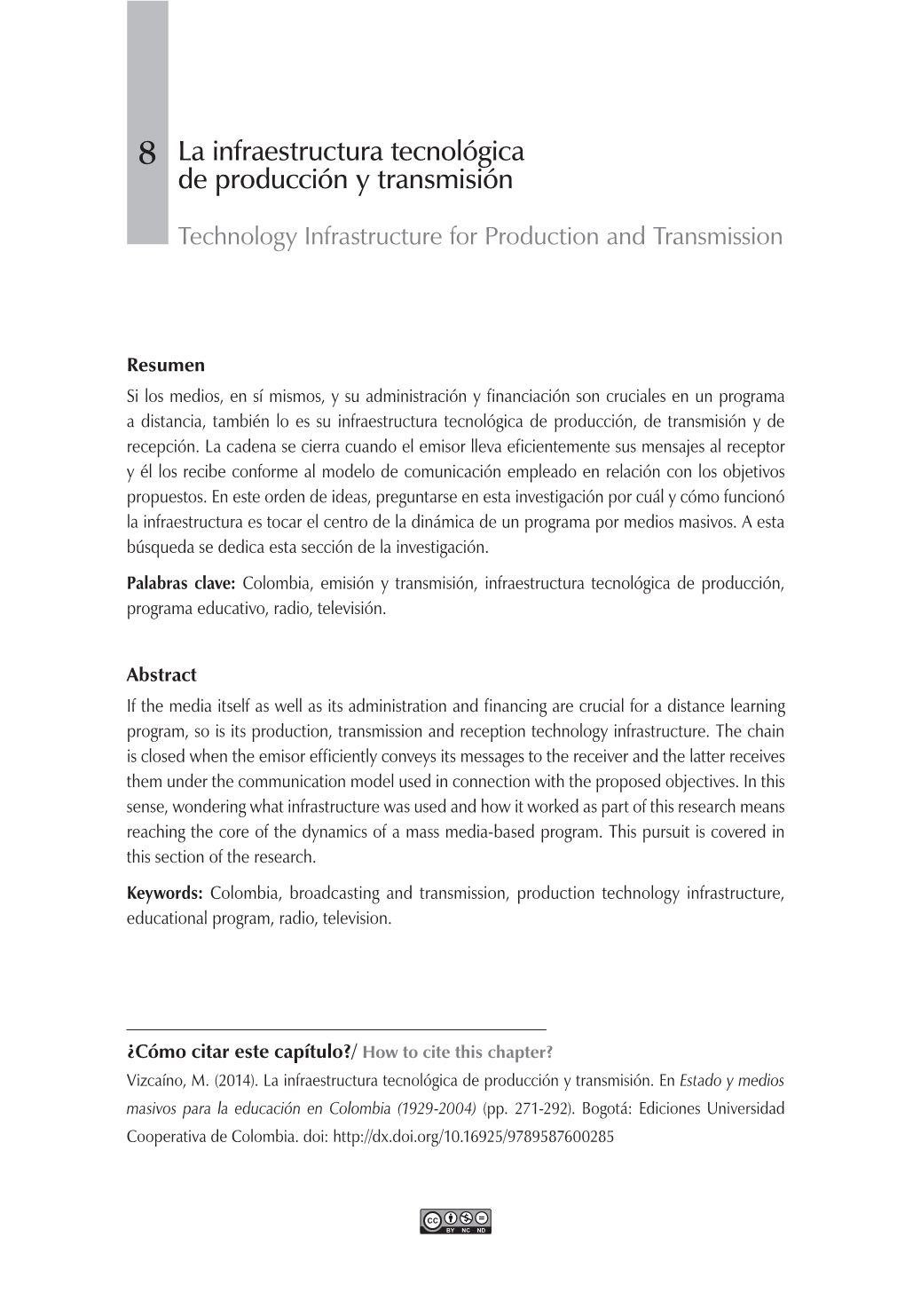
Load more
Recommended publications
-

TDT) En Colombia
Análisis de la estrategia de divulgación y socialización de la política de televisión digital para todos (TDT) en Colombia Héctor Alfredo Martínez Vargas Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Escuela de ciencias jurídicas y políticas Especialización en gestión pública Bogotá 2020 Análisis de la estrategia de divulgación y socialización de la política de televisión digital para todos (TDT) en Colombia Héctor Alfredo Martínez Vargas Trabajo de Grado Monografía para Obtener el Título de Especialista en Gestión Pública Universidad Nacional Abierta y A distancia UNAD Realizado bajo a Asesoría del docente Marisabel García Acelas Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Escuela de ciencias jurídicas y políticas Especialización en gestión pública Bogotá 2020 DEDICATORIA Agradezco infinitamente a Dios por la oportunidad de culminar este sueño. Dedico este logro a Ana Judith Vargas, José Martínez y José miguel Martínez Vargas quienes desde el cielo me acompañan. AGRADECIMIENTOS Agradezco a Dios por darme la vida, salud y sabiduría para sacar adelante este proyecto, un especial agradecimiento a Nydia y a Gabriela por apoyarme, comprenderme, darme amor y la fuerza necesaria para no desfallecer en este reto después de más de 18 sin acercarme a la actividad académica También un agradecimiento muy especial a la UNAD y a su cuerpo de docentes que intervinieron en el desarrollo de esta especialización “GRACIAS” Resumen En las últimas décadas ha avanzado la migración a televisión digital terrestre alcanzando una cobertura aproximada al 92% de la población en el territorio nacional. Sin embargo, es muy poco el uso que la comunidad hace del servicio. Esta investigación tiene como finalidad describir los patrones de uso de TDT y compararlos con el uso de otros servicios televisivos, acercándose a los inconvenientes sobre el conocimiento y la tenencia. -

DPT 0292 La Televisión Local Y Comunitaria En El M.M
0^2- LA TELEVISION LOCAL Y COMUNITARIA EN EL MAGDALENA MEDIO PRESENTADO POR: MARIA PATRICIA TELLEZ GARZON UNIDAD DE COMUNICACION PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO Bogotá D.C., noviembre 17 de 2000 CENTRO DE DOCUMENTACION PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO RECIBIDO I 3 3IC 2000 N-Acm» J>FTOC<3. Dtoroáa: VA-A.'Oa. INDICE GENERAL INTRODUCCION 4 CAPITULO 1: UNA HISTORIA NECESARIA 10 Hacia una Televisión Democrática y Participativa 12 Definición y características 14 Marco legal y operativo 15 Camino a la normatividad 17 Acuerdos reglamentarios 18 Acuerdos 029 de diciembre de 1997: un intento discutible 19 Cuadro comparativo de la Televisión local y comunitaria 22 CAPITULO 2: ESTADO DE LA TELEVISION LOCAL Y 26 COMUNITARIA Mesas de trabajo: espacios de encuentro 27 Primera mesa: Cauca Nariño Putumayo 29 Segunda Mesa Costa Atlántica 30 Tercera mesa: Amazonas Cundinamarca Guainía 31 Cuarta mesa: Norte de Santander Santander y Magdalena Medio 33 CAPITULO 3: LA TELEVISION LOCAL Y COMUNITARIA EN EL MAGDALENA MEDIO 38 Puerto Wilches 38 San Vicente de Chucurí 40 Puerto Berrio 41 Barrancabermeja 42 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 45 BIBLIOGRAFIA 49 ANEXOS: Acuerdo 024 de Julio 10 de 1997 Acuerdo 035 del 30 de abril de 1998 Acuerdo 06 de de octubre 5 de 1999 Listado canales locales sin ánimo de lucro autorizados por la CNTV Listado canales comunitarios sin ánimo de lucro autorizados por la CNTV INTRODUCCION Al entrar en el siglo XXI Colombia atraviesa por una difícil coyuntura caracterizada por una situación de crisis que se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional: una fuerte recesión económica evidenciada en el déficit fiscal, en el incremento de los niveles de desempleo y la pérdida de confianza de la comunidad financiera internacional, son ejemplos que ilustran la realidad de este sector. -

Estado Y Medios Masivos Para La Educación En Colombia (1929-2004)
Estado y medios masivos para la educación en Colombia (1929-2004) The State and Mass Media for the Education in Colombia (1929-2004) Resumen Este libro de investigación tiene como objetivo responder a la pregunta: ¿cuál ha sido el papel del Estado en el diseño, desarrollo y los resultados de cuatro proyectos: la HJN, la televisión edu- cativa para niños, la televisión educativa para adultos y el bachillerato por radio? Su importancia deriva de considerar el papel del Estado cuando es ejecutor de proyectos educativos con el uso de medios masivos. Los capítulos abordan cada uno de los cuatro proyectos, su administración, financiación e infraestructura tecnológica y, finalmente, se produce un balance y se sacan unas conclusiones. Se analiza el papel del Estado como ejecutor en un periodo de desarrollismo con el cual estuvo comprometido cuando contó con los poderes necesarios para asegurar la búsqueda de los objetivos educacionales. La contribución más importante ha sido develar la continuidad tanto de recursos como de política pública para asegurar el éxito de los programas e indagar las causas de su liquidación. Palabras clave: Colombia, educación, Estado, proyectos educativos, radio, televisión. Abstract This research book aims to answer the following questions: What has been the role of the State in the design, implementation and results of four projects, i.e., HJN, children’s educational television, adult educational television, and high school by radio? Their importance is the result of considering the role of the State as implementer of educational projects using mass media. The topics covered herein include the four mentioned projects, their management, financing and technology infrastructure; and an assessment with some conclusions. -

Historia De Los Medios De Comunicación En Colombia
HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA LA TELEVISIÓN La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó impresionado por el nuevo invento durante su estadía en la Alemania nazi como agregado militar. La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia, que se hizo con equipos traídos desde Alemania y Estados Unidos. En sus comienzos la televisión colombiana fue pública, con un énfasis en lo educativo y cultural, pero pronto surgiría un esquema de concesión mediante el cual el estado se encargaba de la infraestructura televisiva y entregaba espacios dentro de los canales para que empresas privadas se encargaran de la programación (por eso se les conocía como programadoras, esquema "mixto" similar al de la televisión estadounidense, en que las cadenas o canales emitían programación que no producían. En 1966 hubo un primer intento de privatización con el canal Teletigre, que fracasó por problemas económicos. Teletigre, que sólo se transmitía en Bogotá, pasaría a convertirse en Tele 9 Corazón y luego en la Cadena Dos, con cubrimiento nacional. El 11 de diciembre de 1979 llegaría la televisión en color,[4] aunque en octubre de 1973 se hizo la primera transmisión a color, con tecnología japonesa, de un programa educativo de Cenpro Televisión durante un seminario, y en 1974 se retransmitieron en directo y en color la inauguración y el primer partido del Mundial de Fútbol de Alemania Federal en dos pantallas gigantes ubicadas en Bogotá y Cali.[5] En los años 1980 empezó la televisión regional, también pública, con los canales Teleantioquia, Telepacífico y Telecaribe. -

Tercer Canal Privado De Televisión Abierta En Colombia: Proceso, Retos Y Proyección En Tiempos De Convergencia
TERCER CANAL PRIVADO DE TELEVISIÓN ABIERTA EN COLOMBIA: PROCESO, RETOS Y PROYECCIÓN EN TIEMPOS DE CONVERGENCIA NATALIA ISABEL GALLO JARAMILLO Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social con Énfasis en Periodismo DIRECTOR MARIO MORALES RINCÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE COMUNICACIÓN SOCIAL BOGOTÁ DC 2017 Artículo 23 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – Mayo de 2010 2 Tabla de Contenido 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3 2. JUSTIFICACIÓN............................................................................................................ 5 3. ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................... 6 4. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 13 Precisiones preliminares ....................................................................................................... 13 4.1. MARCO HISTÓRICO: Historia de la televisión en Colombia ................................. 15 -

A Residual Infrastructure. the Rise and Obsolescence of Big Satellite Television Dishes in Colombia
A RESIDUAL INFRASTRUCTURE. THE RISE AND OBSOLESCENCE OF BIG SATELLITE TELEVISION DISHES IN COLOMBIA BY FABIAN M. PRIETO-ÑAÑEZ DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Communications and Media in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2019 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Assistant Professor Amanda Ciafone, Chair Professor James Hay Professor Cameron McCarthy Associate Professor Anita Say Chan To Cata, ii ABSTRACT The first satellite dish arrived in the South American country of Colombia in 1970. Two decades later, hundreds of them covered the roofs of apartment buildings, community centers, and town halls all around the country. This dissertation follows the trajectory of big satellite dishes by looking at a network that connects amateurs in the United States and traders in Miami and Medellín to populations living in urban and rural Colombia. In a timescale of forty years, big satellite dishes changed not only technologically, but also in how government agents, businesses, and users conceived of them. Grounded in infrastructure studies of media and Latin American communication and science and technology studies, this dissertation looks at three particular aspects: the role of informal infrastructures in the development of technological modernity, the labor and knowledge of local technicians needed in transitions in media technologies, and the participation of media infrastructures in the production of culture. Despite considered stable and finished, infrastructure design and maintenance reveal an important set of values connecting culture and technology. In the case of television, the dissertation explores a network of actors, objects and practices that impacted urban and rural spaces and shaped understanding of intellectual property in a Latin American Country. -

* CINCO DÍAS DE DISPUTAS POR LA MEMORIA: El Proceso De Paz Entre El Gobierno Y Las FARC 2012- 2016, En Los Noticieros De Tele
* CINCO DÍAS DE DISPUTAS POR LA MEMORIA: El proceso de paz entre el gobierno y las FARC 2012- 2016, en los noticieros de televisión RCN y Caracol MARÍA ESTHER CHACON BERNAL UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Énfasis: Historia, Pedagogía y Cultura Política- Grupo de Investigación Educación y Cultura Política Bogotá D.C. 2019 1 CINCO DÍAS DE DISPUTAS POR LA MEMORIA: El proceso de paz entre el gobierno y las FARC 2012- 2016, en los noticieros de televisión RCN y Caracol MARÍA ESTHER CHACON BERNAL Tesis para obtener el título De Maestría en Educación Director de tesis: JOSE GABRIEL CRISTANCHO ALTUZARRA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Énfasis en Historia, Pedagogía y Cultura Política- Grupo de Investigación Educación y Cultura Política Bogotá D.C. 2019 2 Nota de aceptación ___________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________________________________ Firma presidente del jurado _________________________________ Firma del jurado _________________________________ Firma del jurado Ciudad y fecha: Bogotá, diciembre 6 de 2019. 3 FORMATO RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE Código: FOR020GIB Versión: 01 Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 4 de 31 1. Información General Tipo de documento Tesis de grado de Maestría en Educación Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central Cinco Días De Disputas Por La Memoria: El proceso de paz entre el Titulo del documento gobierno y las FARC, 2012- 2016, en los noticieros de televisión RCN y Caracol Autor(es) Chacón Bernal, María Esther Director Cristancho Altuzarra, José Gabriel Publicación Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2019. Unidad Patrocinante Ninguna MEMORIA, NOTICIEROS, TELEVISIÓN, CULTURA POLITICA, ESTUDIOS Palabras Claves CULTURALES, ESTUDIOS AUDIOVISUALES. -

Las Programadoras De Televisión En Colombia: Una Historia En El Olvido
Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Comunicación y Lenguaje Carrera de Comunicación Social Énfasis Audiovisual Las programadoras de televisión en Colombia: Una historia en el olvido. Trabajo de grado para optar por el titulo de Comunicador Social con énfasis Audiovisual Presentado por: Ricardo Andrés Suárez Silva Director/Asesor: Manuel Francisco Carreño Bogotá, Mayo de 2012 8 ARTÍCULO 23 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 9 Agradecimientos - Dedicatoria El siguiente trabajo de grado está dedicado a varias personas que han hecho que este sea posible, en especial a una que con su trabajo, esmero y dedicación ha creado en mí la necesidad de desarrollar este proyecto en el que se demuestre los conocimientos adquiridos durante estos años de carrera y quede como testimonio de agradecimiento infinito por todo lo que ha hecho por mí, gracias mama. Detrás de ella, a una familia que siempre está pendiente de mi progreso y a los cuales también les debo lo que soy hoy en día, muchas gracias. Además, un grupo de educadores que me han enseñado no solamente teoría sino a consolidar diferentes aspectos de mi vida. Dentro de ellos: John Reyes, Andrés Molano, Grace Burbano, Juan Carlos Arias, Jaime Toro, pero principalmente a Manuel Carreño, a quien le agradezco por permitir que este trabajo sea de mi completo agrado y en espera de que sea igual para quien lo lea. -

Instabilidades Recorrentes Da TV Pública Estudos De Caso: Brasil E Colômbia
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA PROLAM/USP LIANA MARIA MILANEZ PEREIRA Instabilidades recorrentes da TV Pública Estudos de caso: Brasil e Colômbia São Paulo 2017 LIANA MARIA MILANEZ PEREIRA Instabilidades recorrentes da TV Pública Estudos de caso: Brasil e Colômbia Versão corrigida Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (PROLAM-USP) como parte dos requisitos para obtenção do título de doutora em Ciências sob orientação da Profa. Dra. Cremilda Celeste de Araújo Medina. Linha de Pesquisa: Comunicação e Cultura São Paulo 2017 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Nome: PEREIRA, Liana M. Milanez Título: Instabilidades recorrentes da TV Pública - Estudos de caso: Brasil e Colômbia Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutora em Ciências. Aprovada em: Banca Examinadora Prof(a). Dr(a)___________________________________ Instituição:___________________ Julgamento: ___________________________________ Assinatura:___________________ Prof(a). Dr(a)___________________________________ Instituição:___________________ Julgamento: ___________________________________ Assinatura:___________________ Prof(a). Dr(a)___________________________________ Instituição:___________________ Julgamento: ___________________________________ -

Redalyc.Historias De La Televisión En Colombia: Vacíos Y Desafíos
Comunicación y Sociedad ISSN: 0188-252X [email protected] Universidad de Guadalajara México García Ramírez, Diego; Carlos Barbosa, Marialva Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos Comunicación y Sociedad, núm. 26, mayo-agosto, 2016, pp. 95-121 Universidad de Guadalajara Zapopan, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34645274005 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos Television histories in Colombia: Gaps and challenges DIEGO GARCÍA RAMÍREZ1 Y MARIALVA CARLOS BARBOSA2 El artículo reflexiona acerca de The article reflects on the academic la producción académica sobre la production regarding the history of historia de la televisión en Colombia, television in Colombia, presenting presentando un balance en el que a balance in which the need to se resalta la necesidad de ampliar broaden the analyses is highlighted, los análisis, descentrando temática thematically and geographically y geográficamente los estudios para off-centering the studies so that in que de manera conectada se logre a connected manner the mapping mapear el desarrollo histórico de la of the historical development of televisión en el país. Se presenta una television is able to be accomplished. propuesta teórica con la que se puede A theoretical proposal is presented avanzar en el estudio de la historia with which advancements can be de los medios. -

Historias De La Televisión En Colombia: Vacíos Y Desafíos Television Histories in Colombia: Gaps and Challenges
Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos Television histories in Colombia: Gaps and challenges DIEGO GARCÍA RAMÍREZ1 Y MARIALVA CARLOS BARBOSA2 El artículo reflexiona acerca de The article reflects on the academic la producción académica sobre la production regarding the history of historia de la televisión en Colombia, television in Colombia, presenting presentando un balance en el que a balance in which the need to se resalta la necesidad de ampliar broaden the analyses is highlighted, los análisis, descentrando temática thematically and geographically y geográficamente los estudios para off-centering the studies so that in que de manera conectada se logre a connected manner the mapping mapear el desarrollo histórico de la of the historical development of televisión en el país. Se presenta una television is able to be accomplished. propuesta teórica con la que se puede A theoretical proposal is presented avanzar en el estudio de la historia with which advancements can be de los medios. made in the study of media history. PALABRAS CLAVE: Historia de KEY WORDS: History of television, la televisión, Colombia, canales television in Colombia, regional regionales, televisión pública, channels, public television, television televisión en Latinoamérica. in Latin America. 1 Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Correo electrónico: [email protected] Calle 74 # 14-14; Bogotá, Colombia. 2 Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Correo electrónico: [email protected] Av. Pasteur 250; Rio de Janeiro, Brasil. -

La Legislación De Televisión En Colombia: Entre El Estado Y El Mercado ♦
127 La legislación de televisión en Colombia: entre el Estado y el mercado ♦ Milcíades Vizcaíno G.♣ Los cincuenta años de funcionamiento de la televisión en Colombia presentan evidencias acerca de una tesis que dice que la legislación sobre el medio se mueve entre el Estado y el mercado como dos procesos superpuestos y que éste, finalmente, termina por convertirse en norma para el Estado, la cual se manifiesta en los criterios de adjudicación, realización de productos y ofertas en las “parrillas de programación”, sea ella “comercial” o “educativa y cultural”. Estos procesos se mueven entre tensiones originadas en grupos sociales que se disputan los mercados publicitarios y su acceso a las decisiones sobre el funcionamiento del medio. Las normas adoptan una posición activa cuando establecen un marco para la acción, pero también adoptan una orientación pasiva cuando están dispuestas a renovarse como resultado de la presión del entorno. Tanto el Estado como el mercado han sido cambiantes a lo largo del tiempo. Inicialmente fue el gobierno solo, luego el gobierno con particulares, después con los partidos políticos y más adelante con representaciones de la sociedad civil, hasta desembocar en una televisión abierta al mercado internacional en un contexto de globalización. La diferenciación en las estructuras de las empresas y parrillas de programación ha ido en relación directa con el número de normas: desde unos mínimos normativos hasta una abundancia de normas y, finalmente, a una tendencia a la desregulación. Estos ciclos tienen sentido no solamente en la historia específica de la televisión sino de una historia más general que corresponde a la sociedad en su conjunto, ya que la televisión y el derecho que la regula se entienden como hechos sociales1 que tienen influencia en el desarrollo del medio y en la conducta de sus actores.