Sigmund Freud Amorrortu Editores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

José Agustín Caballero: El Espíritu De Los Orígenes
BIBLIOTECA DE JOSECLASICOS CUBANOS AGUSTIN CABALLERO OBRAS portadilla CASA DE ALTOS ESTUDIOS DON FERNANDO ORTIZ UNIVERSIDAD DE LA HABANA BIBLIOTECA DE CLÁSICOS CUBANOS RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y PRESIDENTE Juan Vela Valdés DIRECTOR Eduardo Torres-Cuevas SUBDIRECTOR Luis M. de las Traviesas Moreno EDITORA PRINCIPAL Gladys Alonso González DIRECTOR ARTÍSTICO Earles de la O Torres ADMINISTRADORA EDITORIAL Esther Lobaina Oliva Esta obra se publica con el auspicio de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe BIBLIOTECA DE JOSECLASICOS CUBANOS AGUSTIN CABALLERO OBRAS Ensayo introductorio compilación y notas Edelberto Leiva Lajara LA HABANA, 1999 Responsable de la edición: Diseño gráfico: Norma Suárez Suárez Earles de la O Torres Realización y emplane: Composición de textos: Beatriz Pérez Rodríguez Equipo de Ediciones IC Ilustración interior: Vicente Escobar, realizada hacia finales de 1799 Todos los derechos reservados © Sobre la presente edición: Ediciones IMAGEN CONTEMPORÁNEA, 1999; Colección Biblioteca de Clásicos Cubanos, No. 5 ISBN 959-7078-09-0 Ediciones IMAGEN CONTEMPORÁNEA Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, L y 27, CP 10400, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba Ensayo introductorio JOSÉ AGUSTÍN CABALLERO: EL ESPÍRITU DE LOS ORÍGENES EDELBERTO LEIVA LAJARA Yo no quisiera más sino que el alma purísima de ese varón privilegiado, de ese padre mío en el espíritu, me comunicara un destello de aquel vivo fuego. (José de la Luz y Caballero, Diario de la Habana, abril 20 de 1835) La necesidad de ahondar en la trayectoria histórica del pensamien- to cubano es una de las más actuales para nuestra historiografía en este fin de siglo. -

La Constitución Y Las Emociones
SEÇÃO ESPECIAL LA CONSTITUCIÓN Y LAS EMOCIONES: RELATO ALTERNATIVO DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CONSTITUCIONALISMO Maria Cristina A Constituição e as Emoções: Gómez Isaza Profesora de la Facultad de Relato alternativo da Constituição Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. e do Constitucionalismo Doctora en Derecho, Universidad de Pamplona – España. Medellín, Antioquia, Colômbia. The Constitution and Emotions: mcristina.gomez@ udea. edu.co. An alterative essay on the Constitution Recebido: maio 29, 2019 and the Constitutionalism Aceito: abril 15, 2020 RESUMEN Este escrito busca describir el relato patriarcal y machista creado por el racionalismo ilustrado y por el constitucionalismo liberal. Las pasiones y las emociones acudieron a la construcción de la Constitución como intereses de tipo económico y egoístas radica- dos en los hombres blancos y propietarios. Es momento de encontrar una alternativa emocional que interprete la Constitución bajo principios de libertad femeninos y de CONTEMPORÂNEA igualdad material. Para ello se hará un recorrido por la dependencia de la pasión a la razón en la construcción de la democracia (supremacía de lo masculino sobre lo feme- nino), las razones y las pasiones del constitucionalismo para proponer la revisión de las relaciones de igualdad entre razón y emoción para construir debates igualitarios. JURÍDICA JURÍDICA Palabras claves: Constitucionalismo; Pasiones y Razones; Constitución y Emociones. TEORIA 5:2, julho-dezembro 2020 © PPGD/UFRJ – ISSN 2526-0464, p. 158-188 5:2, julho-dezembro 139 Resumo Este artigo procura descrever a narrativa patriarcal e machista criada pelo racionalis- mo iluminado e pelo constitucionalismo liberal. As paixões e as emoções chegaram à construção da Constituição como interesses econômicos e egoístas, baseados em homens e proprietários brancos. -
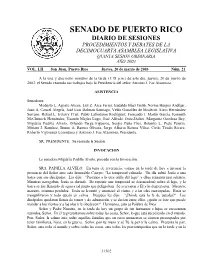
Senado De Puerto Rico Diario De Sesiones Procedimientos Y Debates De La Decimocuarta Asamblea Legislativa Quinta Sesion Ordinaria Año 2003 Vol
SENADO DE PUERTO RICO DIARIO DE SESIONES PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA DECIMOCUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUINTA SESION ORDINARIA AÑO 2003 VOL. LII San Juan, Puerto Rico Jueves, 20 de marzo de 2003 Núm. 21 A la una y dieciocho minutos de la tarde (1:18 p.m.) de este día, jueves, 20 de marzo de 2003, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Antonio J. Fas Alzamora. ASISTENCIA Senadores: Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. INVOCACION La senadora Migdalia Padilla Alvelo, procede con la Invocación. SRA. PADILLA ALVELO: En tono de reverencia, vamos en la tarde de hoy a invocar la presencia del Señor ante este honorable Cuerpo: "La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos. Les dijo: “Pasemos a la otra orilla del lago” y ellos remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente una tempestad se desencadenó sobre el lago, y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a El y lo despertaron. -

66-Relatos-Vida.Pdf
En memoria de Rosa Andrina Miranda Figueredo. (1943-2021) Índice Saludo Director Nacional Senama ................................................................. 5 Presentación .......................................................................................................7 Saludo de relatores ............................................................................................9 Arica y Parinacota ........................................................................................... 17 Tarapacá ............................................................................................................25 Antofagasta ......................................................................................................37 Atacama ............................................................................................................ 42 Coquimbo ........................................................................................................54 Valparaíso .........................................................................................................62 Metropolitana de Santiago ............................................................................85 Libertador General Bernardo O’Higgins ...................................................92 Maule ..............................................................................................................106 Ñuble ..............................................................................................................132 Biobío ..............................................................................................................136 -

La Sensibilidad Católica De Juan Manuel De Prada
LA SENSIBILIDAD CATÓLICA DE JUAN MANUEL DE PRADA: ESCRITOR DE FICCIÓN Y PERIODISTA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Anne-Marie Pouchet Graduate Program in Spanish and Portuguese The Ohio State University 2010 Dissertation Committee: Professor Samuel Amell, Advisor Professor Ignacio Corona Professor Lucia Costigan Copyright by Anne-Marie Pouchet 2010 ABSTRACT This study explores the Catholic sensitivity in the fictional works and select articles of Spanish author, Juan Manuel de Prada. Prada officially declared himself a Catholic writer in 1995 and is also a columnist in the conservative Spanish daily ABC. This study traces the evolution and trajectory of this Pradian Catholic sensitivity, which is neither homogeneous nor static and which includes positions that ridicule the beliefs and practices of the Catholic religion, criticism and praise of the priest figure, a Catholic tone in his imagery and iconography, and an explicit defense of the institution of the Catholic Church and its spiritual treasures. Moreover, this Catholic sensitivity communicates the message of hope and redemption in the midst of a sinful world. The examination of the different Catholic subject positions of Prada was undertaken through textual analysis and the direct intervention of the author through interviews. The problematic articulation of what is Catholic sensitivity was based on several orthodox and traditional Catholic sources, primarily El catecismo de la Iglesia Católica (1995), Theology of the body (1997) and Memoria e identidad (2005) by Pope John Paul II, as well as on the thinking of two celebrated Catholic minds: St. -

El Ambiente Espuol Visto Por Juan Ruiz De Alarcon A.M
EL AMBIENTE ESPUOL VISTO POR JUAN RUIZ DE ALARCON by · Alva V. Ebersole, 3r. A.B·., Mexioo City College, 1949 A.M., Mexioo City College, 1951 Submitted to the Department or Romanoe Languages and the Fac- ulty of' the Graduate School or the Univorsity of Ka.neas in part1al tulfillment of' the re- qu1:rements for the degree of Dootor of' Philoephy. Advisory Committee: Cha.irman Me.y, 1957. A Carmen ••• INDICE Prelimina.re s • . I CAPITULO I... Salamanca Y la vida estudiantil • • • 1 Descripci&n de la ciudad, 2. Estudiantes, 3. CUrsos, 4. Sueldos, 6. ca!tedras y ccSmo se conseguían, 6. Asistencia a clase, 7. DescripcicSn de la Universidad, 8. Costo de la licenciatura, 9. Costo del doctorado, 10. Obligaciones de los cated?'l!ticos dentro y fuera de la Universidad, 12. Posadas y arriendo de casas para estudiantes, 16. Vestido del estudiante, reglas sobre sus posesiones, 17. Vida y costumbres del es- tudiante, sus rechor!as y aventuras, 21. Trato de no- vatos, 27a. Juegos, 27a. Estudiantes pobres, 28. La comida en las pensiones de estudiantes, 30. Estudian- tes de diversas partes de Espa.fla, 31. Importancia de la Universidad, hombres ilustres salidos de ella, 32. CAPITULO II ••• Madrid •• • • Madrid y BUS alrededores, historia y descripcicSn, 35. Malas condiciones h1gitnicas, 38. Las casas, 39. Costumbres en general, 42. Mentideros, 42. Plaza Ma- yor, Calle V.ayor, 42. El Prado, el Sotillo, huertas y parques, 45. Calle de Atocha, 49. Fuentes, 51. Hospitales, 52. La misa como obligaci&n y costumbre, 53. Iglesias, 53. Edificios famosos, 55. La Corte, 55. -

Fundamentos Pensando Bíblicamente Para Edificar Iglesias Sanas
EDICIÓN ESPECIAL 2018 PENSANDO BÍBLICAMENTE PARA EDIFICAR IGLESIAS SANAS Entrenando pastores, edificando iglesias sanas FUNDAMENTOS PENSANDO BÍBLICAMENTE PARA EDIFICAR IGLESIAS SANAS FUNDAMENTOS Entrenando pastores, edificando iglesias sanas Edición Conmemorativa | 20 años de 9Marks Amazon ISBN: 978-1986914499 CONTENIDO Nota de los editores: Cómo la teología bíblica 5 21 edición del 20 aniversario desmantela el evangelio de la prosperidad PARA COMENZAR Michael Schäfer ¿Qué es tener éxito en el III. EL EVANGELIO 6 ministerio? ¿Cómo se puede 25 medir? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las cosas más ¿Por qué el infierno es una parte 7 importantes que un joven pastor 26 integral del evangelio? puede hacer? Greg Gilbert I. PREDICACIÓN Un sermón centrado en el EXPOSITIVA 29 evangelio es un sermón que hace brillar el evangelio 8 ¿Qué es un sermón expositivo? David King Impostores expositivos 9 Nueve marcas de una iglesia del Mike Gilbart-Smith 31 evangelio de la prosperidad ¿No hay aplicación? Entonces no D. A. Horton 11 has predicado Michael Lawrence IV. CONVERSIÓN 36 La predicación expositiva: una ¿Qué es la conversión? 14 conversación con el pastor Sugel Michelén ¿De qué manera «pertenecer antes 37 Giancarlo Montemayor y Sugel de creer» redefine la iglesia? Michelén Michael Lawrence II. TEOLOGÍA BÍBLICA Seis formas de darle una falsa 41 seguridad a tu gente 17 ¿Qué es la teología bíblica? Mike McKinley Cómo la teología bíblica El componente corporativo de la 18 44 salvaguarda y guía a las iglesias conversión Jonathan Leeman Jonathan Leeman ¿Cuándo debe una iglesia V. EVANGELIZACIÓN 68 practicar la disciplina? 47 ¿Qué es la evangelización? Por qué las iglesias deben 69 excomulgar a los que tiene El problema con los programas mucho tiempo sin asistir 48 evangelísticos Alex Duke Mike Stiles Una guía paso a paso para la 4 prácticas de una iglesia 75 disciplina en la iglesia 51 comprometida con la Gran Geoff Chang Comisión Mark Dever «¡No lo hagas!» Por qué no 79 VI. -

Formación Espiritual
_____________________________________________________________________________________ Guía del maestro Formación Espiritual Clergy Development Iglesia del Nazareno Kansas City, Missouri 816-999-7000 ext. 2468; 800-306-7651 (EUA) 2002 _____________________________________________________________________________________ Formación Espiritual ______________________________________________________________________________________ Copyright © 2002 Nazarene Publishing House, Kansas City, MO USA. Created by Church of the Nazarene Clergy Development, Kansas City, MO USA. All rights reserved. Aviso a los proveedores de educación: Este es un contrato. Al utilizar estos materiales usted acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. Este acuerdo cubre todas las Guías Para el Maestro, las Guías para el Estudiante y los recursos para la instrucción incluidos en este módulo. Por aceptar este acuerdo, la Nazarene Publishing House le otorga a usted una licencia no exclusiva para utilizar dichos materiales curriculares, siempre y cuando esté usted de acuerdo con lo siguiente: 1. Uso de los Módulos. Usted puede distribuir estos módulos en forma electrónica o a otros proveedores educacionales. Puede hacer y distribuir copias electrónicas o en papel a los estudiantes para propósitos de instrucción, mientras que cada copia contenga este Acuerdo y los avisos de los derechos intelectuales y otros avisos concernientes al Módulo. Si baja el Módulo desde la Internet u otro recurso similar en línea, debe incluir el aviso de los derechos de autor del a Nazarene Publishing House para el módulo con cualquier distribución en la línea y en cualquier medio que utilice y que incluya el Módulo. Puede traducir, adaptar y o modificar los ejemplos y los recursos educativos para el propósito de hacer la enseñanza culturalmente relevante para sus estudiantes. Sin embargo, debe estar de acuerdo en que no venderá estos materiales modificados sin el permiso expreso de la Clergy Development. -

LO QUE NUESTROS CLÁSICOS ESCRIBEN DE LAS MUJERES Una Incursión Crítica Por La Literatura Española
LO QUE NUESTROS CLÁSICOS ESCRIBEN DE LAS MUJERES Una incursión crítica por la literatura española. Sacramento Martí SINOPSIS La finalidad primordial del ensayo Lo que nuestros clásicos escriben de las mu- jeres estriba en ordenar y comentar textos literarios que, escritores españoles de reconocida prestancia literaria, han dedicado a la cuestión femenina. Se ha atendido, tanto a los que han adoptado actitudes igualitarias o favorables a las mujeres, como a los que han despreciado, atacado o insultado al sexo opuesto. Esto ha permitido, por una parte, ahondar en el conocimiento del pensamien- to patriarcal, pero también adentrarse en el intríngulis de la mente humana al atender a excesos que varones de supuesta categoría intelectual han cometido en este tema. Además, se intenta dar pistas para pergeñar la historia de la ideología misógi- na, ya que se presentan datos que relacionan esta ideología con hechos sociales, económicos y políticos que van más allá de las actitudes personales, aunque éstas nunca dejan de estar presentes. Sólo así podemos entender lo que queda eviden- te en este ensayo: El pensamiento misógino ni sigue un orden cronológico, ni se puede justificar achacándolo a la mentalidad de la época como tantas veces se ha hecho. El ensayo se centra en escritores que, a partir del siglo XIV, han atendido -para bien o para mal- a temas que inciden directamente en la suerte de las mujeres. En dicho siglo XIV encontramos al Arcipreste de Hita cuyo Libro de Buen Amor es un auténtico canto a las relaciones gozosas entre los sexos y a la alegría de vivir, acompañado lógicamente de una inteligente condena hacia la adusta doctrina que la Iglesia mantenía al respecto. -

Las Pasiones: Puesta En Escena Cinematográfica Tesis Doctoral
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD LAS PASIONES: PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRÁFICA TESIS DOCTORAL AUTORA: MARITZA CEBALLOS SAAVEDRA DIRECTOR: ESTEVE RIAMBAU BOGOTÁ, ABRIL DE 2005 A mi familia por su paciencia y apoyo incondicionales Las pasiones: puesta en escena cinematográfica 2 Tabla de Contenido 1. ARQUEOLOGÍA DE LAS PASIONES ....................................................................... 10 1.1. El lugar de la razón en la pasión ....................................................................... 12 1.1.1. Las pasiones: un ámbito de la razón ...................................................... 13 1.1.2. Las pasiones como forma de conocimiento ............................................ 17 1.2. Sobre la acción y la pasión ............................................................................... 23 1.2.1. Las pasiones del cuerpo o del alma ...................................................... 23 1.2.2. Las afecciones y las subjetividades ....................................................... 27 1.2.3. Lo voluntario y lo involuntario en la pasión ............................................ 32 1.2.4. Las emociones o las pasiones ............................................................... 37 1.3. Una moral de las pasiones ................................................................................ 41 1.3.1. Las pasiones y la felicidad ..................................................................... 41 1.3.2. -
Volver a Empezar
VolverVolver aa EmpezarEmpezar Testimonios de vida y refugio Fundacion Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH VolverVolver aa EmpezarEmpezar Testimonios de vida y refugio SERIE MEMORIAS # 4 Diciembre de 2005 VOLVER A EMPEZAR. Testimononios de vida y Refugio Serie Memorias # 4 Editor: Luis Ángel Saavedra Jurado Calificador: Fabián Guerrero Obando (CCE) Marcel Merizalde (FACSO) Luis Ángel Saavedra (INREDH) Equipo de apoyo INREDH: Gina Benavides Beatriz Villarreal Azucena Soledispa Thania López Equipo de apoyo FACSO: Javier Sánchez Saralía Hallo David Zúñiga Marilyn Jácome Jakeline García Mario Pinto Fernando Rodríguez Jorge Cano Diana Peñafiel Viviana Acosta Elizabeth Molina Geovana Gallegos Junior Cevallos Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH República 192 y Almagro Edificio Casa Blanca, Dto. 2.C Casilla postal: 17 03 1461 Telefax: 593 2 2526 365 e-mail: [email protected] web: www.inredh.org www.refugio.inredh.org ISBN: ISBN-9978-980-14-8 Derechos de autor: 023770 Primera edición: Diciembre de 2005 Diseño de portada: Puento Digital Edición y diagramación: Comunicaciones INREDH Impresión: Imprenta Cotopaxi Los trabajos recogidos en esta obra fueron presentados en el concurso «Volver a Empezar: testimonios de vida y refugio», organizado por INREDH, con el apoyo de la Consejería en Proyectos (PCS), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), el Comité Andino de Servicios (CAS-AFSC), y en coordinación con el Comité Pro Refugiados, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE) y la Facultad de Comunicación -
Deutsche Nationalbibliografie 2010 T 01
Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2010 T 01 Stand: 20. Januar 2010 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin) 2010 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-ReiheT01_2010-3 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie Katalogisierung, Regeln für Musikalien und Musikton-trä- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ger (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD