A Rturo Cantero Sarmiento Nació En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
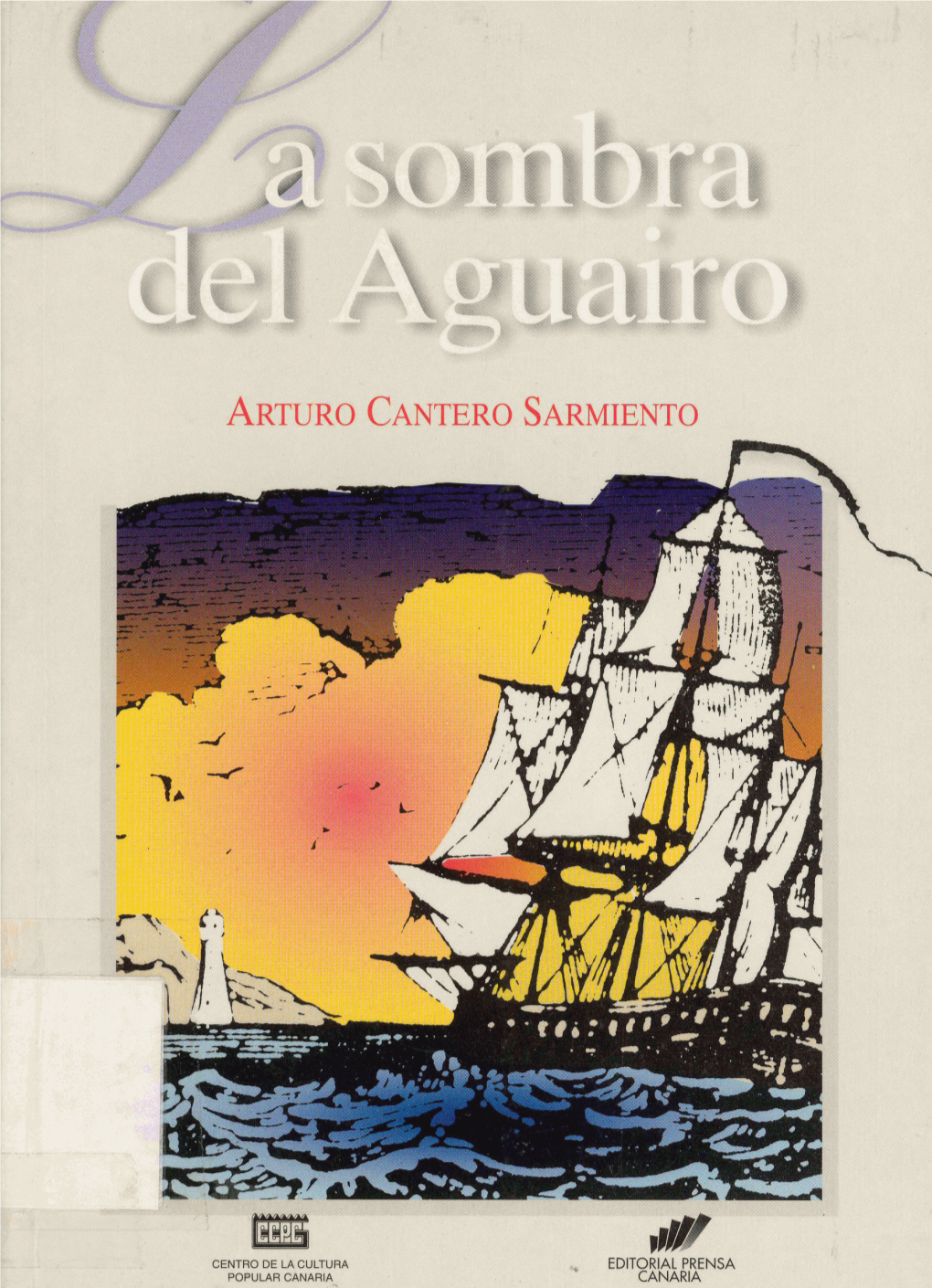
Load more
Recommended publications
-

La Madre De La Mejor
La madre de la mejor Lope de Vega Dirigida a D. Fr. Plácido de Tosantos, Obispo de Guadix, del Consejo de S. M. La causa de no haber en España poetas famosos, no es, como piensa Juan Segundo Hagiense en el libro séptimo de sus Epigramas, An vero paucis cum sis foecunda Poetis, laudem de tumulo quaeris acerba meo, sino el poco favor de los príncipes, tan diverso del que se usa en Italia y Francia, donde todos los reyes tenían un poeta que se llamaba regio, como se ve en Joannes Auratus, Leomovicense, en el Alemán y otros, y así en Italia florecieron tantos ingenios en tiempo de aquellos ínclitos y venerables Médicis, Cosme y Lorenzo, cuya memoria no faltará jamás del mundo, por Angelo Policiano y Pico de la Mirandola, y la de los insignes duques de Ferrara y la casa de Este, por Ludovico Ariosto, poeta en aquella nación aventajado a todos, aunque perdonen los críticos de España que celebran siempre más lo que menos entienden. El disfavor enfría el calor de los ingenios, como el cierzo las tempranas flores, y así no llevan fruto: la honra cría las artes, como el arte adorna y purifica la naturaleza, que cada uno siente privarse della, como lo afirma el filósofo en su Económica, y así tiene por opinión en las Éticas, que es premio de la virtud y del estudio. No niego que se quejaron Ovidio, Silio Itálico y otros poetas, remitiendo a sus cenizas su estimación, pero lo cierto es que la tuvieron viviendo, si bien no aquella que se pronosticaban fuera del límite de la vida donde la envidia no alcanza. -

Mama Isa Madre Estelar
MAMA ISA MADRE ESTELAR FERNANDO JOSE BIANCO COLMENARES EDITOR CARACAS 2020 Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada o transcrita en un sistema de informática o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotográfico, grabado, de fotocopia y otros medios sin el consentimiento previo y permiso expreso del copyright © o del editor. MAMA ISA MADRE ESTELAR Primera Edición 2020 © Depósito legal No. ISBN Esta obra de Modalidad Virtual Editorial CIPV Para pedidos, sugerencias, recomendaciones que se deseen incluir en la segunda edición favor dirigirse al Dr. Fernando Bianco en: Ediciones CIPV Dirección electrónica: [email protected] Dirección de Oficina: Torre Bianco, P.B., Avenida Paramaconi, San Bernardino, Caracas – Venezuela. 1050. Teléfono: (58) 212- 552.89.22 - 551.30.55. MAMA ISA MADRE ESTELAR Editores Asociados Sara Norvelin Conde de Ascanio María Fernanda Bianco González Artista Alicia González Para ti Madre Querida Isabel Colmenares Cadenas de Bianco 19 de noviembre de 1920 12 de noviembre de 2015 MAMA ISA INDICE PROLOGO ............................................................................................................................................................................ 8 MAMA ISA ESCRITOS ..................................................................................................................................................... 19 Prólogo de Libro: BIANCO PRESENCIA Y RECUERDO ....................................................................................... -

Interpretación De Un Episodio De Los Simpson En Seis Grupos De Regiomontanos : Un Estudio De Recepción
1 6 ENE. 2002 rjfii' : ' . ' ' 2002 ITtSM-CEM 1O •---· r - •1. .... l ¡,.. i\11:: { ., .. .. ,'"""'; .. 1. -'-1!~ INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE J\tlONTERREY CAl\:IPlJS l\lONTERREY DIVISIÓN DE COMPltTACIÓN, INFOR:\1:-\TICA V COl\lliNICACIÓN INTERPRETACIÓN DE UN EPISODIO DE ''LOS SIMPSON" EN SEIS GRLPOS DE REGIOMONTA1'0S. UN ESTCDIO DE RECEPCIÚN TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN l\'IARÍA EUGENIA PÉREZ LOZANO 1997 BIBLIOTECA \)\. tS TU Dios <:::.' -- J'q., INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS ~ r, '¿, ~ v!'-1~1lPUS ó SUPERIORES DE MONTERREY e ESTADO ~ ~ DE :;: -::- MCX'CO ~·,, ,? L, 1 , :::l- 9;' - ~~ ~/¡, ",i"\'- CAMPUS MONTERREY Jly¡ ~1D 13 JUN 2001 DIVISIÓN DE COl\1PlJTACIÓN, INFORl\1ÁTICA Y J-1(o~q COMUNICACIÓN INTERPRETACIÓN DE UN EPISODIO DE "LOS SIMPSON" EN SEIS GRUPOS DE REGIOl\tlONTANOS. UN ESTUDIO DE RECEPCIÓN 1: TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN MARÍA EUGENIA PÉREZ LOZANO 1997 Tc~1s f-1~ ?ftf& .S5t PLJ 7 l 9r¡ 7 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPlJS MONTERREY DIVISIÓN DE COMPlJTACIÚN, INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente tesis de la Lic. Maria Eugenia Pérez Lozano sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias con especialidad en : COMUNlCACIÓN Comité de tesis 1 Lucrecia Lozano Garcí Ph.D. Sinodal -sinodal José c Carlos Scheel Mayenberger, Ph.D. Director del Programa de Graduados en lnfonnática Diciembre de 1997 Agradecimientos. A mi familia. -

La Industria De La Telenovela Mexicana: Procesos De Comunicación, Documentación Y Comercialización
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Departamento de Biblioteconomía y Documentación LA INDUSTRIA DE LA TELENOVELA MEXICANA: PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Leticia Barrón Domínguez Bajo la dirección de los doctores José López Yepes Pedro García-Alonso Montoya Madrid, 2009 • ISBN: 978-84-692-7619-8 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Ciencias de la Información Departamento de Biblioteconomía y Documentación La industria de la telenovela mexicana: Procesos de comunicación, documentación y comercialización. Trabajo de investigación que presenta la Licenciada Leticia Barrón Domínguez para la obtención de Doctor bajo la dirección del Prof. Dr. José López Yepes, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y del Prof. Dr. Pedro García-Alonso Montoya, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid MADRID 2008 Índice general PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y PANORAMA GENERAL DE TELEVISA Y TV AZTECA. Pág. Capítulo 1: Introducción. 1.1 Objeto de la investigación. 1 1.2 Método de la investigación. 11 1.3 Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía. 21 Capítulo 2: Televisa y TV Azteca. Panorama general. 2.1 La industria televisiva mexicana. 32 2.2 Televisa. 36 2.3 TV Azteca. 55 2.4 Comparación en 2006 entre Televisa y TV Azteca. 72 SEGUNDA PARTE: LA INDUSTRIA DE LA TELENOVELA MEXICANA, HISTORIA, EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA DE SU AUDIENCIA NACIONAL Y ÉXITO COMERCIAL. Capítulo 3: La industria de la telenovela mexicana. 3.1 Inversión y rentabilidad. 75 3.2 Orígenes y concepto de telenovela. 78 3.3 Subgéneros. 82 3.4 Breve historia de la telenovela mexicana (1958-1995). -

Tesis: La Felicidad En La Sociedad Moderna. Una Perspectiva Crítica
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN La felicidad en la sociedad moderna. Una perspectiva crítica. TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE Licenciada en Sociología PRESENTA Lourdes González Pérez Asesora :Laura Páez Díaz de León Enero 2014 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. AGRADECIMIENTOS Con todo mi amor para Alejandro: este trabajo de investigación implicó varios años de esfuerzo y dedicación, tiempo en el cual viví momentos significativos que lograron modificar mi manera de mirar el mundo. Ahora sé que es el tiempo justo para concluir, porque hoy conservo vivencias que han revolucionado mi subjetividad. Y por ello quiero agradecer a las personas que me han acompañado durante este largo trayecto, mi querido Alejandro, te regalo esta tesis, porque cada día que pasa aprendo más de ti, te amo. Mi querida hermana, este trabajo lleva impreso largos días y noches de charlas, hoy quiero agradecerte por acompañarme en los momentos más difíciles, por darme los mejores días, gracias por tus críticas y por tu cariño, te amo Adriana. -

LOS ENEMIGOS EN CASA Edición De Diego Simini
LOS ENEMIGOS EN CASA edición de diego simini 047-108943-05-Los enemigos en casa.indd 1 12/03/13 22:40 047-108943-05-Los enemigos en casa.indd 2 12/03/13 22:40 PRÓLOGO No existen datos internos ni externos que ayuden a datar la composición de Los enemigos en casa. Tampoco disponemos de noticias relativas a repre- sentaciones de la obra. La comedia figura en la segunda lista de El Peregri- no en su patria, de 1618 y se publica en la Parte XII, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1619. Por su parte, Morley-Bruerton [1968:320-321] indi- can como época de composición los años 1612-15, aunque se inclinan por una probable datación más precisa entre 1612 y 1613. La comedia pertenece sin duda al género de la comedia de costumbres o de capa y espada. Sin embargo, Manuel Cornejo, en su estudio sobre las comedias urbanas de Lope ambientadas en Sevilla, la excluye de la nómi- na.1 Los enemigos en casa presenta algunas peculiaridades en la trama dra- matúrgica. Lo más llamativo sin duda es la presencia de niños, fruto de las relaciones entre el primer galán y la primera dama, y simétricamente entre el criado del galán y la criada de la dama. Esto implica una dilatación tem- poral de la acción, que cubre hasta tres y años y medio. Hay sin duda un contraste neto entre elementos de fuerte amenaza, representada por las dos parejas simétricas de hermanos, don Fernando-don Pedro y don Ho- norio-don Vasco, y la vitalidad y desparpajo de los galanes, damas y cria- dos. -

Intérpretes En Español Intérprete Título Cod
INTÉRPRETES EN ESPAÑOL INTÉRPRETE TÍTULO COD. 12 DISCÍPULOS QUÍTATE TÚ PA PONERME YO EG- 0001 A A A A A. SANDOVAL LA CUCARACHA EV- 0001 A5 SUPERVISOR DE TUS SUEÑOS EG- 0002 ABBA CHIQUITITA EG- 0003 ABBA CHIQUITITA (Con coros) EV- 0002 ABBA FELICIDAD (HAPPY NEW YEAR) EV- 0003 ABBA GRACIAS POR LA MÚSICA EV- 0004 ABRACADABRA EN REALIDAD EG- 0004 ABUELOS DE LA NADA MIL HORAS EG- 0005 ADA Y LOS APASIONADOS LLORANDO TU PARTIDA EV- 0005 ADA Y LOS APASIONADOS NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR EV- 0006 ADA Y LOS APASIONADOS TE ARREPENTIRÁS EV- 0007 ADALBERTO SANTIAGO LA NOCHE MÁS LINDA DEL MUNDO EV- 0008 ADAMO ELLA (…ella anda del brazo de cualquiera…)EG- 0006 ADAMO EN BANDOLERA EG- 0007 ADAMO ES MI VIDA EG- 0008 ADAMO MI GRAN NOCHE EG- 0009 ADAMO MI GRAN NOCHE EV- 0009 ADAMO MI ROL EV- 0010 ADAMO MIS MANOS EN TU CINTURA EG- 0010 ADAMO MIS MANOS EN TU CINTURA EV- 0011 ADAMO MIS MANOS EN TU CINTURA EV- 0012 ADAMO MUY JUNTOS EG- 0011 ADAMO MUY JUNTOS EV- 0013 ADAMO MUY JUNTOS EV- 0014 ADAMO NUESTRA NOVELA EG- 0012 ADAMO PORQUE YO QUIERO EG- 0013 ADAMO PORQUE YO QUIERO EV- 0015 ADAMO PORQUE YO QUIERO EV- 0016 ADAMO PORQUE YO QUIERO EV- 0017 ADAMO TU NOMBRE EG- 0014 ADAMO UN MECHÓN DE TU CABELLO EG- 0015 ADÁN ROMERO SOLO UN DÍA EG- 0023 ADOLESCENT'S ORQUESTA ANHELOS EG- 0016 ADOLESCENT'S ORQUESTA EN AQUEL LUGAR EG- 0017 ADOLESCENT'S ORQUESTA PERSONA IDEAL EV- 0018 ADOLESCENT'S ORQUESTA PERSONA IDEAL EG- 0018 ADOLESCENT'S ORQUESTA PONTE PILAS EG- 0019 ADOLESCENT'S ORQUESTA POR QUÉ ERES TAN BELLA EV- 2602 ADOLESCENT'S ORQUESTA SE ACABÓ EL AMOR EV- 2603 ADOLESCENT'S ORQUESTA VIRGEN EG- 0020 ADOLESCENT'S ORQUESTA VIRGEN EV- 2604 ADRIANNA FOSTER PIENSO EN TI EG- 0022 AFRODISÍACO DATE LA VUELTA EV- 0019 AFRODISÍACO LA MAMADERA EV- 0020 AGUA BELLA LUCERITO EV- 0037 AGUA BELLA AGUA DE VENENO EV- 0021 AGUA BELLA AGUA DE VENENO EV- 0022 AGUA BELLA ALMA BELLA (MIX) EV- 0023 AGUA BELLA ANAMELBA (MIX) EV- 0024 INTÉRPRETEMOV 1/341 INTÉRPRETES EN ESPAÑOL INTÉRPRETE TÍTULO COD. -
El Hermano Del Artista : Drama Orijinal En Dos Actos, En Prosa Y Verso
ELflERIHlO mmmmfmíí'. iDiaüma (DiaajUíírM EN DOS ACTOS, EN PROSA Y TERSO, REPRESENTADO EN EL TEATRO DE TARIBDADES. É 1 < » • • ^ s-^'- •■''^ú . , . ,'. ,SJ m.: a):aüiaü (Diaa^isráiiL EN DOS ACTOS, EN PROSA Y VERSO, REPRESENTADO EN EL TEATRO DE VARIEDADES. MADRID, 1845. Imprenta de D. Ramón Campuasano, Carrera de S. Francisco, núm, 8. r.é Este drama es propiedad del Editor I SEÑOR DON MANUEL NOGUERAS jr íBDiíaüiLaa, JUNTA DELEGADA DEL TESORO ARTÍSTICO Libros depositados en la Biblioteca Nacional Procedencia ..-üRRÁS.1 N.® de la procedencia 721G67 l*er«oiiajes Aetores. Isabel.. • D.® Dolores Mata. Jimena.D.® Mercedes García. Tello. ..D.® Sebastiana Moran. Pedro.D. Manuel Nogueras y González. Gonzalo.D. Ramón Bouvier. D. Luis.D. Julián Quintana. Conde de Oropesa.D. Dalmacio Detrell. Sancho.D, Francisco Aznar. Embajador de Austria. D. Pedro Rojas. D. Arias.D. Francisco Jalvo. D. Alvar.D. Victoriano Arévalo. D. Manrique.D. Francisco Ecija. Paje.D. Francisco Garda. Jefe de la Ronda.D. N. N. Caballeros. Ministros de Justicia. Pueblo. La acción pasa en Madrid á fines del siglo XYIl. 'ty ^y . ^mmmy XJLSiy ACTO PRIMERO. Jardín: en el fondo puerta que comunica á la callC) y á la Izquierda otra que correspon¬ de d lo interior de la casa. K<a acción pasa de noche* ESCENA PRIMERA. I ISABEL, JIMBNA. f Jimena. Es capricho! Isabel, Me figuro vendrá pronto. Jimena, No lo niego. Isabel, Jimena, tú, que nos viste, cuando se marchó á Toledo, despedirnos tristemente. Jimena, Hace un año; bien me acuerdo. Tsabel, Tú, que oiste de mi boca aquel adiós postrimero « [6] y escuchaste de la suya ir mi nombre repitiendo, veras qué gusto sentimos al estrecharnos de nuevo, Jimena. -

Canciones En Español Título Intérprete Cod
CANCIONES EN ESPAÑOL TÍTULO INTÉRPRETE COD. 1, 2 ULTRAVIOLENTO LOS VIOLADORES EV- 2176 1, 2, 3 EL SÍMBOLO EG- 1084 1, 2, 3 EL SÍMBOLO EV- 0811 1, 2, 3 MOTEL EG- 3623 1+1= 2 ENAMORADOS LUIS MIGUEL EG- 2914 10 PARA LAS 10 PLAYA LIMBO EG- 4081 11 Y 6 FITO PÁEZ EG- 1292 11 Y 6 FITO PÁEZ EV- 0940 12 ROSAS LORENZO ANTONIO EG- 2632 12 ROSAS LORENZO ANTONIO EG- 2633 16 05 74 LAURA PAUSINI EV- 1825 19 DIAS Y 500 NOCHES JOAQUÍN SABINA EG- 1846 19 DÍAS Y 500 NOCHES JOAQUÍN SABINA EV- 1372 20 DE ENERO LA OREJA DE VAN GOGH EV- 1757 20 DE ENERO (Video original) LA OREJA DE VAN GOGH EV- 1756 20 MILLAS FLANS EG- 1296 24 HORAS DAVID BISBAL EG- 0885 25 HORAS PROYECTO UNO EV- 2813 25 ROSAS JOAN SEBASTIAN EG- 1838 25 ROSAS JOAN SEBASTIAN EG- 1839 30 SEGUNDOS MARISOL EV- 2392 33 AÑOS JULIO IGLESIAS EG- 2271 4 ROSAS JORGE CELEDÓN EG- 1888 4 SEGUNDOS AMAIA MONTERO EG- 0261 4.30 AM OBIE BERMÚDEZ EG- 3772 40 GRADOS MAGNETO EG- 3147 40 Y 20 JOSÉ JOSÉ EG- 1969 40 Y 20 JOSÉ JOSÉ EV- 1434 50 PALABRAS, 60 PALABRAS OMECANO 100 EG- 3445 A A A A A BESITOS LOS DIABLITOS EV- 1963 A CAMBIO DE QUÉ JOSSIE ESTEBAN EV- 1403 A CAÑA Y A CAFÉ JULIO IGLESIAS EV- 1581 A CAÑA Y A CAFÉ JULIO IGLESIAS EG- 2272 A CARA O CRUZ JOSÉ VÉLEZ EV- 1503 A CARA O CRUZ RADIO FUTURA EG- 4110 A CONTRATIEMPO ANA TORROJA EV- 3548 A DIOS LE PIDO JUANES EG- 2209 A DIOS LE PIDO JUANES EG- 2210 A DIOS LE PIDO JUANES EV- 1544 A DÓNDE IRÁN LOS BESOS VICTOR MANUEL EV- 3434 A DÓNDE IRÁS LOS PAKINES EV- 2095 A DÓNDE QUIERA MARCO ANTONIO MUÑIZ EG- 3301 A DONDE SEA JULIETA VENEGAS EG- 2242 A DÓNDE VA EL AMOR RICARDO MONTANER EV- 2942 A DÓNDE VA EL AMOR RICARDO MONTANER EV- 2943 A DÓNDE VA NUESTRO AMORANGÉLICA MARÍA EV- 0248 A DÓNDE VAS AMOR DYANGO EV- 0731 A DORMIR JUNTITOS EDDY HERRERA & LIZ EG- 1015 A ÉL OSCAR D'LEÓN EG- 3825 A ENCONTRARTE SIN BANDERA EG- 4656 CANCIONESmov 1/341 CANCIONES EN ESPAÑOL TÍTULO INTÉRPRETE COD. -
Paulo Quevedo
PAULO QUEVEDO NOMBRE REAL: PAULO CESAR QUEVEDO DE LA VEGA NOMBRE ARTÍSTICO: PAULO QUEVEDO FECHA DE NACIMIENTO: 1 de FEBRERO LUGAR DE NACIMIENTO: JUAREZ, CHIH. MEXICO NACIONALIDAD: MEXICANO/AMERICANO ESTATURA: 1.75 m IDIOMAS: ESPAÑOL / INGLES ESTUDIOS Centro de Educación Artística (C.E.A.) Televisa, México D.F. Taller Cinematográfico, The Acto Workshop, Dallas, TX Improvisación, The Actor’s Workshop, Miami, FL Taller de Cine, Patricia Reyes Espiándola, México D.F. Clases Particular de Canto/Opera/Vocalización/Tenor Dramático, Prof. Lázaro Ferrari, El Paso, TX TELEVISIÓN Sugar Baby ( Serie) Personaje: David , México 2020. 100 días para enamorarse( Serie) Personaje: Fausto( Protagónico) Prod. Telemundo , Miami, 2019. “La Fuerza del Creer” ( TV Miniserie) Personaje: Vicente( Protagónico) Dir: Leonardo Galavis, Prod: Cine Mat , México,2019. “ La Piloto 2( Serie) personaje: Cap: Morrison ( Protagónico) Prod: Canal de las Estrellas, México 2018- “ Milagros de Navidad” (TV Mini Serie) Personaje: Rubén López, PROD: Telemundo Studios , México 2017. “ Vickky RPM( Serie) Personaje: Didier Legram ( Protagónico) Dir: William Barragán y María Eugenia Perera Prod: Nickelodeon Network , Mexico 2017. “Ruta (Serie) 35”Personaje:(Protagónico) Tomas Ortiz Univisión, Miami 2016 “Escándalos” (Serie) Personaje: Varios Estelares Miami 2015 “Reina de Corazones” (Telenovela) Personaje:(Antagónico) Isidro Castillo Telemundo, Miami 2015 “Marido en (Telenovela) Alquiler “Personaje:(Estelar) Juan Pablo Palmer Telemundo, Miami 2014 “El Rostro de (Telenovela) Venganza -
“Britney Vanilli”?
10811441 09/07/2006 10:36 p.m. Page 1 Espectáculos: Pablo Latapí, la nueva cara de Deportes en TV Azteca | Pág. 3 Viernes 8 de septiembre de 2006 B Editor: EMMANUEL FÉLIX LESPRÓN Coeditor Gráfico: JESÚS ESPINOZA [email protected] PERSONAJE | ACTRIZ PERSISTE EN EL PAPEL ANTAGONISTA Karla Álvarez parti- cipa en la telenovela Sana sus “Heridas de amor”. “heridas” Alejandro Filio ofrecerá su concierto hoy a las Karla Álvarez es una 20:30 horas en el Teatro Ricardo Castro, para Se sincera el deleite de los aficionados a la trova. mujer fuerte que ha Karla Álvarez fue clara al decir que salido adelante a ella no va al trabajo a hacer amigos; trata de ser respetuosa y llevarse Alejandro Filio pesar de las bien con los demás, pues deben convivir durante mucho tiempo, adversidades “pero a mis amigos no hoy en concierto los busco ahí”. POR EUNICE MARTÍNEZ ARIAS EL SIGLO DE DURANGO ■ No tiene pensado por lo POR LIZZETTE DELHUMEAU G. pronto regresar a Miami EL SIGLO DE DURANGO TORREÓN, COAH.- Contrariedades de a trabajar. la vida; mientras uno de los mayo- ■ Antes que convertirse Considerado uno de los trovadores más sensibles res temores de Karla Álvarez es en actriz terminó la de México, Alejandro Filio vuelve a esta tierra; llegar a padecer algún tipo de en- carrera de bailarina ayer en rueda de prensa en céntrico hotel de la lo- fermedad lenta pero que mata, su profesional, sin calidad, el cantautor jalisciense hizo una invita- trabajo como actriz le está deman- embargo no ción a todos los seguidores de su música a que dando realizar algo parecido por quiso dedicarse asistan al concierto que ofrecerá hoy en el Teatro medio del personaje de Florencia, a ello por la Ricardo Castro a las 20:30 horas. -

AMORES PERROS a Film by Alejandro González Iñárritu
AMORES PERROS A film by Alejandro González Iñárritu Distributor Contact: New Yorker Films 220 East 23rd St., Ste. 409 New York, NY 10010 Tel: (212) 645-4600 Fax: (212) 683-6805 [email protected] AMORES PERROS CREDITS Directed by ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU Written by GUILLERMO ARRIAGA Producer FRANCISCO GONZÁLEZ COMPEÁN Dir. Of Photography RODRIGO PRIETO Editor LUIS CARBALLAR ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU FERNANDO PEREZ UNDA Music GUSTAVO SANTAOLALLA CAST El Chivo EMILIO ECHEVARRIA Octavio GAEL GARCIA BERNAL Valeria GOYA TOLEDO Daniel ALVARO GUERRERO Susana VANESSA BAUCHE Luis JORGE SALINAS Ramiro MARCO PEREZ www.NewYorkerFilms.com Mexico, 2000 154 min., Color In Spanish with English Subtitles 1.85, Dolby Dig. 2 SYNOPSIS Mexico City, a fatal car accident. Three lives collide, revealing the hounding side of human nature. Octavio, a young teenager, decides to run away with Susana, his brother’s wife. His dog Cofi becomes a cruel instrument to get the money they need to run off together, further complicating this touching triangle of passion where forbidden love becomes a road of no return. Meanwhile Daniel, a 42-year old man. Leaves his wife and daughters to move in with Valeria, a beautiful model. On the day they’re celebrating their new life together, destiny pushes Valeria into the tragic accident and she is brutally run-over. What does a man do when he thought he had it all and his whole life changes in an instant? Daniel and Valeria will descend into their own brand of hell when Richi, Valeria’s tiny dog, is trapped under the apartment’s wooden floor-the perfect metaphor of a love story that bravely assumes the consequences of disenchantment and despair Finally, el Chivo (“the goat”) arrives on the scene of the accident; he is a former communist guerilla who, after serving several years in prison, is deeply disappointed in life and works as a hired assassin.