Primeras Páginas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
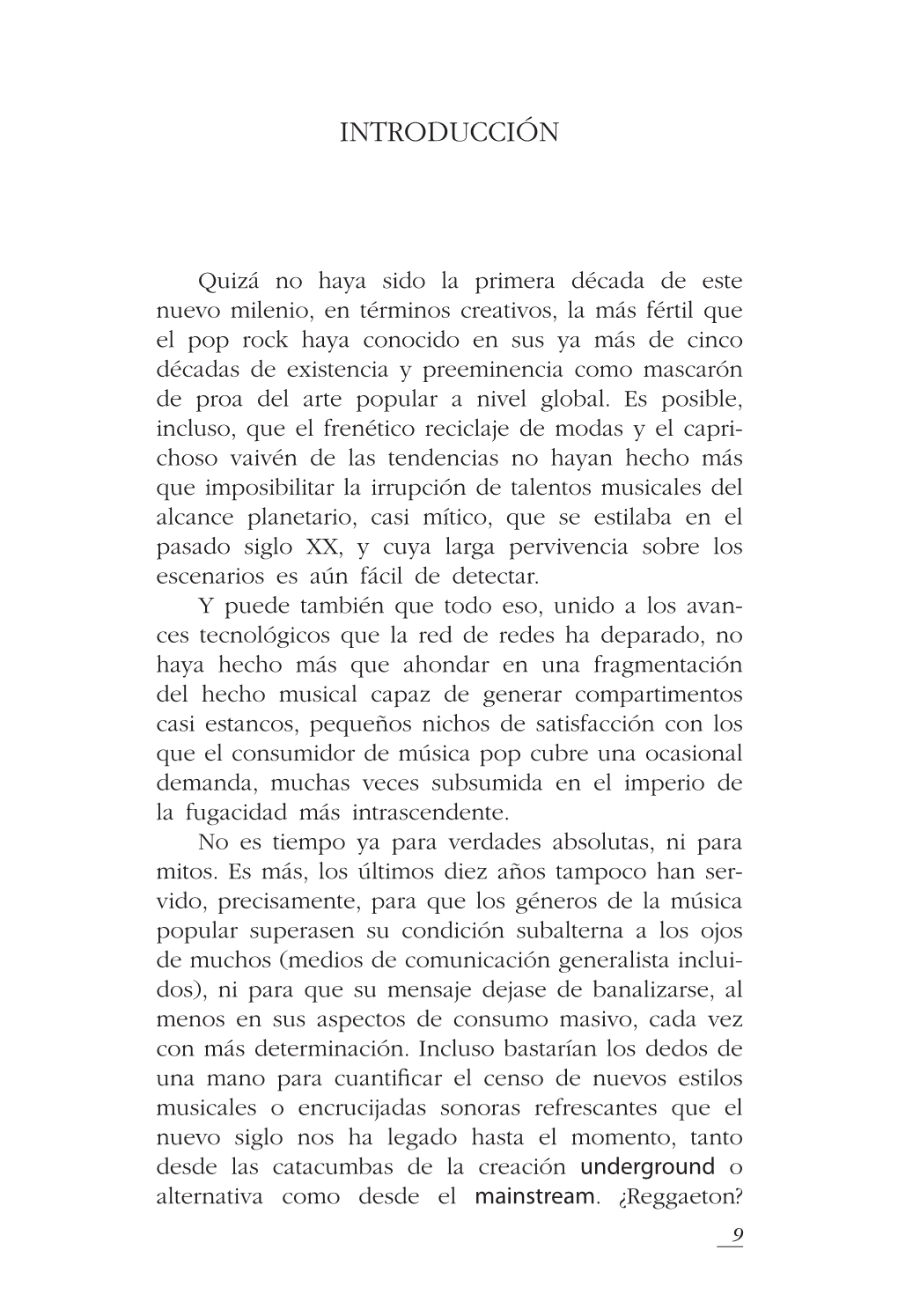
Load more
Recommended publications
-

Razorcake Issue #09
PO Box 42129, Los Angeles, CA 90042 www.razorcake.com #9 know I’m supposed to be jaded. I’ve been hanging around girl found out that the show we’d booked in her town was in a punk rock for so long. I’ve seen so many shows. I’ve bar and she and her friends couldn’t get in, she set up a IIwatched so many bands and fads and zines and people second, all-ages show for us in her town. In fact, everywhere come and go. I’m now at that point in my life where a lot of I went, people were taking matters into their own hands. They kids at all-ages shows really are half my age. By all rights, were setting up independent bookstores and info shops and art it’s time for me to start acting like a grumpy old man, declare galleries and zine libraries and makeshift venues. Every town punk rock dead, and start whining about how bands today are I went to inspired me a little more. just second-rate knock-offs of the bands that I grew up loving. hen, I thought about all these books about punk rock Hell, I should be writing stories about “back in the day” for that have been coming out lately, and about all the jaded Spin by now. But, somehow, the requisite feelings of being TTold guys talking about how things were more vital back jaded are eluding me. In fact, I’m downright optimistic. in the day. But I remember a lot of those days and that “How can this be?” you ask. -

My Bloody Valentine's Loveless David R
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2006 My Bloody Valentine's Loveless David R. Fisher Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC MY BLOODY VALENTINE’S LOVELESS By David R. Fisher A thesis submitted to the College of Music In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Music Degree Awarded: Spring Semester, 2006 The members of the Committee approve the thesis of David Fisher on March 29, 2006. ______________________________ Charles E. Brewer Professor Directing Thesis ______________________________ Frank Gunderson Committee Member ______________________________ Evan Jones Outside Committee M ember The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii TABLE OF CONTENTS List of Tables......................................................................................................................iv Abstract................................................................................................................................v 1. THE ORIGINS OF THE SHOEGAZER.........................................................................1 2. A BIOGRAPHICAL ACCOUNT OF MY BLOODY VALENTINE.………..………17 3. AN ANALYSIS OF MY BLOODY VALENTINE’S LOVELESS...............................28 4. LOVELESS AND ITS LEGACY...................................................................................50 BIBLIOGRAPHY..............................................................................................................63 -

It up on Valentine ^
STUDENTS RAISE MONEY FOR THE HEART AND STROKE FOUNDATION it up on Valentine ^ VALENTINE'S DAY FORMAL: (L-R) Carolyn Valade, Amber Walsh, Andrea Berkuta, Elizabeth Simmonds, Crystal Wood, Teri Stewart, Karyn Gottschalk, and Susan Davies make a conga line at a party put on by Durham College students who live In residence. Money raised went to help support the Heart and Stroke Foundation. See VALENTINE'S pg. 14 - 15 Pholo by Fannio Sunshine tl'si^aliStii^^ Mayor supports a university-college l^n^t^sBsw^on^^w^^s^^f^.^^^ ^Pogal^ BY DEBBIE BOURKE Chronicle staff community's support, the college will be sending a pro- posal to the government in June and is hoping to get Oshawa city councillors are supporting Durham legislative approval by November. College's campaign to convince the provincial govern- Diamond said it is time to collectively endorse a uni- ment to pass legislation that would con- versity-college. vert the college to a university-college. "The moment is now because the During a city council meeting on Feb. province is working with a SuperBuild 7, Mayor Nancy Diamond said a univer- " We should have fund," she said. "And the minister stat- sity would boost Oshawa's economy had a university ed that tlie money would be allotted for and provide an opportunity for young roads, health care, and colleges and uni- people in Durham Region. in the '60s . all versities." The university-college would keep its I'm saying is now Diamond added that the college college programs and offer university- already sits on about 160 acres of land, so P. -
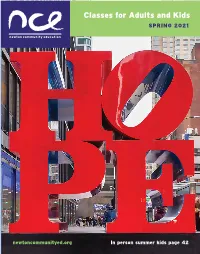
Classes for Adults and Kids SPRING 2021 Newton Community Education
Classes for Adults and Kids SPRING 2021 newton community education newtoncommunityed.org In person summer kids page 42 notes Spring 2021 Adult Classes From the Executive Director: Art & Photography ..................................3 It’s no secret; 2020 was a tough year. Many of us are fatigued by our collective and individual Business & Career ..................................29 struggles; anxious about health, work, and the future. Computers & Technology .......................30 The time-honored tradition of turning the page from one year to reveal the opportunities Crafts.....................................................26 of the next was punctuated by the recent presidential inauguration. We viewers were Dance & Fitness .....................................17 riveted as a diminutive young poet seized our attention, gracefully—through her words English Language Learners (ELL) ...........31 and gestures — echoing the (presidential) themes of unity and hope. Amanda Gorman’s Food & Drink .........................................10 words were powerful indeed, but equally impressive to me was learning that community- based education helped hone her craft. While struggling to overcome a serious speech GED & HiSET® ........................................31 impediment, Gorman participated in writing workshops at a Los Angeles community-based Home & Garden .....................................27 education center. So there it is… Community Education opens doors, including ones leading Languages ..............................................7 -

Music 5364 Songs, 12.6 Days, 21.90 GB
Music 5364 songs, 12.6 days, 21.90 GB Name Album Artist Miseria Cantare- The Beginning Sing The Sorrow A.F.I. The Leaving Song Pt. 2 Sing The Sorrow A.F.I. Bleed Black Sing The Sorrow A.F.I. Silver and Cold Sing The Sorrow A.F.I. Dancing Through Sunday Sing The Sorrow A.F.I. Girl's Not Grey Sing The Sorrow A.F.I. Death of Seasons Sing The Sorrow A.F.I. The Great Disappointment Sing The Sorrow A.F.I. Paper Airplanes (Makeshift Wings) Sing The Sorrow A.F.I. This Celluloid Dream Sing The Sorrow A.F.I. The Leaving Song Sing The Sorrow A.F.I. But Home is Nowhere Sing The Sorrow A.F.I. Hurricane Of Pain Unknown A.L.F. The Weakness Of The Inn Unknown A.L.F. I In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams The World Beyond In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams Acolytes In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams A Thousand Suns In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams Into The Ashes In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams Smoke and Mirrors In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams A Semblance Of Life In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams Empyrean:Into The Cold Wastes In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams Floods In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams The Departure In The Shadow Of A Thousa… Abigail Williams From A Buried Heart Legend Abigail Williams Like Carrion Birds Legend Abigail Williams The Conqueror Wyrm Legend Abigail Williams Watchtower Legend Abigail Williams Procession Of The Aeons Legend Abigail Williams Evolution Of The Elohim Unknown Abigail Williams Forced Ingestion Of Binding Chemicals Unknown Abigail -

Sandbox MUSIC MARKETING for the DIGITAL ERA Issue 98 | 4Th December 2013
Sandbox MUSIC MARKETING FOR THE DIGITAL ERA Issue 98 | 4th December 2013 Nordic lights: digital marketing in the streaming age INSIDE… Campaign Focus Sweden and Norway are bucking PAGE 5 : the trend by dramatically Interactive video special >> growing their recorded music Campaigns incomes and by doing so PAGE 6 : through streaming. In countries The latest projects from the where downloading is now a digital marketing arena >> digital niche, this has enormous implications for how music Tools will be marketed. It is no longer PAGE 7: about focusing eff orts for a few RebelMouse >> weeks either side of a release but Behind the Campaign rather playing the long game and PAGES 8 - 10: seeing promotion as something Primal Scream >> that must remain constant rather Charts than lurch in peaks and troughs. The Nordics are showing not just PAGE 11: where digital marketing has had Digital charts >> to change but also why other countries need to be paying very close attention. Issue 98 | 4th December 2013 | Page 2 continued… In 2013, alongside ABBA, black metal and OK; they still get gold- and platinum-certiied CEO of Sweden’s X5 Music latpack furniture, Sweden is now also singles and albums based on streaming Group, explains. “The known internationally for music streaming. revenues [adjusted].” marketing is substantially It’s not just that Spotify is headquartered di erent as you get paid in Stockholm; streaming has also famously Streaming is changing entirely the when people listen, not when turned around the fortunes of the Swedish marketing narrative they buy. You get as much recorded music industry. -

TRONDHEIM, MARINEN 21.-22. AUGUST Årets Nykommer 2008 Norsk Rockforbund
- FESTIVALAVIS-FESTIVALAVIS-FESTIVALAVIS-FESTIVALAVIS-FES TRONDHEIM, MARINEN 21.-22. AUGUST Årets nykommer 2008 Norsk Rockforbund 24 band på 3 scener i 2 dager. Tenk deg om 2 ganger før du finner på noe annet. RÖYKSOPP, MOTORPSYCHO, ANE BRUN, ULVER, THÅSTRÖM(SE) CALEXICO(US), LATE OF THE PIER(UK), PRIMAL SCREAM(UK) GANG OF FOUR(UK), JAGA JAZZIST, RUPHUS, SKAMBANKT, HARRYS GYM, BLACK DEBBATH, SLAGSMÅLSKLUBBEN(SE), FILTHY DUKES(UK) MARINA AND THE DIAMONDS (UK), I WAS A KING, KIM HIORTHØY, STINA STJERN, 22, AMISH 82, THE SCHOOL, FJORDEN BABY! Blåsvart er aktivitet og mat FESTIVALINFO FESTIVALINFO Blått er scener Grønt er servering og bong Rødt er toaletter Orange er inngang Lilla er kino Pstereo no igjæn? Greit å vite FESTIVALSMARTS I sine tre første leveår Marinen Vi ber publikum være forsiktig med elvebredden og Vi gadd ikke å forfatte egne regler for festivalvett så vi har Pstereo opplevd Marinen er Trondheims mest idylliske friluftsområde. kanten ved kanonoppstillingen. Om vaktene ber deg flytte tjuvlånte de som allerede er nedskrevet av Norsk Rockfor- en bratt oppadgående Området ligger helt nede ved Nidelvens bredder, og har deg fra kanten eller elvebredden så er det kult om du hører bund. De kan for øvrig også oppsummeres slik; Man skal formkurve. Festivalen Nidarosdomen som nærmeste nabo. Når du kommer etter. Ingen ønsker skader under festivalen. ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig har altså kommet for å inn på festivalområdet, så ønsker vi at du skal ta hensyn kan man gjøre hva man vil. bli. Tre ganger gjen- til områdets verdighet. -

The March in Glasgow
FOit.A · ·BALANCED University of Edinburgh,-Old College South Bridge, Edinburgh 'EHB 9YL vmw Tal: 031-6671011 ext4308 18 November-16 December GET .ALBERT IRVIN Paintings 1959-1989 ~*;£~-- Tues-Sat 10 am-5 pm Admission Free Subsidised by the Scottish Arts Council DAILY G~as~ow Herald _ of the Year y 30rd november 1 RUGBY BACK TO THE. 1st XV FUTUREII s:enttpacking problems of iii Peffenrtill time~ travel~ ·>... page8 .page 1 • I • arc STUDENTS from all over Park just after 2 pm, and con tinued to do so for nearly an hour, the United Kingdom assem with the rally properly beginning bled in Qlasgow on Tuesday around 2.15 pm. to take part in what was prob Three common themes were ably the biggest ever student addressed by the ten public demonstration on the British figures at the rally in the Park: mainland. these were the discriminatory nature of student loans; the com The march organised by the mitment by all to student grants, National Union of Students and the solidarity of support given against the Government's prop by them to students. osed introduction of top-up loans, The first four speakers addres was deemed by Strathclyde Police ·sed the rally from the semi-circu to have attracted around 20,00 lar, covered platform as students people. still marched in through the gates. Certainly, spirits were high All four- Mike Watson , Labour despite the cold and damp dismal MP for Glasgow Central ; Archy weather. It is likely this was a fac Kirkwood, Liberal Demcorat tor in preventing a larger turn MP; Diana Warwick, . -

SOM Pressinfo Våren 2019
Utg.dag Artist Titel Sve Int'l Deb Genre Label Bolag/ Singel/EP/ Format Informationstext Kontakt NAMN Kontakt E-POST Kontakt MOBIL nsk ut Distributör Album 2019-01-03 JAVA Normal/Abnormal? x x Rock Shady Music Record Union Album digitalt Om det går att återutge en platta som aldrig kom ut, så är Magnus Pejlert [email protected] 070 - 4624967 detta ett exempel på detta. Sundsvallsbandet JAVA färdigställde sitt debutalbum 2006, med Magnus Pejlert som producent, sedan tappade bandet sugen och lade ner. Nu kommer denna pop/rock/punk-pärla äntligen ut! 2019-01-04 Gamla Pengar Bon Pureé X Punk Beat Butchers Border Music Album LP Samling Wiking Andersson [email protected] 705606254 2019-01-11 Hagar Sammy Danger Zone X Rock RockCandy Border Music Album CD Återutgåva Pelle Eriksson [email protected] 0705490855 2019-01-11 Side Effects Some Other Day X Rock Jubel Border Music Album CD,LP Andra albumet från psychrockbandet Wiking Andersson [email protected] 0705606254 2019-01-11 Jones Steve Mercy X Rock RockCandy Border Music Album CD Återutgåva Pelle Eriksson [email protected] 0705490855 2019-01-11 Jones Steve Fire & Gasoline X Rock RockCandy Border Music Album CD Återutgåva Pelle Eriksson [email protected] 0705490855 2019-01-11 Gaynor Gloria Never Can Say Goodbye X R&B BBR Border Music Album CD Återutgåva Pelle Eriksson [email protected] 0705490855 2019-01-11 Mason Dave & Cass Dave Mason & Cass Elliot X Pop Cherry Red Border Music Album CD Återutgåva Pelle Eriksson [email protected] 0705490855 Elliot 2019-01-11 Barre Martin Roads Less Travelled X Rock -

Primal Scream Juntam-Se Ao Cartaz Do Nos Alive'19
COMUNICADO DE IMPRENSA 02 / 04 / 2019 NOS apresenta dia 12 de julho PRIMAL SCREAM JUNTAM-SE AO CARTAZ DO NOS ALIVE'19 Os escoceses Primal Scream são a mais recente confirmação do NOS Alive’19. A banda liderada por Bobby Gillespie, figura incontornável da música alternativa, sobe ao Palco NOS dia 12 de julho juntando-se assim aos já anunciados Vampire Weekend, Gossip e Izal no segundo dia do festival. Com mais de 30 anos de carreira, Primal Scream trazem até ao Passeio Marítimo de Algés o novo álbum com data de lançamento previsto a 24 de maio, “Maximum Rock N Roll: The Singles”, trabalho que reúne os singles da banda desde 1986 até 2016 em dois volumes. A compilação começa com “Velocity Girl”, passando por temas dos dois primeiros álbuns como são exemplo "Ivy Ivy Ivy" e "Loaded". A banda que tinha apresentado em outubro de 2018 a mais recente compilação de singles originais do quarto álbum de 1994 com “Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings”, juntando-se ao lendário produtor Tom Dowd, a David Hood (baixo) e Roger Hawkins (bateria) no Ardent Studios em Memphis, está de volta às gravações e revelam algo nunca antes ouvido e uma banda que continua a surpreender. Primal Scream foi uma parte fundamental da cena indie pop dos anos 80, depois do galardoado disco "Screamadelica" vencedor do Mercury Prize em 1991, considerado um dos maiores de todos os tempos, a banda seguiu por influências de garage rock e dance music até ao último trabalho discográfico “Chaosmosis” lançado em 2016. -

Educating Artists for the Future: Learning at the Intersections of Art, Science, Technology, and Culture
Educting Artists.qxd 19/11/07 7:36 pm Page 1 Educating Artists for the Future: Learning at the Intersections of Art, Science, Technology, and Culture Mel Alexenberg Editor Educting Artists.qxd 19/11/07 7:36 pm Page 2 Educting Artists.qxd 19/11/07 7:36 pm Page 3 Educating Artists for the Future: Learning at the Intersections of Art, Science, Technology, and Culture Mel Alexenberg Editor ^ciZaaZXi 7g^hida! J@ 8]^XV\d! JH6 Educting Artists.qxd 19/11/07 7:36 pm Page 4 First Published in the UK in 2008 by Intellect Books, The Mill, Parnall Road, Fishponds, Bristol, BS16 3JG, UK First published in the USA in 2008 by Intellect Books, The University of Chicago Press, 1427 E. 60th Street, Chicago, IL 60637, USA Copyright © 2008 Intellect Ltd All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission. A catalogue record for this book is available from the British Library. Cover Design: ???? Copy Editor: Holly Spradling Typesetting: Mac Style, Nafferton, E. Yorkshire ISBN 978-1-84150-191-8 Printed and bound by Gutenberg Press, Malta. Educting Artists.qxd 19/11/07 7:36 pm Page 5 CONTENTS Introduction: Education for a Conceptual Age 9 Learning at the Intersections of Art, Science, Technology, and Culture 11 Mel Alexenberg Professor of Art and Founding Dean, School of Art and Multimedia Design, Netanya Academic College, Netanya, Israel, (author of The Future of Art in a Digital -
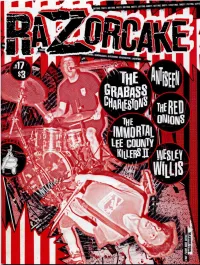
Razorcake Issue
PO Box 42129, Los Angeles, CA 90042 #17 www.razorcake.com It’s strange the things you learn about yourself when you travel, I took my second trip to go to the wedding of an old friend, andI the last two trips I took taught me a lot about why I spend so Tommy. Tommy and I have been hanging out together since we much time working on this toilet topper that you’re reading right were about four years old, and we’ve been listening to punk rock now. together since before a lot of Razorcake readers were born. Tommy The first trip was the Perpetual Motion Roadshow, an came to pick me up from jail when I got arrested for being a smart independent writers touring circuit that took me through seven ass. I dragged the best man out of Tommy’s wedding after the best cities in eight days. One of those cities was Cleveland. While I was man dropped his pants at the bar. Friendships like this don’t come there, I scammed my way into the Rock and Roll Hall of Fame. See, along every day. they let touring bands in for free, and I knew this, so I masqueraded Before the wedding, we had the obligatory bachelor party, as the drummer for the all-girl Canadian punk band Sophomore which led to the obligatory visit to the strip bar, which led to the Level Psychology. My facial hair didn’t give me away. Nor did my obligatory bachelor on stage, drunk and dancing with strippers.