1 Un Escritor (Ex)Céntrico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
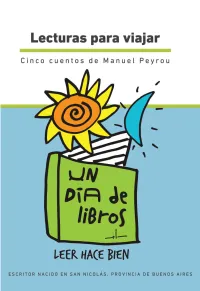
LECTURAS PARA VIAJAR F6p
Lecturas para viajar Cinco cuentos de Manuel Peyrou El Autor Manuel Peyrou nació en San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, el 23 AUTORIDADES PROVINCIALES de mayo de 1902. Siguiendo los pasos de su padre Antonio, se graduó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1925, pero jamás llegó a ejercer la abogacía. Fuerte- mente atraído por la lectura y la escritura, comenzó su carrera literaria en 1935 con la Gobernadora publicación del cuento La noche incompleta en las páginas de La Prensa, diario al que María Eugenia Vidal se sumaría poco tiempo después para integrar su redacción, primero como redactor y después como editorialista e integrante del suplemento literario. Amigo íntimo de Jorge Luis Borges desde los comienzos de la década de 1920, Peyrou Vicegobernador fue cultivando su carácter literario al mismo tiempo que alimentaba una auspiciosa carrera en el periodismo cultural, convirtiéndose también en responsable de la sección Daniel Salvador de crítica cinematográfica en la prestigiosa Los Anales de Buenos Aires, revista dirigida por el autor de El Aleph. Ministro de Gestión Cultural Los primeros libros de Peyrou fueron La espada dormida, un compilado de cuentos policiales publicados en 1944, y la novela El estruendo de las rosas, también de índole Alejandro Gómez policial, publicada en 1948. El relato de detectives, especie literaria que desarrolló fuer- temente durante su primera etapa de escritor, fue el género que le concedió sus me- jores reconocimientos. Los cuentos policiales de Peyrou fueron compilados en varias antologías de Argentina y del exterior, como Los más bellos cuentos del mundo, editada en Madrid por el Reader’s Digest, y la Antología de escritores argentinos, publicada en Grecia en 1970 por Jorge Humuziadis. -

Copyright by Diego Trelles Paz 2008
Copyright by Diego Trelles Paz 2008 The Dissertation Committee for Diego Trelles Paz Certifies that this is the approved version of the following dissertation: LA NOVELA POLICIAL ALTERNATIVA EN HISPANOAMÉRICA: DETECTIVES PERDIDOS, ASESINOS AUSENTES Y ENIGMAS SIN RESPUESTA Committee: ___________________________________ Naomi Lindstrom, Supervisor ___________________________________ Vance Holloway ___________________________________ Héctor Domínguez-Ruvalcaba ___________________________________ Sonia Roncador ___________________________________ Charles Rossman LA NOVELA POLICIAL ALTERNATIVA EN HISPANOAMÉRICA: DETECTIVES PERDIDOS, ASESINOS AUSENTES Y ENIGMAS SIN RESPUESTA by Diego Trelles Paz, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2008 Agradecimientos Este trabajo está dedicado a mi maestra Naomi Lindstrom. A ella debo mi formación académica y es gracias a su paciencia y a su generosa y estimulante contribución que esta obra ha sido posible. Mi admiración y respeto intelectual hacia ella es invulnerable. Mi gratitud y aprecio se extiende al resto de los miembros de mi comité de defensa: Vance Holloway, Sonia Roncador, Charles Rossman y Héctor Domínguez- Ruvalcaba. Con especial afecto, va mi reconocimiento eterno a dos profesores y entrañables amigos: el poeta Enrique Fierro por enseñarme a ver —y a mantenerme de pie— en el mundo oscurecido de las letras, y el escritor Pablo Brescia por sus consejos, su compañía, y sus silencios. Finalmente, todo mi cariño por su presencia va para Hugo, Eva, Marisol y María José. iv LA NOVELA POLICIAL ALTERNATIVA EN HISPANOAMÉRICA: DETECTIVES PERDIDOS, ASESINOS AUSENTES Y ENIGMAS SIN RESPUESTA Publication No._____________ Diego Trelles Paz, Ph. -

Vertentes & Interfaces I: Estudos Literários E Comparados
Vertentes & Interfaces I: Estudos Literários e Comparados HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO POLICIAL ARGENTINO EN LA ERA DEL SURGIMIENTO DEL ESCRITOR PROFESIONAL (1910-1940) Román Pablo Setton* RESUMEN El siguiente trabajo indaga los múltiples factores que favorecieron los cambios en la producción de relatos policiales argentinos a partir de 1910 y hasta1940 –un intervalo temporal que hasta ahora la crítica ha pasado por alto casi por completo, exceptuando algunos núcleos de interés muy puntua- les– y la diversificación de estos relatos en distintos subgéneros. Sostenemos que en la amplia pro- ducción de esos años pueden distinguirse, en líneas generales, cuatro tendencias o subgéneros del policial: una serie que sigue en parte el modelo de la detective story de la era dorada (1914-1939); un grupo de textos que se parecen por sus características a los textos de la serie negra; una corriente que es deudora de la tradición de las causas célebres y extraordinarias; y una última serie que mezcla elementos de la literatura policial folletinesca decimonónica con nuevos elementos del imaginario técnico de las décadas de 1920 y 1930. PALABRAS CLAVE: Historia del género policial; Ciudad; Literatura argentina; 1910-1940; Surgi- miento del escritor profesional I Los estudios de la literatura policial argentina suelen situar los comienzos del gé- nero hacia 1940, con los relatos de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, el Padre Cas- tellani, Manuel Peyrou, etc. (WALSH, 1953; YATES, 1960; BAJARLÍA, 1964 Y 1990; LAFFORGUE/RIVERA, 1996; LAGMÁNOVICH, 2007). Otra perspectiva más recien- * Doctor en Letras por la Universidad de Colonia Alemana. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre literatura y cine policiales. -

ISSUE 15 La Novela Policial Hispánica Actual July, 2006
ISSUE 15 La novela policial hispánica actual July, 2006 La primera sección de este número ha estado a cargo de Cristina Guiñazú ISSUE 15 La novela policial hispánica actual (July 2006) ISSN: 1523-1720 TABLE OF CONTENTS La novela policial hispánica actual • Glen S. Close Muertos incómodos: the Monologic Polyphony of Subcomandante Marcos • Renée Craig-Odders Sin, Redemption and the New Generation of Detective Fiction in Spain: Lorenzo Silva’s Bevilacqua series • Cécile François Andrés Trapiello y Los amigos del crimen perfecto (2003). El género policiaco entre homenaje y distanciamiento • Guillermo García-Corales Las crónicas de Heredia sobre el Chile actual en las novelas neopoliciales de Ramón Díaz Eterovic • Iana Konstantinova Exploring Reality and Fiction through Postmodernist Crime Metafiction: A Case Study of Roberto Ampuero's Los amantes de Estocolmo • Judy Maloof The Chicana Detective as Clairvoyant in Lucha Corpi’s Eulogy for a Brown Angel (1992), Cactus Blood (1996), and Black Widow’s Wardrobe (1999) • Francisca Noguerol Jiménez Neopolicial latinoamericano: el triunfo del asesino • Franklin Rodríguez The Bind Between Neopolicial and Antipolicial: The Exposure of Reality in Post- 1980s Latin American Detective Fiction • Víctor Pablo Santana Peraza La serie Belascoarán Shayne a través de Muertos Incómodos • Gisle Selnes Parallel Lives: Heterotopia and Delinquency in Piglia’s Plata Quemada • Eun Hee Seo La inaccesibilidad del pasado y el dialogismo como su alternativa: La muerte del Decano, de Gonzalo Torrente Ballester 2 ISSUE 15 La novela policial hispánica actual (July 2006) ISSN: 1523-1720 • Patricia Varas Belascoarán y Heredia: detectives postcoloniales Ensayos/Essays • Ana Maria Amar Sanchez Literature in the margins: a new canon for the XXI century? • Sandro R. -

Borges Y El Policial En Las Revistas Literarias Argentinas
Inti: Revista de literatura hispánica Number 77 Literatura Venezolana del Siglo XXI Article 30 2013 Whodunit: Borges y el policial en las revistas literarias argentinas Pablo Brescia Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Citas recomendadas Brescia, Pablo (April 2013) "Whodunit: Borges y el policial en las revistas literarias argentinas," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 77, Article 30. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss77/30 This Nuevas Aproximaciones a Borges is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. INTI NO 77-78 WHODUNIT: BORGES Y EL POLICIAL EN LAS REVISTAS LITERARIAS ARGENTINAS Pablo Brescia University of South Florida Descreo de la historia, ignoro con plenitud la sociología, algo creo entender de literatura... Jorge Luis Borges 1. Borges contrabandista: sobre gustos hay mucho escrito Entre 1930 y 1956 se publican Evaristo Carriego, Discusión, Historia universal de la infamia, Historia de la eternidad, El jardín de senderos que se bifurcan, Seis problemas para don Isidro Parodi, Ficciones, El Aleph y Otras inquisiciones, entre otros libros. Durante este período, el más intenso y prolífico en su producción narrativa y crítica, Jorge Luis Borges propone una manera de leer y escribir sobre literatura que modifica no sólo el campo literario argentino sino también el latinoamericano. Esta tarea se lleva a cabo mediante lo que en otro lugar denominé “operaciones” literarias,1 en tanto designan intervenciones críticas y de creación que van armando una especie de red, contexto o incluso metarrelato desde el cual Borges puede ser, por lo menos desde una vía hermenéutica, leído según sus propios intereses estéticos. -

How to Cite Complete Issue More Information About This Article
Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara ISSN: 2469-0783 [email protected] Fundación MenteClara Argentina Basu, Ratan Lal Tagore-Ocampo relation, a new dimension Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara, vol. 3, no. 2, 2018, April-September 2019, pp. 7-30 Fundación MenteClara Argentina DOI: https://doi.org/10.32351/rca.v3.2.43 Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=563560859001 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative Tagore-Ocampo relation, a new dimension Ratan Lal Basu Artículos atravesados por (o cuestionando) la idea del sujeto -y su género- como una construcción psicobiológica de la cultura. Articles driven by (or questioning) the idea of the subject -and their gender- as a cultural psychobiological construction Vol. 3 (2), 2018 ISSN 2469-0783 https://datahub.io/dataset/2018-3-2-e43 TAGORE-OCAMPO RELATION, A NEW DIMENSION RELACIÓN TAGORE-OCAMPO, UNA NUEVA DIMENSIÓN Ratan Lal Basu [email protected] Presidency College, Calcutta & University of Calcutta, India. Cómo citar este artículo / Citation: Basu R. L. (2018). « Tagore-Ocampo relation, a new dimension». Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara, 3(2) abril-septiembre 2018, 7-30. DOI: 10.32351/rca.v3.2.43 Copyright: © 2018 RCAFMC. Este artículo de acceso abierto es distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-cn) Spain 3.0. Recibido: 23/05/2018. -

The Pennsylvania State University the Graduate School Department
The Pennsylvania State University The Graduate School Department of Spanish, Italian and Portuguese LA REPRESENTACIÓN DE LA“LEYENDA NEGRA” EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO: GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ, LUIS HUMBERTO CROSTHWAITE Y ROSINA CONDE A Thesis in Spanish by Édgar Cota-Torres © 2006 Édgar Cota-Torres Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy December 2006 The Pennsylvania State University The Graduate School Department of Spanish Italian and Portuguese THE REPRESENTATION OF THE “BLACK LEGEND” IN MEXICAN BORDER NARRATIVE: GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ, LUIS HUMBERTO CROSTHWAITE AND ROSINA CONDE A Thesis in Spanish by Édgar Cota-Torres © 2006 Édgar Cota-Torres Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy December 2006 The thesis of Édgar Cota-Torres was reviewed and approved* by the following: Julia Cuervo-Hewitt Associate Professor of Spanish and Portuguese Thesis Advisor Chair of Committee Aída Beaupied Associate Professor of Spanish Santiago Vaquera-Vásquez Senior Lecturer in Spanish Thomas Beebee Professor of Comparative Literature and German William R. Blue Professor of Spanish Interim Head of the Department of Spanish, Italian and Portuguese *Signatures are on file in the Graduate School iii ABSTRACT This dissertation studies the negative discourses associated with cultural and literary representations of Mexico’s northern border. Specific focus is made on principal border cities of Baja California by three contemporary writers from this region: Gabriel Trujillo Muñoz, Luis Humberto Crosthwaite and Rosina Conde. These authors present similar and also distinctive narrative approaches to this border with which they challenge the stereotypical visions of the United States and of Central Mexico. -

UCC Library and UCC Researchers Have Made This Item Openly Available
UCC Library and UCC researchers have made this item openly available. Please let us know how this has helped you. Thanks! Title Aesthetic campaigns and counter-campaigns. Jorge Luis Borges and a century of the Argentine detective story (1877-1977) Author(s) Barrett, Eoin George Publication date 2013 Original citation Barrett, E. G. 2013. Aesthetic campaigns and counter-campaigns. Jorge Luis Borges and a century of the Argentine detective story (1877-1977). PhD Thesis, University College Cork. Type of publication Doctoral thesis Rights © 2013, Eoin G. Barrett. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Embargo information No embargo required Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/1959 from Downloaded on 2021-10-01T02:39:18Z Aesthetic Campaigns and Counter-Campaigns. Jorge Luis Borges and a Century of the Argentine Detective Story (1877-1977) Eoin George Barrett BA, MA Doctor of Philosophy Supervisor: Professor Nuala Finnegan Head of Department: Dr. Helena Buffery Department of Hispanic Studies University College Cork October, 2013 1 TABLE OF CONTENTS Page number TITLE PAGE……………………………………………………………….. 1 TABLE OF CONTENTS ………………………………………………….. 2 DECLARATION …………………………………………………………… 5 ACKNOWLEDGEMENTS ……………………………………………….. 6 DEDICATION ……………………………………………………………… 7 INTRODUCTION: …………………………………………………………. 9 Introduction ………………………………………………………………….. 9 Objectives and Scope ………………………………………………………... 9 Location of Project …………………………………………………………... 13 Creating the Reader of the Argentine Detective Story ………………………. 25 Conclusion and Overview of -

Barretteb Phd2013.Pdf
UCC Library and UCC researchers have made this item openly available. Please let us know how this has helped you. Thanks! Title Aesthetic campaigns and counter-campaigns. Jorge Luis Borges and a century of the Argentine detective story (1877-1977) Author(s) Barrett, Eoin George Publication date 2013 Original citation Barrett, E. G. 2013. Aesthetic campaigns and counter-campaigns. Jorge Luis Borges and a century of the Argentine detective story (1877-1977). PhD Thesis, University College Cork. Type of publication Doctoral thesis Rights © 2013, Eoin G. Barrett. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Embargo information No embargo required Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/1959 from Downloaded on 2021-10-05T16:22:26Z Aesthetic Campaigns and Counter-Campaigns. Jorge Luis Borges and a Century of the Argentine Detective Story (1877-1977) Eoin George Barrett BA, MA Doctor of Philosophy Supervisor: Professor Nuala Finnegan Head of Department: Dr. Helena Buffery Department of Hispanic Studies University College Cork October, 2013 1 TABLE OF CONTENTS Page number TITLE PAGE……………………………………………………………….. 1 TABLE OF CONTENTS ………………………………………………….. 2 DECLARATION …………………………………………………………… 5 ACKNOWLEDGEMENTS ……………………………………………….. 6 DEDICATION ……………………………………………………………… 7 INTRODUCTION: …………………………………………………………. 9 Introduction ………………………………………………………………….. 9 Objectives and Scope ………………………………………………………... 9 Location of Project …………………………………………………………... 13 Creating the Reader of the Argentine Detective Story ………………………. 25 Conclusion and Overview of -

“The Providential Apotheosis of His Industry”
“The Providential Apotheosis of His Industry” Display of Causal Systems in Borges Magdalena Cámpora Universidad Católica Argentina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) In a 1938 article in which he reviews a mystery novel by J. B. Priestley, Borges states: Para un criterio cotidiano, el azar interviene increíblemente en esta novela. En su decurso hay demasiadas coincidencias “providenciales.” Con igual justicia, un literato puede reprochar a la obra su desanimada (y desanimadora) falta de azar. Abundan las “sorpresas,” pero todas ellas son previsibles, y, lo que es peor, fatales. Para el hombre avezado, o resignado, a este género de ficciones, lo verdaderamente sorprendente sería que no sucediera. (1986, 266) [For a daily criterion, chance intervenes incredibly in this novel. During its course, there are too many “providential” coincidences. With equal justice, a man of letters can reproach the work for its discouraged (and discouraging) lack of chance. “Surprises” are abundant, but all of them are predictable and, CR: The New Centennial Review, Vol. 11, No. 1, 2011, pp. 125–xxx, issn 1532-687x. © Michigan State University Board of Trustees. All rights reserved. ● 125 126 ● “The Providential Apotheosis of His Industry” what is worst, fatal. For someone who has experience in, or is resigned to, this genre of fictions, what would be truly surprising would be that it did not happen. ]1 Th us, the novel has two flaws: there is too much chance, and this chance is predictable. It is particularly predictable, writes Borges, to someone familiar with the mystery novel, since the reader who is “resigned to this genre of fictions” easily guesses scripts and conventional cause-eff ect chains (patterns such as: “He came back to the crime scene because the murderer always goes back to the crime scene”). -

Manuel Peyrou Y La Nacionalización De Un Género
Orbis Tertius , 2000, IV (7) Manuel Peyrou y la nacionalización de un género por Néstor Ponce (Université d’Angers) RESUMEN La obra policial de Manuel Peyrou, publicada entre las décadas del 40 y del 60, se inserta en un proceso en el cual el policial argentino se fue alejando paulatinamente de las formas paródicas hasta alcanzar una producción original. En una primera etapa, Peyrou adscribe a una tendencia mimética y cosmopolita, mientras que en una segunda, ya en los años 50, adopta una transgresividad que confirma la realización de un policial nacional. Así, del uso de materiales convencionales, Manuel Peyrou pasa a la transgresión a través de la adopción de un personaje serial de fuerte raigambre nacional (tradición, oralidad), que se mueve en un contexto cargado de referentes históricos y culturales argentinos. 1. La historia del policial argentino es también el recuento de una serie de fracasos. Nacido en el siglo XIX , el policial se postuló como un género que manejaba como condición propia a su existencia el concepto de receptividad popular en el establecimiento de un contrato de lectura. Un simple vistazo sobre el fenómeno en el mundo anglosajón y francohablante de finales del XIX y comienzos del XX no puede más que confirmar aquel entretejido autor/lector/mediadores culturales. En Argentina, la propuesta pedagógico-ideológica del pionero Raúl Waleis (pseudónimo de Luis V. Varela) cayó rápidamente en el olvido, al ignorar su autor los requerimientos de un público lector cuyas necesidades de consumo masivo de un imaginario pasaban por otras áreas. Allí donde Waleis pecaba por elitismo, triunfaron otros modelos puestos en circulación por Eduardo Gutiérrez, José Hernández, los Hermanos Podestá o el cancionero. -

Redalyc.Definiendo Un Género La Antología De La Literatura Fantástica
Nueva Revista de Filología Hispánica ISSN: 0185-0121 [email protected] Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios México Louis, Annick Definiendo un género la Antología de la literatura fantástica de Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges Nueva Revista de Filología Hispánica, vol. XLIX, núm. 2, julio-diciembre, 2001, pp. 409-437 Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60249205 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto DEFINIENDO UN GÉNERO LA ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA FANTÁSTICA DE SILVINA OCAMPO, ADOLFO BIOY CASARES Y JORGE LUIS BORGES A pesar de que la Antología de la literatura fantástica1 se presenta como una compilación que realizaron Jorge Luis Borges, Silvi- na Ocampo y Adolfo Bioy Casares (tanto en la portada como en la página del título los nombres aparecen en ese orden), crí- ticos y lectores han tendido a minimizar la participación de Sil- vina en la empresa. Frecuentemente la autoría se atribuye, sin reservas, a Borges y Bioy Casares; otras veces, la presencia de Silvina es justificada en función de las sabidas relaciones perso- nales (esposa de Bioy, amiga de Borges), y cuando su participa- ción no es ignorada, es reducida a una presencia puramente nominal. Puede decirse que, en cierta medida, las relaciones personales entre los compiladores sirvieron para ocultar las ideas que el volumen expresaba —y los nexos que pueden per- cibirse entre éstas y la producción de los tres escritores.