Mauricio Macri, ¿Liberal O Populista?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Agosto 2016 1 Seminario Cari-Iiea Agustín Kelly Bloomsday En Monte
AGOSTO 2016 1 SEMINARIO CARI-IIEA AGUSTÍN KELLY BLOOMSDAY EN MONTE Las dos prestigiosas entidades, junto con la Embajada de Interesante entrevista a un joven e inquieto funcionario de la La comunidad local organizó distintas actividades, con la Irlanda, llevaron a cabo un importantísimo foro académico, ciudad, que nos explica su labor al frente de un importante participación de habitantes de esa localidad, que cubrió TSC con la presencia de académicos de ambos países, donde desafío, con metas alcanzables, a la vez que nos sumerge con un enviado especial. Se recrearon escenas del “Ulises” se debatieron temas políticos, económicos y sociales con en sus raíces irlandesas. de Joyce, apoyados en textos de Borges. miras al Siglo XXI. Página 5 Páginas 7 Página 16 Irlanda en síntesis Economía en crecimiento /D2¿FLQD&HQWUDOGH(VWDGtVWLFDV (OCE) de Irlanda sacudió en los últimos días a los analistas econó- micos del mundo al anunciar que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interior (PIB), en el último año, fue del 26,3%, constituyendo un récord mundial y una muestra • D ESDE 1875, EXPRESAN DO NUESTRA PLENITUD ARGENTINA , DESDE LO ANCESTRAL IRLANDES • clara de la recuperación económica del país. Este incremento, supera en AÑO 141 - Nº 6035 Agosto 2016 más de 150% el aumento registrado por Etiopía, que encabezó la lista de países con mayor crecimiento en términos porcentuales al crecer en 2015 un 10,3%, según cifras MASIVO RECUERDO A 40 AÑOS DE LA MASACRE del Fondo Monetario Internacional (FMI). Numerosos economistas salieron DE LOS PADRES PALOTINOS a criticar los nuevos datos del PIB irlandés por considerarlos inúti- 4 de julio 1976 - 4 de julio 2016 les para hacer una valoración del verdadero estado de la economía, pues consideran que ese crecimien- Por Carlos Ford WRQRHVUHDO\TXHQRVHUHÀHMDHQ el 4 de julio y así se presentaron otros aspectos de la economía. -

Recepción Relevamiento Inicial Y Anual 2006
2006 - Relevamiento 2006- Relevamiento Anual - Reg Cód Distrito CLAVE Establecimiento 2006 - Relevamiento Inicial - Cédula Escolar Inicial - Planillas Cuadernillos 1 113 Berisso 0113AA0001 ESCUELA DE ARTE DE BERISSO Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113AE0001 ESCUELA DE EDUCACION ESTETICA Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0001 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº1 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0002 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº2 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0003 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 3 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0004 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 4 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0005 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 5 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0006 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 6 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0007 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 7 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0008 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 8 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0009 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 9 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0010 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 10 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0011 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 11 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0012 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 12 Recibida No Recibida Recibida 1 113 Berisso 0113BS0013 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 13 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0014 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 14 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0015 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 15 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0016 ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 16 Recibida No Recibida No Recibida 1 113 Berisso 0113BS0017 ESC. -

Boletin Observatorio Trabajo Y Ddhh 1.Indd
Trabajo y Derechos Humanos / Número 1 / Marzo 2016 / 3 Trabajo y Derechos Humanos / Número 1 / Marzo 2016 / 4 Trabajo y Derechos Humanos Publicación del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires Año 1 - Número 1 - Marzo 2016 Trabajo y Derechos Humanos / Número 1 / Marzo 2016 / 5 Trabajo y Derechos Humanos Publicación del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires Año 1 - Número 1 - Marzo 2016 STAFF Director: Daniel Cieza Comité de Redacción: Daniel Giorgeƫ , Herbert Pineda, Walter Bosisio, Emiliano AgosƟ no y Verónica Beyreuther. Consejo Asesor: Ramón Torres Molina (Universidad Nacional de La Plata), Rogelio Mendoza Molina (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapozalco, México), José Miguel Candia (Universidad Nacional Autonónoma de México), Julio Gaitán Bohorquez (Universidad del Rosario, Colombia), Patrick Staelens (Universidad de Perpignan, Francia), Anders Neergard (Universidad de Lincoping, Suecia), Juan Montes Cató (Universidad de Buenos Aires, CONICET), Octavio Maza Diaz Cortes (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México), Virgilio Acuña Peralta (Universidad de Lambayeque, Perú). Edición y diseño: Florencia Lance Corrección: Herberth Pineda M. T. de Alvear 2230, ofi cina 208, CABA, (C1122AAJ) ArgenƟ na [email protected] ISSN: 2469-1542 Se terminó de imprimir en MulƟ graphic a los 15 días del mes de marzo de 2016. Los arơ culos fi rmados expresan la opinión de los autores y no refl ejan necesariamente -

Redalyc.Migración Y Políticas Públicas Desde El Margen. Acciones Y
Migraciones Internacionales ISSN: 1665-8906 [email protected] El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México Canelo, Brenda Migración y políticas públicas desde el margen. Acciones y omisiones estatales en un parque de la Ciudad de Buenos Aires Migraciones Internacionales, vol. 8, núm. 3, enero-junio, 2016, pp. 125-153 El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Tijuana, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15145348005 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Migración y políticas públicas desde el margen. Acciones y omisiones estatales en un parque de la Ciudad de Buenos Aires Brenda CANELO Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina Resumen En este artículo propongo abordar el tratamiento estatal de la migración interna- cional a partir del análisis de políticas públicas no focalizadas en la temática, pero que impactan fuertemente en la población extranjera. De este modo, busco ilustrar sobre lógicas que pueden obviar y/o contradecir las establecidas en las normativas migratorias y que se clarifican al investigar desde los márgenes sociales y simbóli- cos del Estado, recurriendo a una conceptualización amplia de políticas públicas. Ejemplifico los aportes de esta perspectiva a partir del análisis del cuatro políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los años 2004 y 2014 en el Parque Indoamericano de Villa Soldati, zona caracterizada por concentrar uno de los más altos porcentajes de población migrante residente en esta urbe. -

UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY MEMORIA Temporada Año 1969 Y
UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY MEMORIA Temporada año 1969 Y BALANCE Correspondiente al período 1° de noviembre de 1968 al 31 de octubre 1969 BUENOS AIRES CONSEJO DIRECTIVO Presidente EMILIO C. JUTARD Vicepresidente CARLOS SERVERA Secretario JUAN A. E. LAVENAS Tesorero JORGE MERELLE Vocales JOSÉ JULIÁN DIEZ NÉSTOR DUTIL CARLOS A. TOZZI ELISEO RIVAL JORGE E. GORIN MARTÍN AZPIROZ Vocales Suplentes HÉCTOR M. RODRÍGUEZ ELÍAS RICARDO GAVIÑA ALVARADO HÉCTOR A. TRUSSI ALBERTO J. TRAINI Revisores Honorarios de Cuentas JUAN DUPIN EDUARDO A. FORNES Revisores Honorarios de Cuentas Suplentes MIGUEL A. SEGUI BRAVO FRANCISCO LAMASTRA UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY José Andrés Pacheco de Melo 2120 CONVOCATORIA Convócase a las instituciones afiliadas y adherentes, a Asamblea General Ordinaria para el día lunes 22 de diciembre próximo, a las 18.30 horas, en la sede de esta Unión, tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA a) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e informe de los Revisores Honorarios de Cuentas, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de octubre de 1969. b) Determinación de las cuotas de ingreso, cuota anual de afiliación y cuota de inscripción de equipos conforme a lo establecido en los artículos 6°, inciso e), 10° y 11° del Estatuto. c) Consideración de la iniciativa propuesta por los Clubes Belgrano, Los Matreros, Los Tilos, Old Georgian, Pucará, Pueyrredón, San Fernando, San Isidro Club y Universitario de Buenos Aires, de acuerdo con lo determinado en los artículos 31°, inciso e) y 36° del Estatuto, sobre la reconsideración y revocatoria de la resolución del Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby , que reestructura los campeonatos de las divisiones superiores, comunicada mediante Circular N° 10 del 7 de agosto de 1969. -
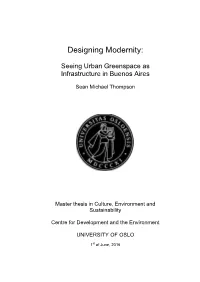
Designing Modernity
Designing Modernity: Seeing Urban Greenspace as Infrastructure in Buenos Aires Sean Michael Thompson Master thesis in Culture, Environment and Sustainability Centre for Development and the Environment UNIVERSITY OF OSLO st 1 of June, 2016 © Sean Michael Thompson 2016 Designing Modernity http://www.duo.uio.no/ Print: Reprosentralen, University of Oslo II Abstract This thesis looks at Parque 3 de Febrero and Parque Las Heras in Buenos Aires in an attempt to establish the role of public greenspace in ‘modernizing’ a city. Rather than looking at modernity as a stagnant collection of values and beliefs, this thesis will look at how modernity can be understood as an always-shifting condition, one which produces ‘ruptures’—as phrased by Arjun Appadurai—that divide a more progressive present from a past. This analysis begins with the establishment first of Parque 3 de Febrero, under the orders of Domingo Fausto Sarmiento in the mid-19th century, as an attempt to civilize the city. This will be followed by examining the changes made by subsequent actors, including park steward Carlos Thays (representing fin-de-siècle landscape design trends), the Peronist era, and the military dictatorship. After tracing its changing function throughout history, the recent changes enacted by former Mayor—and current President—Mauricio Macri and the autonomous city government will be analyzed through the prism of infrastructure. In this sense, borrowing from Kregg Hetherington’s definition of infrastructure as ‘part of a series of complex processes to which one draws attention in a causal argument about linear history,’ we can see the parks as playing a crucial part of these processes. -

Comunidad Cardenal Newman
CONGREGATION OF CHRISTIAN BROTHERS • LATIN AMERICAN REGION NEWSLETTER OCTUBRE 2014 LATAM CUESTIONARIO PROUST EDMUND GARVEY EDMUNDO RICE EXAMEN PERIÓDICO INTERNACIONAL UNIVERSAL LATINOAMÉRICA DD.HH EN BOLIVIA ACTION TALLER DE LIDERAZGO Octubre 2014 Latin American Newsletter 1 ACTIONTALLER DE LIDERAZGO JACKSONVILLE, FL. Para mí ACTION 2014 fue una experiencia inolvidable donde aprendí muchas cosas valiosas. Aunque al principio estuve muy nerviosa de cómo sería la actitud de los demás chicos conmigo, fue grata la sorpresa porque conocí a muchas personas que poseían y transmitían el carisma de Edmundo Rice. Es decir, ellos se portaron muy amables. Lo que más admiré de ellos fue que eran muy abiertos y comprensivos e incluso algunos intentaron aprender español, ese acto tan simpe me hizo sentir tan feliz. En ACTION también aprendí más sobre el liderazgo, los derechos huma- nos y la comunidad de Edmundo Rice. Espero que este programa siga creciendo porque brinda a todos los alumnos que van allí una experiencia asombrosa de confraternidad y amistad unidas a los lazos del respeto a la vida y a la dignidad de los seres humanos. KAREN SANDOVAL, Mundo Mejor, Perú. Fue una linda experiencia para conocer personas de países y culturas distintas que pertenecen a una misma comunidad, la Red Edmund Rice. En poco tiempo ese espíritu en común convirtió a esas personas desconocidas en amigos con los que nos sentimos cómodos para compartir nues- tras experiencias vividas. “Cuando llegamos a Jacksonville me encontré con gente desconocida, pero muy abierta. -

Recognizing Education Innovation
Microsoft Innovative Educator Experts Country First name Last name Organization (company/School) Innovative Educator Experts Recognizing Education Innovation The Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert program is an exclusive program created to recognize global educator visionaries who are using technology to pave the way for their peers for better learning and student outcomes. http://www.microsoft.com/en-us/education/educators/miee/default.aspx http://www.microsoft.com/en-us/education/educators/miee/default.aspx Microsoft Innovative Educator Experts Country First name Last name Organization (company/School) Albania Almida Cercizi Shkolla jopublike Internacional Vlore Albania Lindita Lohja K9 ``Pashko Vaso, Shkoder Albania Marjeta Manja K12 ``Abdulla Keta, Tirane Albania Dhurata Myrtellari K 9`kushtrimi I lirise, Tirane Albania Luiza Myrtja K 9``Kongresi I manastirit, Tirane Albania Vilson Shehu K12 School Berat Albania Merita Xhumara K9 Emin Duraku Argentina Maria Beatriz Aguado PS 113 Tomás Alva Edison Mendoza - Argentina Argentina Paula Gabriela Ale Levín Tucumán Argentina Federico Exequiel Alvarez Colegio Cardenal Newman Argentina Diego Amato ET 27 - DE 18 Hipólito Yrigoyen Argentina Daniela Baldiviezo Colegio 5212 Argentina Martín Barrios Escuela Normal 5 de San Ignacio Argentina Esteban Beato Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 "Patricias Argentinas" Junín Argentina Stella Maris Berdaxagar Academia de Inglés Internacional Argentina María Julia Bigliano Instituto Amanecer Argentina Viviana Bourdetta Escuela Normal Argentina -

Discursos Políticos De Odio En Argentina Y Ecuador. El Inmigrante Pobre Como Otredad*/ Political Hate Speech in Argentina and E
10.35487/RIUS.V15I47.2021.663 REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA, MÉXICO. E-ISSN: 1870-2147. NUEVA ÉPOCA VOL. 15, NÚM. 47, ENERO-JUNIO 2021 / pp 103-132 Discursos políticos de odio en Argentina y Ecuador. El inmigrante pobre como otredad* / Political hate speech in Argentina and Ecuador – the poor immigrant as the other María Florencia Pagliarone** María Virginia Quiroga*** RESUMEN ABSTRACT El interés de este trabajo es analizar la emer- The interest of the present study is to analyze gencia de discursos políticos de odio hacia los the emergence of political hate speech directed inmigrantes pobres, durante las presidencias de at poor immigrants, during the presidencies of Mauricio Macri (Argentina, 2015-2019) y Lenín Mauricio Macri (Argentina, 2015-19) and Lenin Moreno (Ecuador, 2017-2021). La importancia de Moreno (Ecuador, 2017-21). The importance la comparación entre estos dos países radica en of comparing these two countries lies in the que ambos gobiernos han procurado enarbolar fact that both governments have, discursively, discursivamente las banderas de la unidad y la flown the flags of unity and harmony. How- armonía; pero, en algunas coyunturas específicas, ever, in some specific circumstances, they have han propiciado la estigmatización de los extranje- also encouraged/fostered the stigmatization of ros pobres residentes en cada país, sedimentando poor foreign nationals residing in both coun- la construcción y circulación de discursos de odio. tries, providing a basis for the construction and Lejos de ser una cuestión meramente azarosa, se circulation of hate speech. Far from a perilous trataría de una operación política que pretende question, this is a political operation aiming to extremar las fronteras políticas con los “otros”, en push, to the political margins, the “other”, in an pos de apuntalar la idea de una “comunidad plena, effort to underscore the idea of a “full/fulfilled exenta de conflictos”. -

Universidad De Sevilla Facultad De Comunicación
UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE COMUNICACIÓN INSTAGRAM e IMAGEN POLÍTICA: Un ejemplo de construcción de imagen política con Instagram como soporte. El caso de Mauricio Macri en la campaña nacional de 2015 Gómez Peracca, Paz Tutora: Prof. Ruiz, María José Fecha de presentación: 15 a 19 de junio UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE COMUNICACIÓN INSTAGRAM e IMAGEN POLÍTICA: Un ejemplo de construcción de imagen política con Instagram como soporte. El caso de Mauricio Macri en la campaña nacional de 2015 Gómez Peracca, Paz Tutora: Prof. Ruiz, María José UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE COMUNICACIÓN INSTAGRAM e IMAGEN POLÍTICA: Un ejemplo de construcción de imagen política con Instagram como soporte. El caso de Mauricio Macri en la campaña nacional de 2015 Gómez Peracca, Paz Tutora: Prof. Ruiz, María José Máster en Comunicación Política e Institucional Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla (2019-2020) Índice Introducción …………………………………………………………………………… 1 Hipótesis, Objetivos generales y Objetivos específicos ……………………………….2 Marco teórico …………………………………………………………………………....3 Metodología ……………………………………………………………………………...5 La democracia de la imagen …………………………………………………………….7 Crisis de representación ……………………………………………………….......7 Personalización del candidato …………………………………………………......8 Democracia de audiencia …………………………………………………………..9 Consolidación del Marketing Político ……………………………………………...11 Macri y su llegada a la política …………………………………………………………...12 Breve biografía de Mauricio Macri………………………………………………….12 Su arribo a la presidencia. Contexto -

Cambios Demográficos En La Ciudad De Buenos Aires” 80
Población de Buenos Aires Publicación semestral de datos y estudios sociodemográficos urbanos editada por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Año 12, número 22, octubre de 2015 Director Lic. José M. Donati Subdirectora General de Estadísticas Sociodemográficas Lic. Mariela Colombini Jefa de Departamento Análisis Demográfico Dra. Victoria Mazzeo Departamento Comunicación Institucional Sra. María Clara González, DG. Gustavo Reisberg, DG. Diego Daffunchio, DG. Pamela Carabajal Consejo académico Cristina Cacopardo (Maestría de Demografía Social, Universidad Nacional de Luján), Marcela Cerrutti (CONICET. Centro de Estudios de Población), Nora Clichevsky (CONICET. Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires), Carlos de Mattos (Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile), Gustavo Garza Villarreal (Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México), Elsa López (Instituto Gino Germani, UBA), Norma Meichtry (CONICET. Universidad Nacional del Noreste), Hernán Otero (CONICET. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Adela Pellegrino (Universidad de la República, Uruguay), Pedro Pírez (CONICET. Universidad Nacional de San Martín), Eric Weis-Altaner (Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montreal) Comité editorial Cristina Cacopardo (Maestría de Demografía Social, Universidad Nacional de Luján), Marcela Cerrutti (CONICET. Centro de Estudios de Población), Alfredo E. Lattes (CENEP), Elsa López (Instituto Gino Germani, UBA), Victoria Mazzeo (DGEYC-GCBA. Instituto Gino Germani, UBA) Comité técnico Teresa Cillo (correctora de estilo), Victoria Mazzeo (coordinadora), Andrea Gil (asistente de edición) Indizaciones / Indexing Services Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) <http://redalyc.uaemex.mx> Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. -

PLAN BELGRANO: UNA PROMETEDORA INICIATIVA ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA PARA LA Visitar La WEB Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO REPÚBLICA ARGENTINA
Documento Opinión 19/2016 25 de febrero de 2016 Luis Fernando Furlan* EL PLAN BELGRANO: UNA PROMETEDORA INICIATIVA ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA PARA LA Visitar la WEB Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO REPÚBLICA ARGENTINA EL PLAN BELGRANO: UNA PROMETEDORA INICIATIVA ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA Resumen: El Plan Belgrano es una ambiciosa apuesta del gobierno del presidente Mauricio Macri para el desarrollo y la integración del Norte de la República Argentina. Se trata de una iniciativa estratégica, con significativas consecuencias geopolíticas para el país y con influencia en la política exterior argentina. Abstract: The Plan Belgrano is an ambitious bet of the government of the President Mauricio Macri for the development and the integration of the Argentina’s Northern region. It is a strategic initiative, with significant geopolitic consequences for the country and influence in the Argentinian foreign policy. Palabras clave: Mauricio Macri, Plan Belgrano, Norte argentino, desarrollo, integración. Keywords: Mauricio Macri, Plan Belgrano, North of Argentina, development, integration. *NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. Documento de Opinión 19/2016 1 EL PLAN BELGRANO: UNA PROMETEDORA INICIATIVA ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA Luis Fernando Furlan INTRODUCCIÓN Durante el reciente proceso electoral nacional en la República Argentina el ingeniero Mauricio Macri (candidato presidencial por la alianza Cambiemos) difundió, entre sus distintas propuestas de campaña, el denominado Plan Belgrano, una ambiciosa iniciativa orientada al desarrollo económico-social y a la integración de las provincias del Noroeste y del Noreste de Argentina.