El Acueducto De Alcanadre-Lodosa*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
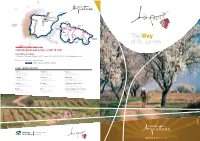
The Way of St. James
Bilbao FRANCE Burgos A-12 Pamplona A-68 Zaragoza LA RIOJA to VITORIA Barcelona BILBAO A-1 Haro to PAMPLONA Madrid FRANCE Santo Domingo PORTUGAL de la Calzada to BURGOS MADRID LOGROÑO SPAIN Nájera Ezcaray Calahorra San Millán Torrecilla de la Cogolla en Cameros Arnedo LA RIOJA Alfaro The Way to ZARAGOZA BARCELONA to SORIA MADRID Cervera del Río Alhama of St. James www.lariojaturismo.com Tourist Information about La Rioja +34 941 29 12 60 Tourist Office of La Rioja: C/ Portales 50 (Escuelas Trevijano). 26071. Logroño Fax: +34 941 29 16 40 [email protected] Follow us on: @lariojaturismo www.facebook.com/turismodelarioja LOCAL TOURIST OFFICES Alfaro Calahorra Nájera +34 941 18 01 33 +34 941 10 50 61 +34 941 36 00 41 [email protected] [email protected] [email protected] Arnedillo Cameros Navarrete +34 941 39 42 26 +34 941 46 21 51 +34 941 44 00 05 [email protected] [email protected] [email protected] Arnedo Ezcaray San Millán de la Cogolla +34 941 38 39 88 +34 941 35 46 79 +34 941 37 32 59 [email protected] [email protected] [email protected] Briones Haro Santo Domingo de la Calzada +34 671 289 021 +34 941 30 35 80 +34 941 34 12 30 [email protected] [email protected] [email protected] April 2013 Educación, Cultura y Turismo www.lariojaapetece.com THE ROUTES/Stages: IN LA RIOJA ICONOS DE LOS MAPAS The French Way Church Chapel Stage: Navarre - Logroño pages 4-5 Museum or Interpretation Centre Stage: Logroño - Nájera pages 6-7 Ruins Pilgrimage to San Millán de La Cogolla pages 8-9 Castle or Fortification Stage: Nájera - Santo Domingo de La Calzada pages 10-11 City Walls The Way of St. -

Camino Natural Del Ebro GR 99 Mendavia Ermita De La Virgen De La
Camino Natural del Ebro GR 99 Reinosa Miranda de Ebro Trespaderne Logroño Haro Calahorra Alfaro Tudela Alagón Monte Hijedo Turzo MirandaPuente de Ebro de Briñas Elciego Oyón MendaviaLodosa San AdriánAzagraPuente Milagrode Rincón de Soto Ermita de Montler ra d’Ebre ó Gallur Alagón El Burgo de Ebro Gelsa Fontibre PesqueraManzanedo de EbroPuente Arenas CillaperlataQuintana Martín GalíndezSan MartínBaños de Don de Sobrón San Vicente de la Sonsierra CastejónTudela de EbroBuñuel Utebo Zaragoza SástagoEscatrónChipranaCaspe Mas de laVall Punta de FreixesMequinenzaAlmatretFlix M BenifalletTortosa AmpostaRiumar Zaragoza Mequinenza á Caspe Móra d’Ebre Alborge Tortosa Haro Sartaguda Puentelarr Alfaro Fayón Trespaderne Quinto Amposta Montes Claros Baños de EbroCeniceroLogroño Pina de Ebro Velilla de Ebro Polientes Agoncillo Calahorra Valdelateja Barcina del Barco Alcanadre Orbaneja del Castillo Villanueva de la Nía Ermita ETAPAS 16 y 17: de la Virgen de Legarda Oyón - Mendavia - Lodosa Altitud: 330 m ETAPAS 16.1 y 17.1: Logroño - Agoncillo - Alcanadre Camino Natural del Ebro GR 99 Desde Fontibre al Faro del Garxal el Ebro recorre 930 km por la cuenca más caudalosa y extensa de la península (85.997 km2). El Camino Natural del Ebro atraviesa Cantabria, entre magníficas montañas y amplios valles. En Castilla y León esculpe profundas hoces y congostos. El País Vasco ejerce de transición entre la montaña y el valle. La Rioja, Navarra y Aragón están surcados por grandes meandros, numerosos brazos fluviales, hoy abandonados, y tupidos sotos. Al final de su trayecto, en Cataluña, atraviesa hoces, frutales y arrozales hasta morir en el mar. Sus poblaciones han desarrollado una identidad, cultura e historia en torno a los usos del agua. -

INNERMOST RIOJA La Peña De Quel from the Terrace of Queirón
INNERMOST RIOJA La Peña de Quel from the terrace of Queirón. Queirón was conceived as the wine-growing project of the Pérez Queirón Cuevas family in Quel, in the heart of the Cidacos river valley in the sub-region of Rioja Oriental. The vineyards are located between We are Rioja, we are Quel the Yerga and La Hez mountains in the heart of the Barrio de Bo- degas de Quel, an emblematic enclave of the 18th century that Wines for pleasure represents the historical vocation of this tiny village in Rioja with respect to wine, culture and of course its soul. Queirón embodies the philosophy of the Pérez Cuevas family, who has been focused on the world of wine for four generations. Queirón is the culmination of the dream of our father, Gabriel Pé- rez, winemaker and pioneering wine entrepreneur in this area of Rioja Oriental. This project has been over a decade in the making and has silently and secretly been brought to life by Gabriel. The project has restored historical areas and vineyards in the surroun- ding areas of Quel alongside the slopes that define the Sierra de Yerga mountain range. It is a terroir that bridges its relationship with viticulture to the period of the Middle Ages, as evidenced by various documents found in the Cathedral Chapter of Calahorra, dating back to 1327. Queirón is classicism and innovation at its best, and to this end will always remain committed to making wines with soul or otherwi- se, wines that define the place from which they were born. -

Plan General Municipal De Agoncillo Texto Refundido
Plan General Municipal de Agoncillo Texto Refundido PLAN GENERAL MUNICIPAL DE AGONCILLO TOMO II: MEMORIA JUSTIFICATIVA ÍNDICE 1. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL ......................................................4 2. TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA...................................................................................6 2.1. APROBACIÓN INICIAL ....................................................................................................................6 2.1.1. Observaciones y sugerencias del Ayuntamiento...................................................................7 2.2. APROBACIÓN PROVISIONAL...........................................................................................................9 2.3. ANEXO AL PLAN GENERAL. MARZO 2003.....................................................................................9 2.4. MODIFICACIONES, ACORDADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2003 11 2.5. ANEXO AL PLAN GENERAL. OCTUBRE 2003................................................................................11 2.6. ANEXO AL PLAN GENERAL. MARZO 2004...................................................................................12 2.7. APROBACIÓN DEFINITIVA ............................................................................................................13 3. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PLAN A LAS DETERMINACIONES DE LA LEY 10/98 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE LA RIOJA...................14 -

Aportaciones Para La Realización Del Mapa Climático De La Rioja Preparado Para La Aplicación Del Cte-Db-He
XIV INTERNATIONAL CONGRESS ON PROJECT ENGINEERING Madrid 2010 APORTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL MAPA CLIMÁTICO DE LA RIOJA PREPARADO PARA LA APLICACIÓN DEL CTE-DB-HE Luis María López Ochoa Eliseo P. Vergara González Fernando Tejada Ocejo Jonatan Tejada Ocejo Alpha V. Pernía Espinoza Universidad de La Rioja ETSII de Logroño. Departamento de Ingeniería Mecánica. (La Rioja) Abstract The originality of the climate in La Rioja lies in the interference of oceanic, Mediterranean, Continental, etc, aspects. The climate varies in relation to the particular physical properties. From cold and damp mountain tops in the Sierra de la Demanda to the warm and dry lands of La Rioja Baja, there are steps of different climatic domains ranging from mountain to continental Mediterranean in the centre of the depression, with all the shadings caused by the closeness to the regulating action of the Atlantic Ocean. Based on the special nature of La Rioja and considering the sets of climate elements, various climate zones have previously been defined, accepting the existence of greater complexity in them and the difficulty of precisely defining their limits since mutual influences overlap with each other. Once the available data have been optimised, 11 climate areas have been defined, assigning an area of influence to each of the reference weather stations, extrapolating their data to the areas within their radius of action. Suitable corrections must be applied according to the difference in altitude, as specified in the Building Technical Code (BTC). Keywords: La Rioja; BTC (CTE); climate map: energy saving; optimisation Resumen La originalidad del clima de La Rioja reside en la interferencia de aspectos oceánicos, mediterráneos, continentales, etc. -

Catalogue of Rioja Wine Producers
#EENcanhelp VIII Inward Mission to La Rioja Wineries VIII Inward Mission to La Rioja Catalogue of Rioja Wine Producers 1 VIII Inward Mission to La Rioja Wineries WINERIES Participants for FOOD & WINE 2020. 2 VIII Inward Mission to La Rioja Wineries INDEX: ARRIEZU VINEYARDS ............................................................................................................................................. 5 BÁRBARA PALACIOS .............................................................................................................................................. 5 BERTA VALGAÑÓN GARCÍA .................................................................................................................................. 6 BODEGA/WINERY EDUARDO GARRIDO GARCIA .............................................................................................. 6 BODEGAS ALTANZA, S.A. ...................................................................................................................................... 7 BODEGAS ALVIA, CLASSIC AND PREMIUM RIOJA WINE ................................................................................. 7 BODEGAS ARADON ................................................................................................................................................ 8 BODEGAS BOHEDAL ............................................................................................................................................... 8 BODEGAS CASA LA RAD S.L. ................................................................................................................................ -

Technical Specifications for the Registration of the Geographical Indication
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION NAME OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION Rioja PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN Spain APPLICANT Consejo Regulador de la DOP "Rioja" 52 c/ Estambrera 26006 Logroño España Tel. +34 941 50 06 48 / Fax. +34 941 50 06 72 [email protected] PROTECTION IN THE COUNTRY OF ORIGIN Date of Protection in the European Union: 13.6.1986 Date of Protection in the Member State: 8.9.1932 PRODUCT DESCRIPTION Raw Material The making of the protected wines should be made exclusively with grapes of the following varieties: Reds Whites Tempranillo Viura Garnacha Malvasía Graciano Garnacha Blanca Mazuelo Chardonnay Maturana Tinta Sauvignon blanc Verdejo Maturana blanca Tempranillo blanco Turruntés Alcohol content : Protected wines are red, rosé and white, with a minimum alcohol content of 11.5% Vol for red and 10.5% Vol for white and rosé. The wines protected, to bear the name of the sub "Rioja Alta", "Rioja Baja" and "Rioja Alava", must meet the following requirements as to chemical properties: Minimum alcohol content Subareas and wine types (% vol.) Rioja Alta y Rioja Alavesa Reds 11,5 Whites 11,0 Rosés 10,5 Rioja Baja Reds 12,0 Whites 11,5 Rosés 11,0 The wines entitled to the indications Reserva and Gran Reserva must achieve a minimum graduation of 12% Vol, in the case of red, or of 11% vol, in the case of white and rosé. DESCRIPTION OF THE GEOGRAPHICAL AREA The production and ageing area consists of land located in the municipalities that are listed below, which are sub-areas called Rioja Alta, Rioja Baja and Rioja Alava, and the Regulatory Board considers conclusion fit for production of grape varieties with the quality needed to produce specific wines with the characteristics of the protected appellation. -

Berceo 167.Indb 1 24/11/14 09:33 DIRECTORA: Mª Ángeles Díez Coronado (Universidad De La Rioja)
Cubierta Berceo 167 alta.pdf 1 13/11/14 09:55 revista riojana de ciencias sociales BERCEO y humanidades C M Y CM MY CY CEO CMY K ER BERCEO 167 B 167 167 167 A RIOJANA DE CIENCIAS T REVIS . BERCEO SOCIALES Y HUMANIDADES. Nº 167, 2º Sem., 2014, Logroño (España). 1-256, ISSN: 0210-8550 P. Berceo 167.indb 1 24/11/14 09:33 DIRECTORA: Mª Ángeles Díez Coronado (Universidad de La Rioja) CONSEJO DE REDACCIÓN: Jean François Botrel (Université de Rennes 2) Jorge Fernández López (Universidad de La Rioja) Ignacio Gil-Díez Usandizaga (Universidad de La Rioja) Aurora Martínez Ezquerro (Universidad de La Rioja) Ricardo Mora de Frutos (Instituto de Estudios Riojanos) Enrique Ramalle Gómara (Universidad Nacional de Educación a Distancia) Rebeca Viguera Ruiz (Universidad de La Rioja) Penélope Ramírez Benito (Instituto de Estudios Riojanos) CONSEJO CIENTÍFICO: Don Paul Abbott (Universidad de California, EE.UU.) Tomás Albaladejo Mayordomo (Universidad Autónoma de Madrid) Sergio Andrés Cabello (Universidad de La Rioja) Julio Aróstegui Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) Begoña Arrúe Ugarte (Universidad de La Rioja) Eugenio F. Biagini (Universidad de Cambridge, Reino Unido) Francisco Javier Blasco Pascual (Universidad de Valladolid) José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja) José Luis Calvo Palacios (Universidad de Zaragoza) Juan Carrasco (Universidad Pública de Navarra) Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza) José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) Jean-Michel Desvois (Universidad de Burdeos, Francia) Rafael Domingo -

El Archivo Diocesano De Logroño Pequeña Aproximación a Sus Fondos
123 EL ARCHIVO DIOCESANO DE LOGROÑO PEQUEÑA APROXIMACIÓN A SUS FONDOS Ignacio Gonzalo Hervías Miembro fundador y Vocal de la Junta Directiva de la ARGH No pretendo con este trabajo hacer una exhaustiva relación de los fondos que en el Archivo Diocesano de Logroño se custodian, sino solamente una relación de las parroquias que tienen depositados sus fondos en él y las fechas en que comienzan los libros sacramentales, con la intención de que los posibles usuarios del Archivo puedan anticipadamente saber qué pueden o no encontrar en él. Así mismo, señalar qué poblaciones siguen manteniendo sus fondos en sus dependencias parroquiales o archivos, para que los investigadores se dirijan directamente al lugar adecuado. Para realizar la recopilación de datos que aparecen en este pequeño artículo, he de decir que ha sido grande la ayuda prestada por otros compañeros de la Asociación, que han puesto a mi disposición sus anotaciones, así como la información contenida en la web del propio Archivo Diocesano (http://www.iglesiaenlarioja.org/archivo/home.html), el contenido referido a La Rioja del volumen editado por el Archivo Diocesano de Barcelona para la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España en 2001 y titulado “GUIA DE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA” así como el artículo publicado en la revista VARIA por D. Matías Sáez de Ocáriz y Ruiz de Azúa, quien fuera Director del Archivo Diocesano en el pasado. Que gran parte de los fondos sacramentales de las parroquias de La Rioja se encuentren centralizadas y en depósito en el Archivo Diocesano de Logroño, presenta sin duda la ventaja de una adecuada custodia de los libros, tanto en lo que se refiere a las condiciones de temperatura, humedad, estabilidad, etc, como de un ordenado acceso a los mismos y con criterios uniformes. -

En La Rioja. 11 De Mayo De 2020 a 28 De Febrero De 2021
RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA. 11 DE MAYO DE 2020 A 28 DE FEBRERO DE 2021. Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 22.870 casos. De éstos, 103 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de Covid-19 de 32,51 casos por 100.000 habitantes, y 261 en los últimos 14 días (IA: 82,39 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2). Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020. 1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días. La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta con un descenso posterior que comienza en torno al 11 de noviembre, tendencia descendente que posteriormente se consolida. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. -

Rioja Subareas
RIOJA SUBAREAS RIOJA ALAVESA 61.645 hectares 295 million litres produced in 2014 RIOJA ALTA 600 bodegas bottling their wines villages: 118 in La Rioja, 18 in Álava, 144 RIOJA BAJA 8 in Navarra, plus “El Ternero” hamlet in Miranda de Ebro (Burgos, Castilla y León) ÁLAVA Miranda 100 Kilometres BURGOS de Ebro OBARENES Toloño (1.277 m.) Clay-limestone soil SIERRA Villalba DE TOLOÑO SIERRA CANTABRIA de Rioja Ferrous-clay soil Labastida Barranco del Valle Alluvial soil Haro San Vicente Lanciego/ de Sonsierra Laguardia Lantziego Tirón Briones Mayor Oja Elciego Oion Viana San Asensio NAVARRA Najerilla Cenicero Fuenmayor Logroño Mendavia Río Ebro Huércanos Navarrete Villamediana Nájera de Iregua Alcanadre Jubera Iregua Ega Leza Ausejo MONTES DE YUSO Maximum width: 40 Kilometres Calahorra Tudelilla Azagra SIERRA DE MONCALVILLO S. DE PRADILLA O VIEJO Arnedo SIERRA DE SIERRA DE LA HEZ Aldeanueva SIERRA DE LA DEMANDA LA RIOJA Aulol CAMER de Ebro Cidacos S. DE CAMERO NUEVO Munilla SIERRA DE PRÉJANO Alfaro Yerga (1.101 m.) Yasa Agustina Alhama SORIA S. DE ALCARAMA Linares Cervera del Río Alhama ZARAGOZA 6 GEOGRAPHIC INDICATORS • Vineyards are protected by the Obarenes and Sierra de Cantabria mountains to the north and by the various mountain ranges within the Iberian System to the south. • The river Ebro shapes a large central valley with its tributaries forming smaller, perpendicular valleys. • Soils are mostly clay-limestone on the Ebro’s left bank with vineyards spreading towards the Sierra de Cantabria’s slopes within an area locally known as Sonsierra. • The Ebro’s right bank is rich in clay-ferrous soils. -

Acta Ord. 27Jul 06
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2006.- Sres. Asistentes.- SR. ALCALDE-PRESIDENTE: D. Miguel Ángel Royo Cordón Sres. Concejales presentes: D. Pablo Romo Revilla D. José Vicente Gutiérrez Tejada D. Javier Marzo López Dª Belén Gutiérrez Cordón D. José Ignacio Tejada Romero Sres. Concejales Ausentes.- Dª Marta Cordón Ruete SECRETARIO: D. Marino Ruete Zapata, Secretario – Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Corera En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Corera, siendo las veinte horas del día veintisiete de julio de dos mil seis, se reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Miguel Ángel Royo Cordón, los Concejales que arriba se expresan, asistidos de mí, el Secretario, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. Comprobado que asisten en número suficiente para la válida constitución del Pleno del Ayuntamiento, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión, pasándose a examinar los asuntos comprendidos en el orden del día: 1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR.- No siendo planteada ninguna observación al borrador del acta de la Sesión Ordinaria de 15 de junio de 2006, distribuido junto a la convocatoria, éste queda aprobado. 2º MODIFICACIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN EN CALLE MAYOR Y TRAVESÍA CALLE MAYOR .- El Sr. Alcalde da cuenta de las modificaciones introducidas en el Proyecto de construcción de 19 viviendas unifamiliares, promovidas por el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) en el terreno que ocupa en la actualidad el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Así, comenta que el IRVI ha justificado la modificación del proyecto de las viviendas, por motivos de viabilidad económica.