Una Ley Agraria Para Bengala
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lecciones Elementales De Ortología Y Ortografía Castellanas
LECCiONICS mMENTALES DE ORTOLOfilA Y ORTOGRAFÍA CASTELLANAS I ÜEGÜNDA KOlClÓJí" QUITO 1UPSS5TÍ. DEL CLKK<J 1885 -Z& 2>?*opúdad del autor* INTRODUCCIÓN. Todo el que aspire á cultivar sus fa cultades intelectuales ha de empezar por aprender Lien el idioma patrio; pues si es to es necesario y útil á toda clase de perso nas, lo es en alto grado á los que quieren •alcanzar distinguida y generosa educación. El conocimiento de la lengua nativa e* de alta importancia, ora se le considere co mo indispensable medio de comunicación centre los individuos de una misma socie dad, ora como imprescindible punto de com paración para el estudio sólido y provecho so de idiomas extranjeros. Cuando el oriente de las letras se ilu mina, empieza la cultura de las naciones. Por eso en todo tiempo los estudios fi lológicos ocuparon lugar señalado entre los más bellos é interesantes ramos del saber, y fueron grave tema de investigación ñlosólí ca. II Así hubo de ser precisamente* La palabra es el instrumento y el sello de toda labor intelectual; así que las len guas pueden considerarse'como el espejo de la civilización y como las depositarlas del tesoro científico. lie aquí por que en su progresivo desarrollo y gradual perfec cionamiento siguen siempre marcha parale la á la del espíritu humano. Bacon ha dicho con profunda verdad: "La gramática es la ley del discurso, la re gla infalible de las lenguas, y aquel que no la sabe, renuncie á saber cosa alguna en to da su vida ". Balines observa que las más reñidas controversias entrañan casi siempre dificul tades de lenguaje, y que cuando éstas se re suelven, brota la luz y aparece la verdad. -

Fasig-Tipton Fountain of Youth S
reduced 10% Barn 1&2 Hip No. Consigned by Taylor Made Sales Agency, Agent IV 1 Calle Vista Pleasant Colony . His Majesty Pleasantly Perfect . {Sun Colony {Regal State . Affirmed Calle Vista . {La Trinite (FR) Bay mare; Oak Dancer . Green Dancer foaled 2006 { Campagnarde (ARG) . {Oak Hill (1987) {Celine . Lefty {Celestine By PLEASANTLY PERFECT (1998), $7,789,880, Breeders’ Cup Classic [G1], Dubai World Cup [G1], etc. Sire of 8 crops, 14 black type winners, $16,853,945, including Silverside (horse of the year), Shared Account ($1,649,427, Breeders’ Cup Filly & Mare Turf [G1], etc.), Cozi Rosie [G2] ($527,280), Nonios [G3] ($459,000), My Adonis (to 6, 2015, $475,250). 1st dam CAMPAGNARDE (ARG), by Oak Dancer. 3 wins at 2 and 3 in Argentina, champion filly at 3, Gran Premio Seleccion-Argentine Oaks [G1], Premio Bolivia, 2nd Gran Premio Jorge de Atucha [G1], 3rd Copa de Plata [G1], etc.; 4 wins at 4 and 6, $499,225 in N.A./U.S., Ramona H. [G1], Honey Fox H. [L] (DMR, $35,350), Hurry Countess S.-R (SA, $32,000), 3rd Yellow Ribbon Invitational S. [G1], Santa Maria H. [G1], Las Palmas H. [G2], Honey Fox H. [L] (DMR, $8,250), etc. Dam of 15 foals of racing age, including a 2-year-old of 2015, fourteen to race, 10 winners, including-- RIZE (g. by Theatrical-IRE). 16 wins, 3 to 8, $728,680, Phillip H. Iselin H. [G2], Creme Fraiche S. [L] (MED, $45,000), 2nd Oceanport H. [G3], William Donald Schaefer H. [G3], Skip Away S. [L] (MTH, $15,000), 3rd Donn H. -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter
1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds. -

Catálogo De Productos Pirotécnicos Y Materiales Relacionados - 2021
Superintendencia Nacional de Control de Gerencia de Explosivos y PERÚ Servicios de Seguridad, Armas, Municiones Productos Pirotécnicos de y Explosivos deUso Civil - SUCAMEC Uso Civil CATÁLOGO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y MATERIALES RELACIONADOS - 2021 N° CÓDIGO SUCAMEC CODIGO EMPRESA NOMBRE COMERCIAL DENOMINACIÓN GENÉRICA CLASE TIPO 1 LJM-2DTUD02-01 K7168 1.75" THE COLOUR WORD TUBO DE DISPARO II 2D 2 NSY-2BCAN02-01 BA10 10 BALLS CRACKLING CANDELA ROMANA II 2B 3 TMT-2BCAN02-01 T6236 10 MAGICAL SHOTS CANDELA ROMANA II 2B 4 IIA-2BCAN02-01 T6236 10 SHOTS MAGIC CANDLE CANDELA ROMANA II 2B 5 MPI-2BCAN02-01 T6236 10 SHOTS MAGIC CANDLE CANDELA ROMANA II 2B 6 LJM-2BCAN02-01 T6236 10 SHOTS MAGICAL SHOOTER CANDELA ROMANA II 2B 7 IIA-2GTOR01-01 DC2510 10 SHOTS ZOMBIES TORTA II 2G 8 APP-2GTOR01-01 CV002 10 TIROS TORTA II 2G 9 CGA-2GTOR01-01 FD102 10 TIROS ARIES TORTA II 2G 10 PFS-2GTOR01-01 PF1028 10 TIROS EXTREMO TORTA II 2G 11 FMM-2GTOR01-01 FMM4002 10 TIROS FLABIZU TORTA II 2G 12 FSS-2GTOR01-01 ISM4002 10 TIROS FLABIZU TORTA II 2G 13 ISM-2GTOR01-01 ISM4002 10 TIROS FLABIZU TORTA II 2G 14 MEQ-2BCAN02-01 EQ023 10 TIROS LUCES MULTICOLORES CANDELA ROMANA II 2B 15 ETE-2BCAN05-01 JEP135 100 BALLS MAGIC CANDELA ROMANA II 2B 16 NSY-2BCAN05-02 BA100 100 BALLS SHOOTS CANDELA ROMANA II 2B 17 CSI-2BCAN05-01 JFJ003 100 MAGICAL SHOTS CANDELA ROMANA II 2B 18 PFS-2BCAN05-01 T6248 100 MAGICAL SHOTS CANDELA ROMANA II 2B 19 TKT-2BCAN05-01 T6248 100 MAGICAL SHOTS CANDELA ROMANA II 2B 20 TMT-2BCAN05-01 T6248 100 MAGICAL SHOTS CANDELA ROMANA II 2B 21 ETE-2HMIS02-01 JEP122 -

Everything Subject to Change. SXSW Showcasing Artists Current As of March 8, 2017
424 (San José COSTA RICA) Lydia Ainsworth (Toronto ON) ANoyd (Bloomfield CT) !!! (Chk Chk Chk) (Brooklyn NY) Airways (Peterborough UK-ENGLAND) AOE (Los Angeles CA) [istandard] Producer Experience (Brooklyn NY) Aj Dávila (San Juan PR) Apache (VEN) (Cara VENEZUELA) #HOODFAME GO YAYO (Fort Worth TX) Jeff Akoh (Abuja NIGERIA) Apache (San Francisco CA) 070 Shake (North Bergen NJ) Federico Albanese (Berlin GERMANY) Ape Drums (Houston TX) 14KT (Ypsilanti MI) Latasha Alcindor (Brooklyn NY) Ben Aqua (Austin TX) 24HRS (Atlanta GA) AlcolirykoZ (Medellín COLOMBIA) Aquilo (London UK-ENGLAND) 2 Chainz (Atlanta GA) Alexandre (Austin TX) Sudan Archives (Los Angeles CA) 3rdCoastMOB (San Antonio TX) Alex Napping (Austin TX) Arco (Granada SPAIN) The 4onthefloor (Minneapolis MN) ALI AKA MIND (Bogotá COLOMBIA) Ariana and the Rose (New York NY) 4x4 (Bogotá COLOMBIA) Alikiba (Dar Es Salaam TANZANIA) Arise Roots (Los Angeles CA) 5FINGERPOSSE (Philadelphia PA) All in the Golden Afternoon (Austin TX) Arkansas Dave (Austin TX) 5ive (Earth TX) Allison Crutchfield and the Fizz (Philadelphia Brad Armstrong (Rhinebeck NY) PA) 808INK (London UK-ENGLAND) Ash Koosha (Iran / London UK-ENGLAND) All Our Exes Live In Texas (Newtown NSW) 9th Wonder (Winston-Salem NC) Ask Carol (Oslo NORWAY) Al Lover (San Francisco CA) A-Town GetDown (Austin TX) Astro 8000 (Philadelphia PA) Annabel Allum (Guildford UK-ENGLAND) A$AP FERG (Harlem NY) A Thousand Horses (Nashville TN) August Alsina (New Orleans LA) A$AP Twelvyy (New York NY) Nicole Atkins (Nashville TN) Altre di B (Bologna ITALY) -

José Domingo Garzón Universidad Pedagógica Nacional
Pensamiento palabra y obra ISSN: 2011-804X Facultad de Bellas Artes Universidad Pedagógica Nacional Garzón Garzón, José Domingo In gold we trust o ¿qué demonios vamos a hacer?. Pequeña farsa fuera de todo contexto Pensamiento palabra y obra, núm. 19, 2018, Enero-Junio, pp. 126-145 Facultad de Bellas Artes Universidad Pedagógica Nacional Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614164649010 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Redalyc Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 126 (pensamiento), (palabra)... Y oBra In Gold we Trust o ¿Qué demonios vamos a hacer? Pequeña farsa fuera de todo contexto 127 No. 19, enero-junio de 2018. pp. 126-145 Dramaturgia: José Domingo Garzón Garzón (obra) (pensamiento), (palabra)... Y oBra IN GOLD WE TRUST O ¿QUÉ DEMONIOS VAMOS A HACER? Pequeña farsa fuera de todo contexto Dramaturgia: José Domingo Garzón Universidad Pedagógica Nacional. Licenciatura en Artes Escénicas. Proceso autónomo de creación, 2014 Estudiantes: Diego Muñoz, Katherine Martínez, Samantha Gutiérrez … y obra 128 (pensamiento), (palabra)... Y oBra In Gold we Trust o ¿Qué demonios vamos a hacer? Pequeña farsa fuera de todo contexto 129 No. 19, enero-junio de 2018. pp. 126-145 Dramaturgia: José Domingo Garzón Garzón A manera de resumen. Procesos autónomos de creación Escenario: Un raído telón, rojo desteñido, chamuscado en algunos lados, grafitiado en otros, manchado, decadente… parece pared de universidad pública. Este quizá sea uno de los principales patrimonios de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. -

Institución: Universidad De San Andrés Y Grupo Clarín. Posgrado
Institución: Universidad de San Andrés y Grupo Clarín. Posgrado: Maestría en Periodismo. Título al que se aspira: Maestro en Periodismo. Nombre del alumno: Diego Leonardo González Rodríguez. Título del proyecto: “5 historias: El rostro humano detrás de las máscaras de la lucha libre”. Tutor: Pablo Calvo. Lugar y Fecha: Puebla de Zaragoza, México a 24 de septiembre de 2015. Justificación “Una fama sin rasgos faciales a los cuales adherirse”, Carlos Monsiváis. La lucha libre1 es un grito espectacular de la cultura popular mexicana. Es una alabanza a la irrealidad, es creer siguiendo a los sentidos. La lucha en la actualidad es un deporte que despierta pasiones en todas las esferas sociales; en antaño, los únicos que en él apreciaban algo de entretenimiento eran los habitantes de arrabal, las clases menos favorecidas, por eso lo llamaban el deporte de los pobres. Los ídolos de la lucha son más recordados que los modelos impuestos por la televisión. Nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Mascaras, Canek, Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Atlantis, El Solitario, Carvernario Galindo, El Hijo del Santo, Black Shadow, Dos Caras, Cien Caras, Villano III, Blue Panther, Octagón, Ángel Blanco, Fishman, Dr. Wagner, El Médico Asesino, Tinieblas, Máscara Año 2000, Lizmark, Kato Kung Lee son sólo algunos de los míticos apelativos que hasta hoy siguen resonando en las calles aztecas. <<La lucha libre hay que verla como lo que pasa en las arenas y lo que pasa en las fotos, las máscaras de los luchadores se han integrado al imaginario colectivo como no se había visto nunca, El Santo fue el precursor, pero estamos hablando de un fenómeno visual, no de un fenómeno del espectáculo deportivo, lo que me está sucediendo es que me parece cada vez más apasionante la lucha libre como sucesión de fotos, aunque las relaciones de inmediato con la belleza, la diversión y las 1 La lucha libre fue traída a México por el empresario Salvador Lutteroth en el año de 1933. -
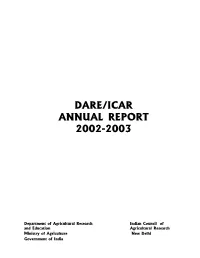
Dare/Icar Annual Report 2002-2003
DARE/ICAR ANNUAL REPORT 2002-2003 Department of Agricultural Research Indian Council of and Education Agricultural Research Ministry of Agriculture New Delhi Government of India Indian Council of Agricultural Research President Shri Ajit Singh Agriculture Minister Vice-President Shri Hukamdeo Narayan Yadav Minister of State (A) Director-General Dr Panjab Singh (Up to 31.12.2002) Secretary Department of Agricultural Research and Education Shri Mohan Kanda (1.1.2003 to 9.1.2003) Secretary Ministry of Agriculture Dr Mangala Rai (Since 9.1.2003) Secretary Department of Agricultural Research and Education Secretary Smt Shashi Misra Additional Secretary Department of Agricultural Research and Education Financial Adviser Shri P Sinha (Up to 30.9.2002) Additional Secretary and FA Department of Agricultural Research and Education Shri Gautam Basu (Since 1.10.2002) Additional Secretary and FA Department of Agricultural Research and Education Foreword The year 2002–2003 was marked by one of the severest and the most wide-spread droughts in the country in the last hundred years. In this crucial period, it was at once an obligation and opportunity for the Indian Council of Agricultural Research to be of service to the nation by contributing its scientific and technological input for the preparation of eco-region specific contingency plans. Some valuable lessons were also learnt in this context. For one thing the drought brought home to us very emphatically the need for efficient water use and its in-situ or ex-situ conservation. It also highlighted the criticality of research on optimizing the mileage obtainable from every unit of water and thus produce more from less water. -

INFORMATION to USERS This Manuscript Has Been Reproduced
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 9401297 Francisco Nieva’s “teatro furioso”: Analysis of selected plays Larson, Harold Mark, Ph.D. The Ohio State University, 1993 Copyright ©1993 by Larson, Harold Mark. -
Cisneros, Los Moriscos Y Los Indios: De La Nueva Iglesia Granadina a La Nueva Iglesia Indiana Youssef El Alaoui
Cisneros, los moriscos y los indios: de la nueva Iglesia granadina a la nueva Iglesia indiana Youssef El Alaoui To cite this version: Youssef El Alaoui. Cisneros, los moriscos y los indios: de la nueva Iglesia granadina a la nueva Iglesia indiana. Rica Amrán & Antonio Cortijo Ocaña (Eds.). Jiménez de Cisneros: sus ideas y obras. Las minorías en España y América (siglos XV-XVIII), 5, Publications of eHumanista, pp.59-68, 2019, Minorias eBooks, 1540-5877. hal-02314251 HAL Id: hal-02314251 https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02314251 Submitted on 16 Dec 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License Jiménez de Cisneros: sus ideas y obras. Las minorías en España y América (siglos XV – XVIII) Jiménez de Cisneros: His Ideas and Work. Minorities in Spain and America (15th-18th c.) Rica Amrán ed. Publications of eHumanista Santa Barbara, University of California, 2015 PUBLICATIONS OF Rica Amrán & Antonio Cortijo Ocaña eds. Santa Barbara: Publications of eHumanista, 2019 Jiménez de Cisneros: sus ideas y obras. Las minorías en España y América (siglos XV – XVIII) Jiménez de Cisneros: his ideas and work. -

Exam Rate Name
Exam Rate Name Command Short Title ABE1 ARGUIJOCAMACHO COMNAVREG SW SAN DIEGO CA ABE1 BALBI DAVID JAM USS JOHN C STENNIS ABE1 BELL JUSTIN MIC NAS WHITING FIELD MILTON FL ABE1 BELL REVISA SIM USS THEODORE ROOSEVELT ABE1 BONTER PETER JO NAVAIRWARCENACDIV LAKEHURST NJ ABE1 BROWN BENJAMIN NAVCRUITDIST SAN ANTONIO TX ABE1 BROWN CORRIS LE USS ABRAHAM LINCOLN ABE1 BRUNMEIER RACHE USS CARL VINSON ABE1 BURNFIELD AARON USS HARRY S TRUMAN ABE1 CARTER BRYAN M USS RONALD REAGAN ABE1 CLAY DARRIOL USS RONALD REAGAN ABE1 COMPTON MASON T USS DWIGHT D EISENHOWER ABE1 ECHEVERRIA THOM USS GEORGE H W BUSH ABE1 FELLS KENNETH C PRECOMMUNIT GERALD R FORD VA ABE1 FERRY TAURA SHE NAVCRUITDIST ATLANTA GA ABE1 GARCIA LUIS RUI NAVSUBSCOL GROTON CT ABE1 GDANIEC JOSEF G NAVOPSPTCEN PHOENIX AZ ABE1 GIESEKING KIMBA NAVCRUITDIST SAN DIEGO CA ABE1 GORDON RONALD J USS RONALD REAGAN ABE1 HOLFORD DENNIS PRECOMMUNIT GERALD R FORD VA ABE1 JAMES PITRIANNE USS THEODORE ROOSEVELT ABE1 JONES AARON AMO AIRTEVRON TWO THREE PATUXENT RIVER MD ABE1 KENNEDY BRADLEY USS JOHN C STENNIS ABE1 LAPLANTE DERAK USS HARRY S TRUMAN ABE1 LIKES JILLIAN M TRANSITPERSU SAN DIEGO CA ABE1 LONDONO JUAN ES NAVBRIG FORD ISLAND HI ABE1 MARTINSON BRAND PRECOMMUNIT GERALD R FORD VA ABE1 MENDEZ JOSHUA G PRECOMMUNIT GERALD R FORD VA ABE1 MULVANY PRECIOU NAVCRUITRACOM GREAT LAKES IL ABE1 OFUKA DANIEL OW USS CARL VINSON ABE1 ORTIZVELAZQUEZ NAVSTA ROTA SP ABE1 PETERS YAMAAN USS CARL VINSON ABE1 PINT ALISON RAC AIMD WHIDBEY ISLAND WA ABE1 POLITANO EARL G USS DWIGHT D EISENHOWER ABE1 POWNALL GEORGE USS NIMITZ ABE1 -

O Ponto De Vista Ficcional Em O Tigre De Bengala, De Elisa Lispector
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL JOYCE KELLY BARROS HENRIQUE O ponto de vista ficcional em O tigre de Bengala, de Elisa Lispector JOÃO PESSOA - PB JULHO DE 2020 JOYCE KELLY BARROS HENRIQUE O ponto de vista ficcional em O tigre de Bengala, de Elisa Lispector Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), como pré-requisito para a obtenção do título de Doutora em Letras. Área de concentração: Literatura, teoria e crítica Linha de pesquisa: Tradição e modernidade Orientador: Prof. Dr. Arturo Gouveia de Araújo JOÃO PESSOA - PB JULHO DE 2020 TERMO DE APROVAÇÃO Tese intitulada “O PONTO DE VISTA FICCIONAL EM O TIGRE DE BENGALA, DE ELISA LISPECTOR”, área de concentração Literatura, teoria e crítica, linha de pesquisa Tradição e modernidade, defendida pela aluna Joyce Kelly Barros Henrique, para obtenção do título de Doutora em Letras, na Universidade Federal da Paraíba, e APROVADA no dia 31 de julho de 2020 pela seguinte banca: Banca examinadora Prof. Dr. Arturo Gouveia de Araújo (Orientador) _____________________________________________________________________ Profa. Dra. Edilane Rodrigues Bento Moreira (Examinadora) _____________________________________________________________________ Profa. Dra. Genilda Alves de Azerêdo (Examinadora) _____________________________________________________________________ Profa. Dra. Liane Schneider (Examinadora) _____________________________________________________________________ Prof. Dr. Willian Lima de Sousa (Examinador) JOÃO PESSOA - PB JULHO DE 2020 Para Lílian, minha filha AGRADECIMENTOS Agradeço a Deus A Alexandre Henrique pelo afeto e por construir uma família comigo. Aos meus pais pelo amor e educação; agradeço por transformarem a própria casa no ambiente de trabalho em que realizei esta pesquisa.