El Barranqueño
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dialects of Spanish and Portuguese
30 Dialects of Spanish and Portuguese JOHN M. LIPSKI 30.1 Basic Facts 30.1.1 Historical Development Spanish and Portuguese are closely related Ibero‐Romance languages whose origins can be traced to the expansion of the Latin‐speaking Roman Empire to the Iberian Peninsula; the divergence of Spanish and Portuguese began around the ninth century. Starting around 1500, both languages entered a period of global colonial expansion, giving rise to new vari- eties in the Americas and elsewhere. Sources for the development of Spanish and Portuguese include Lloyd (1987), Penny (2000, 2002), and Pharies (2007). Specific to Portuguese are fea- tures such as the retention of the seven‐vowel system of Vulgar Latin, elision of intervocalic /l/ and /n/ and the creation of nasal vowels and diphthongs, the creation of a “personal” infinitive (inflected for person and number), and retention of future subjunctive and pluper- fect indicative tenses. Spanish, essentially evolved from early Castilian and other western Ibero‐Romance dialects, is characterized by loss of Latin word‐initial /f‐/, the diphthongiza- tion of Latin tonic /ɛ/ and /ɔ/, palatalization of initial C + L clusters to /ʎ/, a complex series of changes to the sibilant consonants including devoicing and the shift of /ʃ/ to /x/, and many innovations in the pronominal system. 30.1.2 The Spanish Language Worldwide Reference grammars of Spanish include Bosque (1999a), Butt and Benjamin (2011), and Real Academia Española (2009–2011). The number of native or near‐native Spanish speakers in the world is estimated to be around 500 million. In Europe, Spanish is the official language of Spain, a quasi‐official language of Andorra and the main vernacular language of Gibraltar; it is also spoken in adjacent parts of Morocco and in Western Sahara, a former Spanish colony. -
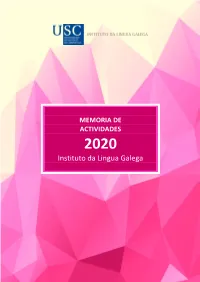
PDF 1.3 MB(Link Is External)
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 Instituto da Lingua Galega Edita Instituto da Lingua Galega Universidade de Santiago de Compostela Praza da Universidade, 4 15782 Santiago de Compostela A Coruña Correo electrónico: [email protected] Páxina web: http://ilg.usc.gal/ Teléfonos +34 8818 12815 +34 8818 12802 Fax +34 81572770 Maquetación Raquel Vila-Amado A portada foi deseñada cunha imaxe de Harryarts (www.freepik.es) Universidade de Santiago de Compostela, maio de 2021 ÍNDICE LIMIAR ........................................................................................................................................... 3 RELACIÓN DE LIÑAS E PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 6 A. PROXECTOS PROMOVIDOS NO SEO DO ILG.......................................................................... 6 B. PROXECTOS PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUCIÓNS .................................................. 26 CONSULTAS DA PÁXINA WEB DO CENTRO .................................................................................29 ORGANIZACIÓN DE CURSOS, CONFERENCIAS E ENCONTROS LINGÜÍSTICOS ............................. 30 A ACTIVIDADE DO PERSOAL INVESTIGADOR ............................................................................... 32 A. CONFERENCIAS, COMUNICACIÓNS E PÓSTERS EN CONGRESOS E ENCONTROS CIENTÍFICOS .................................................................................................................... 32 B. CURSOS E SEMINARIOS .................................................................................................. -

Estudos Em Variação Linguística Nas Línguas Românicas 1
Estudos em variação linguística nas línguas românicas 1 Estudos em variação linguística nas línguas românicas Coordenação Lurdes de Castro Moutinho Rosa Lídia Coimbra Elisa Fernández Rei Xulio Sousa Alberto Gómez Bautista 2 Estudos em variação linguística nas línguas românicas FICHA TÉCNICA TÍTULO Estudos em variação linguística nas línguas românicas EDITORES Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra, Elisa Fernández Rei, Xulio Sousa, Alberto Gómez Bautista COMISSÃO CIENTÍFICA DO VOLUME Alexsandro Rodrigues Meireles (Universidade Federal do Espírito Santo), Antonio Romano (Universidade de Turim), Francisco Dubert (Universidade de Santiago de Compostela), Helena Rebelo (Universidade de Madeira), Izabel Christine Seara (Universidade Federal de Santa Catarina), Leandra Batista Antunes (Universidade Federal de Ouro Preto), Maria Teresa Roberto (Universidade de Aveiro), María Victoria Navas Sánchez-Élez (Universidade Complutense de Madrid), Paolo Mairano (Université de Lille), Regina Célia Fernandes Cruz (Universidade Federal do Pará), Rosa Maria Lima (Escola Superior de Educação Paula Frassinetti), Sandra Madureira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Valentina De Iacovo (Universidade de Turim), Vanessa Gonzaga Nunes (Universidade Federal de Santa Catarina) e os editores desta publicação. EDITORA UA Editora Universidade de Aveiro Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia 1.ª edição – julho 2019 ISBN 978-972-789-600-4 IMAGEM DA CAPA Pixabay Estudos em variação linguística nas línguas românicas 3 APOIOS AO EVENTO 4 Estudos em variação linguística nas línguas românicas Les études que nous menons ne sont jamais achevées, comme n’est jamais achevée l’analyse de langues que les hommes parlent, depuis des centaines de milliers d’années, et de l’univers culturel qu’elles véhiculent et qui nous émerveille chaque jour tout le long de notre existence. -

HERAUSGEBER Pan, Christoph: Minderheitenschutz in Südtirol: Hilfe Zur Selbsthilfe Christoph Pan Als Instrument Der Ethnopolitik (1954–2020)
Europäisches Journal für Minderheitenfragen European Journal of Minority Studies Contents Vol 13 No 3–4 2020 EJM Editorial Videsott, Paul/Pan, Christoph: Editorial . .119 Beiträge No 3–4 13 Vol 2020 Europäisches Journal für Minderheitenfragen Banza, Ana Paula: Linguistic minorities in Portugal: the Barranquenho . .123 European Journal of Minority Studies EJM Bárbolo Alves, António: The Mirandese language of Portugal . .135 Opfer-Klinger, Björn: Im Bann der gesellschaftlichen Radikalisierung? – Die Situation der ethnischen Minderheiten in Bulgarien . .143 Vol 13 No 3–4 2020 Louvin, Roberto/Alessi, Nicolò: The maze of languages in Aosta Valley . .167 Chronik HERAUSGEBER Pan, Christoph: Minderheitenschutz in Südtirol: Hilfe zur Selbsthilfe Christoph Pan als Instrument der Ethnopolitik (1954–2020) . .191 Franz Matscher Jacob, Fabian/Novak, Měto: Creating added value. How the structural change in Lusatia can benefi t from Sorbian-German multilingualism . .236 Manfred Kittel Matthias Theodor Vogt Bröstl, Alexander: The extension of the application of Part III of the European Charter for Regional or Minority Languages in the Czech Republic . .248 Paul Videsott Rautz, Günther/Kuzborska-Pacha, Elzbieta: Minorities and COVID-19. Beate Sibylle Pfeil European Journal of Minority Studies European Academy Bozen/Bolzano (EURAC research) Webinar Series | (May–July 2020) . .257 Rezensionen Melchior, Luca: Videsott, Paul/Videsott, Ruth/Casalicchio, Jan (eds.): Manuale di linguistica ladina. Manuals of Romance lingusitics Bd. 26. Berlin/Boston, 2020 . .261 -

Berkeley Linguistics Society
PROCEEDINGS OF THE THIRTY-FOURTH ANNUAL MEETING OF THE BERKELEY LINGUISTICS SOCIETY February 8-10, 2008 SPECIAL SESSION on PIDGINS, CREOLES, and MIXED LANGUAGES Edited by Sarah Berson, Alex Bratkievich, Daniel Brulin, Amy Campbell, Ramon Escamilla, Allegra Giovine, Lindsey Newbold, Marilola Perez, Marta Piqueras-Brunet, Russell Rhomieux Berkeley Linguistics Society Berkeley, CA, USA Cultural identity and the structure of a mixed language: The case of Barranquenho J. CLANCY CLEMENTS, PATRÍCIA AMARAL, ANA LUÍS Indiana University, Stanford University, Universidade de Coimbra 1. Introduction The origins of Barranquenho, a contact variety of Portuguese spoken by the roughly 2000 inhabitants of Barrancos, Portugal (see Map 1) go back at least 150 years and probably more. In this paper, we give a brief sociohistorical overview of the Barrancos area, address how Barranquenho emerged, and discuss some of its distinctive features. We also offer a proposal regarding what the nature of Barranquenho may have to offer to the mixed language debate. 2. Barranquenho and the notion of a mixed language The definition of a mixed language has had its problems. Baldcer and Mous (1994:4-5) maintain that the defming of mixed languages, as well as of creoles and pidgins, is a theoretical issue. They propose the term language intertwining’ for the process of forming mixed languages that display a combination of the grammatical system (phonology, morphology, and syntax) of one language vvith the lexicon of another. According to this definition, of course, some language varieties can be considered both mixed languages and creoles, while others would be simply creoles. To take an example, due to a relatively constant presence of Portuguese in the Daman, Índia area, Daman Creole Portuguese still exhibits many phonological, morphological, and syntactic traits of Portuguese and maintains a Portuguese lexicon (Clements and Koontz-Garboden 2002). -

The Handbook of Portuguese Linguistics Blackwell Handbooks in Linguistics
The Handbook of Portuguese Linguistics Blackwell Handbooks in Linguistics This outstanding multi‐volume series covers all the major subdisciplines within linguistics today and, when complete, will offer a comprehensive survey of linguistics as a whole. Recent Titles Include: The Handbook of Hispanic Sociolinguistics The Handbook of Korean Linguistics Edited by Manuel Díaz‐Campos Edited by Lucien Brown and Jaehoon Yeon The Handbook of Language Socialization The Handbook of Speech Production Edited by Alessandro Duranti, Elinor Ochs, Edited Melissa A. Redford and Bambi B. Schieffelin The Handbook of Contemporary Semantic Theory, The Handbook of Intercultural Discourse and Second Edition Communication Edited by Shalom Lappin and Chris Fox Edited by Christina Bratt Paulston, Scott F. The Handbook of Classroom Discourse and Kiesling, and Elizabeth S. Rangel Interaction The Handbook of Historical Sociolinguistics Edited by Numa Markee Edited by Juan Manuel Hernández‐Campoy The Handbook of Narrative Analysis and Juan Camilo Conde‐Silvestre Edited by Anna De Fina & Alexandra The Handbook of Hispanic Linguistics Georgakopoulou Edited by José Ignacio Hualde, Antxon The Handbook of English Pronounciation Olarrea, and Erin O’Rourke Edited byMarnie Reed and John M. Levis The Handbook of Conversation Analysis The Handbook of Discourse Analysis, 2nd edition, Edited by Jack Sidnell and Tanya Stivers Edited by Deborah Tannen, Heidi E. The Handbook of English for Specific Purposes Hamilton, & Deborah Schiffrin Edited by Brian Paltridge and Sue Starfield The Handbook of Bilingual and Multilingual The Handbook of Spanish Second Language Education Acquisition Edited by Wayne E. Wright, Sovicheth Boun, Edited by Kimberly L. Geeslin and Ofelia García The Handbook of Chinese Linguistics The Handbook of Portuguese Linguistics Edited by C.‐T. -
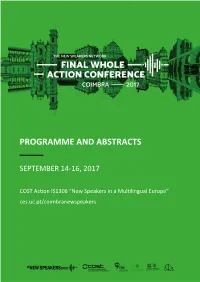
Programme and Abstracts
PROGRAMME AND ABSTRACTS SEPTEMBER 14-16, 2017 COST Action IS1306 “New Speakers in a Multilingual Europe” ces.uc.pt/coimbranewspeakers Table of contents Welcome Words ................................................................................................................................................................ 3 Welcome to Coimbra ......................................................................................................................................................... 4 The hosts ........................................................................................................................................................................... 5 The Conference Venue ...................................................................................................................................................... 6 Programme ........................................................................................................................................................................ 7 Keynote Speakers ............................................................................................................................................................ 12 Panels (Working Groups) ................................................................................................................................................. 14 Panel 1 | Ideologies, self-perception and practices in new Speakers’ competence and varieties ................. 14 Panel 2 | An investigation of the variables affecting -
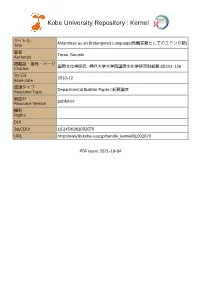
Mirandese As an Endangered Language
Kobe University Repository : Kernel タイトル Mirandese as an Endangered Language(危機言語としてのミランダ語) Title 著者 Terao, Satoshi Author(s) 掲載誌・巻号・ページ 国際文化学研究 : 神戸大学大学院国際文化学研究科紀要,35:101-126 Citation 刊行日 2010-12 Issue date 資源タイプ Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 Resource Type 版区分 publisher Resource Version 権利 Rights DOI JaLCDOI 10.24546/81002670 URL http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81002670 PDF issue: 2021-10-04 101 Mirandese as an Endangered Language Satoshi TERAO 1. Introduction Mirandese was legally recognized as a language during the late 1990’s by the Parliament of the Portuguese Republic, under National Law 7/99, fol- lowing the recent trend in Europe, especially in Spain, to view‘rural linguis- tic minorities’as‘communities who use a regional language’. However, compared with its neighbouring languages, the Mirandese language has cer- tain unique characteristics, such as the process of its establishment and its typological features. In this paper, I will analyse these pecularities in the following order: -- geographical situation(2.0.) -- phonological features(2.1.) -- morphological features(2.2.) -- lexicological features(2.3.) -- originality in the process of establishment as a language(4.1.) In addition to the above mentioned characteristics of Mirandese, the paper will also consider which linguistic features could be regarded as an ‘endangered language’and lessons to be learned from the experience of Mirandese for the protection and promotion of endangered languages. The following points will be discussed: --‘variants’of a language, or,‘minor language’in the language group, which are included in relatively close-related languages(such as the Romance languages group)could be classified as‘endangered languages’. -

Bolivian Immigrants in São Paulo: a Sociolinguistic Study of Language Contact in the City
BOLIVIAN IMMIGRANTS IN SÃO PAULO: A SOCIOLINGUISTIC STUDY OF LANGUAGE CONTACT IN THE CITY “Se você não aprender falar direitinho você não vai se dar bem com São Paulo. Agora se você falar bem você se dá bem com São Paulo.” DISSERTATION Zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie dem Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften Freie Universität Berlin Vorgelegt von Stephanie Niehoff Berlin, 2011 Erstgutachter: Prof. Dr. Uli Reich (Freie Universität Berlin) Zweitgutachterin: Profa. Dra. Verena Kewitz (Universidade de São Paulo) Tag der Disputation: 20. Januar 2012 This thesis is dedicated to my parents, Dorle and Harald Acknowledgements I would like to express my gratitude to all the people who supported me with conducting and writing this research project. My special thanks go to: My Bolivian interview partners in São Paulo, for sharing their life stories with me. The Paulistanos who participated in the quantitative study, for giving me their honest opinions. My friends from Santa Fé, for their input as native speakers, their hospitality and kindness. My colleagues and friends Anne, Gordon, Martin, Silca, Susanne, and Victor, for their strict eyes, helpful commentaries and wise corrections. The Duvidosos of the FFCHL, Universidade de São Paulo, for their instructive objections and open discussions. Michael Thomas, for technical advice and IT-support. Prof. Verena Kewitz, Universidade de São Paulo, for opening my eyes about São Paulo, for sharing her knowledge and linguistic insights, and for her never-ending patience and support. Prof. Uli Reich, Freie Universität Berlin, who introduced me to Linguistics and taught me to listen carefully, for his assistance and guidance and his stimulating enthusiasm about Sociolinguistics and Brazil. -

Portuguese Part 1
Portuguese Part 1 Rose Ward Historical Linguistics Family Overview ● Indo-European roots ● Stems from Vulgar Latin ● Speakers of Portuguese are “Lusophones” ○ “Luso” stemming from Lusitania, Iberian Romance province equivalent to modern day Portugal ○ “Phone” from the greek root meaning “sound, voice” ● Portugal ● Brazil ● Angola ● Mozambique ● Guinea-Bissau ● Equatorial Guinea ● Cape Verde ● São Tomé e Príncipe ● East Timor ● Macao Places It’s Spoken Language Impact ● Spoken on 4 continents, in 10 countries due to colonization ● Not just the weird sibling to Spanish! ● 252 million speakers as of 2020 (Ethnologue) ● 9th most spoken language in the world ● Colonization → pidgins → creoles ● Some, but not all, Portuguese Creoles have survived (Cape Verdean) Family Members ● Portuguese, along with Galician, developed most recently from Galician-Portuguese ● Portugal recognized as an independent kingdom in 1143, slowly morphed away from Galician ● Still debate about difference between Galician and Portuguese, but Galician definitely has similarities to Spanish ○ Definite differences in vowel nasals Deaffrication Galician-Portugese Portuguese ● Seven sibilants ● Reduced to four fricatives /s z ʃ ʒ/ ● / ts,dz / , / ʃ,ʒ / , / tʃ / and apicoalveolar / s̺ z̺ / ● /tʃ/ merges to /ʃ/ ● /s̺ z̺ / merge to /s z/ or /ʃ ʒ/ Portuguese Part 2 Maya Levkovitz Historical Linguistics Dialects Brazilian Portuguese European Portuguese Standard Dialect: Regulated by the Standard Dialect: Regulated by the Brazilian Academy of Letters Sciences Academy of Lisbon, Class -
2013 Annual Meeting Handbook
Meeting Handbook Linguistic Society of America American Dialect Society American Name Society North American Association for the History of the Language Sciences Society for Pidgin and Creole Linguistics Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas 87th Annual Meeting Marriott Copley Place Boston, MA 3-6 January, 2013 John Benjamins Publishing Company New journals from John Benjamins Publishing New Dictionary NOWELE Dizionario Combinatorio Compatto Italiano North-Western European Language Evolution A cura di Vincenzo Lo Cascio Managing Editor: Hans Frede Nielsen This dictionary reconstructs the frame to which 3,000 Italian entries belong and aims to NOWELE: North-Western European Language help non-Italian speakers with an advanced Evolution is an interdisciplinary journal linguistic competence to find the appropriate devoted not only to the study of the early and word combinations for communicating in more recent history of a locally determined Italian. Moreover, this dictionary can also group of languages, but also to the study be useful for native speakers who want to of purely theoretical questions concerning improve their lexical choices in writing and language development. speaking Italian. The dictionary, contrary to ordinary monolingual NOWELE welcomes submissions dealing and bilingual dictionaries, systematically lists word combinations with all aspects of the histories of – and with (almost 90,000), explaining and/or exemplifying them. intra- and extra-linguistic factors contributing to change and 2012. xxvi, 642 pp. variation within – Icelandic, Faroese, Norwegian, Swedish, pb 978 90 272 1193 4 eur 39.00 / usd 59.00 Danish, Frisian, Dutch, German, English, Gothic and the Early Runic language. Accordingly, studies involving past and present New Textbooks neighbouring languages such as Celtic, Finnish, Lithuanian, Russian and French, in so far as these have played and are Dutch for Reading Knowledge playing a role in the development or present status of north- Christine van Baalen, Frans R.E. -
Comparative Romance Linguistics Bibliographies
Comparative Romance Linguistics Bibliographies Volume 67 (2019) Contents Jason Doroga, “Current studies in Portuguese linguistics,” 1-52. Brian Imhoff, “Current studies in Romanian linguistics,” 53-82. Fernando Tejedo-Herrero, “Current studies in Spanish linguistics,” 83-133. Contributors Jason Doroga Spanish Program Centre College [email protected] Brian Imhoff Department of Hispanic Studies Texas A&M University (retired) [email protected] Fernando Tejedo-Herrero Department of Spanish and Portuguese University of Wisconsin-Madison [email protected] Current Studies in Portuguese Linguistics Comparative Romance Linguistics Bibliographies Volume 67 (2019) Jason Doroga Centre College Abraçado, Jussara & Rachel Maria Campos Menezes de Moraes. 2018. Dêiticos de lugar no galego, português europeu e português do Brasil contemporâneos: proposta de descrição/explicação. Confluência 54: 26-45. Abreu, Maria Teresa Tedesco Vilardo & Márcia Aparecida Campos Furtado. 2019. O rotacismo na fala e na escrita de alunos quilombolas. In Moutinho et al. 2019: 260-285. Abreu-Zorzi, Thais Holanda de & Gladis Massini-Cagliari. 2018. A atribuição do acento nos advérbios em -mente no português: discussão de aspectos prosódicos e rítmicos. Alfa: Revista de linguística 62.2: 381-408. Abuchaim, Cláudia, Ana Lúcia Magalhães & Sandra Maria Farias. 2018. O poder da língua: uma marca social. In Pinto et al. 2018: 43-60. Adriano, Paulino Soma. 2019. Omissão da marca de plural /s/: uma realidade no português falado em Angola. Revista transversos 15: 356-373. Afonso, Tereza Passos e Sousa Marques & Maria do Céu Henriques de Bastos. 2019. Procuração/power of attorney: A corpus-based translation-oriented analysis. Translation Spaces 8.1: 144–166. Agostinho, Celina, Ana Lúcia Santos & Inês Duarte.